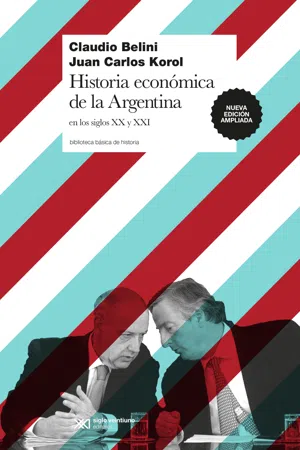![]()
1. Los nuevos desafíos y las respuestas fallidas (1914-1929)
La economía argentina entre la Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión
A partir de 1914, la economía argentina debió enfrentar nuevos desafíos: por un lado, la Primera Guerra Mundial clausuró el período de gran expansión del comercio global e inauguró una etapa caracterizada por la inestabilidad, la caída de los precios de los productos primarios y el auge del proteccionismo. En el ámbito local, el cambio de las condiciones externas coincidió con el final del ciclo de crecimiento de la producción pampeana basada en el uso extensivo de la tierra y la crisis de las economías regionales que producían para el mercado doméstico. El debilitamiento del impulso externo y las transformaciones en las condiciones del desarrollo local tuvieron lugar en un contexto signado por la reforma electoral de 1912, la cual permitió, cuatro años más tarde, el acceso al poder del radicalismo. La creciente diferenciación de los intereses entre los actores económicos y políticos dificultó los acuerdos y la búsqueda de políticas económicas que brindaran respuestas de mediano y largo plazo a los nuevos desafíos. Si bien durante la década de 1920 la economía argentina volvió a transitar un sendero de progreso, los problemas permanecieron, soterrados, hasta que se revelaron, con mayor dramatismo, durante la Gran Depresión.
El impacto de la Primera Guerra Mundial (1914-1918)
El conflicto balcánico desató en Europa una crisis política y económica que clausuró el período de expansión iniciado a finales del siglo XIX. La crisis de los Balcanes, que anticipó el estallido de la Primera Guerra Mundial en agosto de 1914, tuvo inmediata repercusión en la Argentina. La decisión del Banco de Inglaterra de incrementar la tasa de interés provocó la reversión del flujo de capitales extranjeros hacia el país, poniendo en evidencia su profunda dependencia en la esfera financiera. El desequilibrio de la balanza de pagos se profundizó como resultado de la magra cosecha de 1913-1914. A partir de entonces, la economía argentina se deslizó hacia una profunda recesión. Los mecanismos de transmisión de la crisis fueron dos: la salida de oro hacia el extranjero y la caída de las exportaciones primarias. En el marco del patrón oro, dicha fuga provocó una severa reducción del circulante, un incremento de la tasa de interés y una sucesión de quiebras de empresas y negocios. En un intento por contener una mayor contracción monetaria y la aguda recesión, el gobierno de Victorino de la Plaza suspendió la convertibilidad de la moneda. La medida, tomada en principio por un mes (conforme a una ley del Congreso), se prolongó hasta 1927 y marcó el final de una etapa.
La guerra tuvo profundos efectos sobre el comercio internacional e impactó seriamente en la economía, abierta al comercio intenso de productos agrarios y manufacturas. Las dificultades causadas por los bloqueos, la guerra submarina y el encarecimiento de los fletes trastocaron el comercio exportador. La venta de granos se contrajo violentamente y cobró mayor importancia la exportación de carnes congeladas. Más dramática aún fue la caída de productos importados, que alcanzó su piso en 1915. Los rubros más afectados fueron los de equipos, maquinarias y combustibles, en particular el carbón de piedra –esencial para los ferrocarriles–, importado de Gran Bretaña. La caída de las exportaciones de granos y la escasez de combustibles, insumos y maquinarias tuvo graves consecuencias económicas. Entre 1913 y 1917, el PBI se contrajo un 8,1% anual. Un cálculo reciente de Albrieu y Fanelli del PBI per cápita estima una declinación del 34% en el mismo período, lo que convierte a la crisis de 1913-1917 en la recesión más profunda y prolongada de la historia argentina, incluidas la Gran Depresión y la crisis de 2001. Pero esa contracción del PBI necesitó cinco años para llegar a sus niveles más bajos. A título de comparación, la crisis de los años 1930-1932 disminuyó el PBI per cápita en un 20,4% en un período de tres años; y la de 2001, un 24% en un lapso de dos años. No es de extrañar que en la memoria colectiva esta última siga siendo percibida como una verdadera catástrofe cuyos efectos atravesaron a todos los sectores sociales. Esta última característica y su inmediatez en el tiempo son explicación suficiente de la intensidad de su perduración en la memoria de los argentinos.
La profundidad de la crisis de 1913-1917 pone de relieve, sin embargo, las fragilidades propias de una economía especializada en la producción agropecuaria para la exportación, poco diversificada y dependiente de los flujos de capitales extranjeros. Los efectos recesivos causados por el cierre de los mercados y del flujo de capitales y mano de obra se vieron agravados por la falta de un ordenamiento institucional que permitiera responder a la crisis. En este sentido, un hecho clave fue que el sistema monetario y financiero argentino carecía de una institución que operara como banco central, brindando mayor estabilidad y menores riesgos. En el orden monetario, luego de la suspensión de la convertibilidad, el gobierno sancionó una ley que permitía a la Caja de Conversión emitir moneda sin respaldo en oro, sobre la base de documentos descontados por el Banco de la Nación, la institución bancaria oficial más importante. La norma buscaba aliviar la escasez de moneda y sus efectos contractivos sobre la producción y el empleo. Pero la ley apenas se instrumentó ya que, a partir de 1915, la balanza de pagos mostró un superávit permanente debido a la caída de las importaciones. Muy pronto, la moneda nacional comenzó a apreciarse, tendencia que culminó en 1920.
En el orden financiero, la crisis de 1913 y la fuga de oro dejó a los bancos privados –en especial los nacionales– al borde de la bancarrota. La falta de un banco central que regulara el sistema y actuara como banco de bancos se reveló con gran dramatismo y, si bien es cierto que la ley de redescuento permitió al Banco de la Nación realizar operaciones para conceder efectivo a los bancos privados, éstas implicaron un alto riesgo para el banco oficial y afectaron su solidez. En cualquier caso, las consecuencias a mediano plazo parecen haber sido un grave deterioro del mercado financiero argentino.
La guerra trajo consigo otras novedades, como un prolongado déficit fiscal. La brusca reducción de las importaciones y la recesión económica redujeron los ingresos públicos, entonces muy dependientes de los aranceles a las importaciones. Si bien los gobiernos intentaron comprimir las erogaciones mediante la postergación de obras públicas y otros gastos, el déficit se mantuvo durante todo el período. En este plano, el pago de la deuda pública representaba una pesada carga en un momento en el cual, además, era prácticamente imposible conseguir nuevos préstamos del extranjero.
Dos opiniones sobre el régimen impositivo
La guerra provocó una aguda crisis fiscal y colocó en primer plano la discusión sobre las deficiencias del régimen impositivo. Andrés Máspero Castro, un estudioso del tema, advirtió: “No tenemos un sistema impositivo ni seguimos en su formación un método, un criterio y una idea determinada; sino un conglomerado amorfo e incoherente de impuestos injustos y arbitrarios. Es un conglomerado, porque lo forman impuestos de diversas naturalezas; es amorfo, porque no tiene una característica determinada; y es incoherente porque no guardan relación entre sí y hasta se oponen descaradamente entre sí. Nuestro régimen impositivo actual, descansando casi absolutamente sobre los consumos, es en grado extremo injusto y abusivo […] es inconstitucional, porque no es equitativo ni grava proporcionalmente a todos sus habitantes, sino que grava más al que menos tiene y grava menos al que tiene más riquezas […]. Mientras tanto, nuestra principal fuente de riquezas originarias, la tierra, se la ha casi abandonado. Ella no contribuye casi a mantener el estado que debe protegerla”.
Andrés Máspero Castro, País rico, pueblo y gobierno pobres, Buenos Aires, Talleres Gráficos Ferrari Hermanos, 1917.
Por su parte, los socialistas reforzaron su crítica a la inequidad del sistema. “Toda nuestra legislación fiscal está, señores diputados, y esto no puede negarlo nadie, penetrada de un espíritu de clases. Hay en ella una evidente benevolencia para aquellas industrias o situaciones que están vinculadas a los hombres que han tenido influencia más firme y decisiva en la política argentina: a los viñateros mendocinos, por ejemplo, a los terratenientes bonaerenses y a los azucareros tucumanos. Es por eso, por estar penetrada de ese espíritu de clase, causa frecuente de corrupciones y abusos.”
Antonio De Tommaso, Las finanzas argentinas, Buenos Aires, Talleres Rosso, 1915.
Sin dudas, la novedad más importante que trajo la guerra se relacionaba con las marcadas fluctuaciones de los ingresos. La depreciación inicial de la moneda y luego la apreciación continua hasta 1920 afectaron la distribución del ingreso. La guerra también fue acompañada de un incremento importante de los precios en el mercado mundial y del costo de vida local. El aumento del precio de las carnes y de los cereales afectó los ingresos de los trabajadores; aunque éstos reclamaron el aumento de los salarios, tuvieron escaso éxito en un contexto de recesión y desocupación. De hecho, entre 1914 y 1918, los salarios reales cayeron un 40%.
Las perturbaciones en el nivel de actividad y en la distribución del ingreso tuvieron lugar en un marco de transformaciones institucionales. En 1916, la ley de sufragio universal masculino, secreto y obligatorio, sancionada cuatro años antes por el presidente Roque Sáenz Peña, fue utilizada por primera vez para la elección presidencial. Entonces, Hipólito Yrigoyen, líder de la Unión Cívica Radical (una fuerza que desde hacía décadas venía oponiéndose a los grupos conservadores que habían gobernado el país a partir de 1880), resultó electo presidente. El nuevo mandatario tenía una postura más abierta respecto de los reclamos de los sectores populares. A pesar de ello, y de los cambios que se estaban produciendo en el movimiento obrero con la declinación de la influencia anarquista y el ascenso de la corriente sindicalista, más proclive al diálogo y la negociación con los patronos, las dificultades económicas atizaron los conflictos, que estallaron a partir de 1917 y alcanzaron su apogeo en 1919.
En los años iniciales de su gobierno, Yrigoyen apoyó los reclamos obreros, que incluían aumentos salariales, importantes mejoras en las condiciones de trabajo y la reducción de la jornada laboral. Especial atención recibieron los trabajadores del transporte, un sector clave de la economía agroexportadora. El gobierno radical no sólo medió, sino que también apoyó las demandas de la Federación Obrera Marítima en el conflicto que estalló en 1916 y se prolongó hasta 1917, y en la huelga ferroviaria de ese año. Con los primeros síntomas de recuperación económica, la organización del movimiento obrero se amplió abarcando a los trabajadores de los frigoríficos, los obreros del azúcar, los textiles y los metalúrgicos. La FORA del IX Congreso logró aumentar el número de afiliados, desde los 3000 en 1915 hasta unos 70.000 en 1920. En esas circunstancias, el gobierno radical reprimió las huelgas lideradas por grupos socialistas y anarquistas, incluso entre los trabajadores ferroviarios.
El ciclo de protestas culminó en enero de 1919, momento en que un conflicto en los Talleres Vasena derivó en una huelga general y en disturbios populares que desbordaron a la policía y dejaron a la ciudad de Buenos Aires en manos de los huelguistas. El episodio finalizó cuando el comandante de Campo de Mayo, general Luis Dellepiane, ordenó la ocupación de la capital. Por entonces, la protesta obrera era objeto de la represión de grupos organizados entre los jóvenes de los sectores acomodados, que luego se nuclearon en la Liga Patriótica Argentina.
A pesar de que la actitud oficial había cambiado, el gobierno de Yrigoyen no se propuso realizar reformas amplias ni presentó una política laboral ordenada. La tarea del Departamento Nacional del Trabajo continuó tan limitada como antes de 1916 y el radicalismo se negó a derogar las leyes de residencia y de defensa social sancionadas por los gobiernos conservadores. Parece claro que tampoco había avances importantes en un ordenamiento institucional que permitiera afrontar con mayor éxito los desafíos de los nuevos tiempos.
La economía argentina y la Gran Guerra observadas por un francés
Entre 1912 y 1914, Pierre Denis recorrió el país desentrañando los secretos de su geografía y su evolución económica. Su objetivo era preparar un libro para presentar a la Argentina en una próxima exposición universal, finalmente aplazada debido a la Gran Guerra. En 1920, publicó en París La République Argentine. La mise en valeur du pays, donde recopilaba sus estudios e impresiones. Atento observador de su tiempo, Denis llamó la atención sobre los nuevos desafíos que enfrentaba la economía argentina en un mundo en transformación:
“Los dos efectos fundamentales de la guerra parecen haber sido, por una parte, el estancamiento de la corriente de inmigración, y por otra, la merma progresiva que Europa daba a la colonización en concepto de aporte de capitales. Desde 1914 hasta 1918, sólo 272.000 inmigrantes desembarcaron en Buenos Aires, mientras que 482.000 emigrantes se marchaban del país. En 1918, el movimiento global de entradas y salidas sólo alcanzó a 47.000 migrantes, menos de un décimo de la cifra de un año normal de antes de la guerra. La retracción de los capitales europeos se advirtió desde la declaración de la guerra y prosiguió después sin detenerse; los capitales norteamericanos fueron insuficientes para reemplazarlos totalmente. Al mismo tiempo, la balanza comercial extraordinariamente favorable determinó la formación de una amplia reserva de capitales en el país, y la Argentina conquistó en poco tiempo una independencia financiera que, en condiciones normales, hubiera exigido largos años de trabajo y prosperidad […]. A pesar de las apariencias, esos dos sucesos, interrupción de la inmigración y acumulación de capitales, no pueden ser considerados independientemente uno del otro […] El porvenir indicará si la inmigración, el rápido progreso de la colonización y de la producción que caracterizaron a la Argentina antes de la guerra pueden compatibilizarse con el régimen de atesoramiento al que la guerra condenó al país”.
Pierre Denis, La valorización del país: la República Argentina, 1920, Buenos Aires, Ediciones Solar, 1987.
Recuperación y prosperidad (1918-1929)
Con el armisticio de 1918 se inició una lenta transición hacia lo que se suponía sería el retorno a la normalidad. Sin embargo, pronto quedó claro que la guerra había dañado severamente el orden económico mundial; al finalizar el conflicto, los tratados firmados por los países beligerantes acentuaron algunos de los nuevos problemas y dieron origen a otros. La economía mundial subsiguiente era más compleja e inestable que la anterior a 1914. En primer lugar, la guerra erosionó el poder financiero de Gran Bretaña al tiempo que aceleró el ascenso de los Estados Unidos como potencia económica mundial. Dicha economía dependía mucho menos del comercio y de los flujos financieros internacionales y, por lo tanto, sus gobiernos estaban menos ansiosos por ocupar una posición activa en relación con los problemas económicos ...