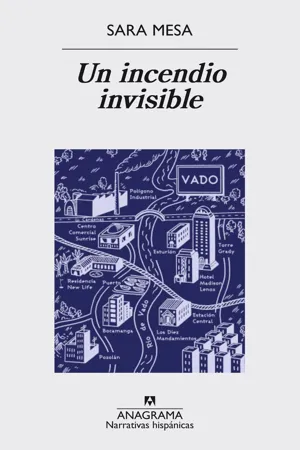![]()
1. LA LLEGADA
A unos veinte kilómetros del centro de Vado, una vez enfilada la flamante autopista de Cárdenas, todavía podían verse los últimos barrios periféricos: casitas adosadas, urbanizaciones a medio construir, solares roturados y, más allá, los bloques terrosos de Bocamanga y de Pozolán. Mirado desde el coche, el paisaje carecía por completo de vida. Sólo de vez en cuando, entre las nubes deshilachadas, se distinguía una pareja de milanos volando con desgana a media altura. Un par de coches y un camión de pollos sin pollos cruzaron por uno de los carriles opuestos. Pudo oírse un graznido, pero no se supo de quién.
Las afueras de Vado, anunció el taxista mirando hacia delante, ni más ni menos como las de todas las demás ciudades del mundo. Hoy nadie lo diría, continuó, pero aquéllos habían sido barrios normales, incluso más limpios y modernos de lo habitual, con gente más feliz y tranquila que en el resto de los sitios. Vado siempre había sido un buen lugar para vivir, añadió entrecerrando los ojos; eso era indiscutible.
Un conjunto de chalés de color rojo pasó como una ráfaga a través de las ventanillas. A pesar de la velocidad, Tejada se dio cuenta de que todos estaban deshabitados. La voz del taxista retumbaba en el interior del coche. Desde el asiento trasero, Tejada sólo veía su nuca humedecida por el calor. Quizá esperaba alguna respuesta, pero Tejada permaneció con la mirada clavada en el salpicadero, sin romper su mutismo. El peso de aquel cielo blanquecino, como recién lavado en agua sucia, los inmovilizaba sobre la grisura del alquitrán. El taxista cerró los puños y aceleró. El silencio entre ambos comenzó a hacerse incómodo.
Avanzaron varios kilómetros más por la carretera vacía, flanqueada por una zona de naves industriales y almacenes de venta al por mayor. Los bordes de la autopista estaban desbordados por rastrojos. Las adelfas de la mediana habían crecido tanto que invadían parte de los carriles. Todo continuaba insólitamente despoblado. Tejada apretó los labios y no preguntó nada.
Para llegar a la residencia, anunció el taxista, había que coger el siguiente desvío y después cruzar Nuevo Vado, una descomunal área de servicio diseñada como réplica comercial de las calles del centro del auténtico Vado. La imitación copiaba el trazado y la arquitectura original, incluidos los edificios más antiguos –el ayuntamiento, la biblioteca central, el museo de historia natural, la iglesia de San Lázaro–, al modo postizo de la Venecia de Las Vegas. Tan sólo un año antes, tiendas, restaurantes, parques de atracciones y hasta un casino –ahora ya cerrado– habían sido el entretenimiento de familias que hacían cola en el coche hasta encontrar una plaza de aparcamiento. Dos líneas gratuitas de autobuses y un tren de cercanías llegaban también hasta allí, atestados de adolescentes, amas de casa y jubilados ociosos. Pero eso era antes, suspiró el taxista mirando a Tejada por el retrovisor. Ahora únicamente se veían algunos coches dispersos y dos o tres camiones que traían –o quizá se llevaban– mercancía sin vender.
Giraron hacia una vía de servicio flanqueada de álamos. El taxi disminuyó la velocidad, como resistiéndose, hasta que en la distancia comenzaron a perfilarse las construcciones de la residencia. Tejada se bajó y vio los tres grandes edificios formando una C, las placas solares reverberando bajo la luz declinante de la tarde, las parcelas secas, una piscina semiolímpica sin agua. La sombra cubría la mitad del edificio principal, resaltando sus aleros y sus fuertes pilares. Bien, se dijo Tejada, aquí estoy. Pagó al taxista y se encaminó hacia la verja, arrastrando tras él sus dos viejas maletas.
El viejo estaba sentado en una mecedora de ratán con sucios colchoncillos en el asiento y el respaldo. Sostenía con firmeza su bastón y se balanceaba con la mirada perdida en el horizonte, los ojos acuosos. Tras él, una de las cámaras de videovigilancia colgaba despedazada. Los jardines estaban tomados por la maleza; varios gatos salvajes dormitaban bajo los arbustos. La cabeza pelada le escocía por el sol.
–Salud, Viejo –dijo la Clueca al pasar en su silla de ruedas, y le guiñó un ojo obscenamente.
La silla de ruedas dejó tras de sí una nube de polvo. Maldiciente y rencorosa, la Clueca se agarraba a ella con furia y giraba sus ruedas entre bufidos. A veces, confundía las cosas y se insinuaba con impudicia a cualquiera, contoneando el torso hacia delante. Intentaba seducir a sus compañeros, a las enfermeras, a cualquiera que se cruzara ante su silla. Con las faldas arremolinadas, reía para sí misma con lascivia.
El Viejo, meneando a un lado y otro la cabeza, la miró alejarse por el senderillo de grava.
–Ustedes siguen riendo, bailando, bebiendo y fornicando, pero el Ojo sabio ya anuncia lo que se nos avecina. ¿Para qué tanta cabina de hidromasaje, tanta sala de terapia, tanta cortina igifuga? Los buitres van a venir lo mismo, nos sacarán los ojos, arderá todo este edificio y nos retorceremos entre las llamas. Y sólo quedarán los cuervos y los murciégalos.
Las frases del Viejo eran hinchadas, solemnes. Estaba ahora chillando.
–¡Eh, Clueca, eh! Pensaste cuando joven que seguirías así eternamente, pensaste que siempre tendrías los hombres a tus pies y que tus hijos bendecirían la mesa que ponían para ti. Creíste que el mundo entero estaba a tu servicio, que eras la emperatriz eterna, con tus joyas de oro y de plata. Ah, Clueca, ¡qué poco te queda ahora para sufrir los padicimientos más terribles, las plagas de langostas, las moscas en los ojos, las hormigas entrando en las orejas! Mírate ahora, mírate y verás lo que el tiempo ha hecho de ti: ¡ahí estás, condenada por siempre a tu silla de hierro, pegada sin remedio a tu culo apestoso! ¡Eh, Clueca! ¿Ni siquiera eres capaz de contestarme?
Una enfermera morena, de mirada huidiza, se acercó muy despacio hasta el Viejo. Lo tomó de las axilas y lo levantó casi sin esfuerzo, como un trapo. El Viejo se resistió, maldijo, sacudió el bastón y permaneció con las rodillas flexionadas, negándose a caminar.
–¡Me quitarán el sitio si me voy! –gritó–. ¡No pienso moverme!
–¡Oh, vamos! –contestó ella cansadamente–, le daré un colacao si se porta bien.
Al Viejo le brillaron los ojos. Aflojando el cuerpo, se dejó llevar a trompicones hasta el edificio lateral. Allí dobló la esquina y desapareció. Empezaba a caer la tarde y el patio se llenaba poco a poco de ancianos. La mecedora de ratán fue pronto ocupada por una vieja que se meció plácidamente hasta quedar dormida.
En otros tiempos, New Life había sido la residencia de ancianos más grande y más lujosa de todo Vado. En sus folletos promocionales se destacaba –con colores brillantes y un buen número de mayúsculas– la primicia de las parcelas Bioclimáticas y las zonas de Microclima de Confort, toda esa variedad de fuentes, aspersores y vegetación exótica que Tejada nunca llegó a conocer. En total –dijo el alcalde durante la inauguración– había más de cuatro hectáreas de jardines, decorados con arces japoneses, mirtos, cerezos, bambúes y senderos de guijarros sobre los que maullaban gatazos indolentes. Ahora, sin embargo, justo cuando más azotaba el calor, todos los aspersores estaban secos, o rotos, con un rumor como de agua por dentro que nunca se decidía a brotar del todo. La mayoría de los viejos sólo se atrevía a salir cuando el sol descendía, avanzando con sus muletas y sus andadores, jadeantes, con las venas sobresaliendo de sus cuellos y la nariz dilatada en el esfuerzo. Bajo la luz caída y amarillenta, todas las tardes a la misma hora los jardines de New Life –ahora ásperos y desapacibles– se poblaban de un resentimiento enconado. Los doce jardineros y tres paisajistas que tan sólo un año atrás regaban las plantas y podaban ramitas con delicadeza se habían marchado sin dar explicaciones, y ahora era un enfermero alcohólico, desposeído de su título, quien vagaba por los caminos con unas tijeras en las manos, cortando aquí y allá distraídamente.
Fue este enfermero, Catalino Fernández, el que recibió a Tejada cuando llegó. En realidad, ni siquiera fue un recibimiento. En los recuerdos de Tejada permanecería más adelante algo así como un saludo frío y un par de preguntas que ya entonces le parecieron sin sentido.
–¿Duerme bien por las noches? ¿Cree que la residencia seguirá abierta para Navidad?
Tejada soltó sus maletas en el suelo y resopló mirando alrededor. A lo lejos, una anciana –posiblemente la Clueca– se abanicaba sin parar de reír.
–Mire, hijo, yo acabo de llegar y no sé nada.
Catalino le refirió algo que había escuchado días antes en la televisión. Algo sobre «terremotos internos» alojados en el corazón de los «hombres inquietos». Tejada le olfateó el aliento.
–Uno nunca puede dormir tranquilo, ¿sabe? –susurró el enfermero–. Cuando menos lo esperas, te dan la puñalada trapera. De quien menos la esperas. De tu vecino. De tu compañero de habitación. ¡De tu mujer! Nunca se sabe por dónde vendrá, pero vendrá.
Un soplo de aire caliente arremolinó los cabellos de Tejada, pegajosos del viaje. Carraspeó con impaciencia y se recolocó los pantalones.
–¿Para qué ha venido aquí? –insistió Catalino alzando una de las maletas.
Tejada no contestó. No estaba de humor para dar explicaciones. De momento, quería sólo dejar el equipaje, tomar una ducha y beberse una cerveza sin importarle qué demonios estaba pasando en aquella ciudad asfixiante, cuya población huía en masa como en la leyenda de los lemmings.
En las aguas del río que cruza Vado podían encontrarse los desechos más variados. La niña se quitaba las zapatillas de lona para acercarse a la orilla y rastreaba en busca de los objetos que otros no quisieron. Ella no los consideraba desechos, sino tesoros que almacenaba en lo que llamaba su cueva secreta –en realidad, la oquedad de una vieja tubería por la que ya hacía algún tiempo que no se vertía nada–. La niña caminaba hasta el puerto todas las tardes aprovechando las ausencias del padre e intentaba ganarse la confianza de un galgo que paraba por allí y al que había puesto por nombre Tifón. A Tifón debían de haberle pegado mucho y fuerte, porque se mantenía retirado, a una distancia más que prudente para la amenaza que podía suponer una niña de no más de nueve años. A veces, ella le llevaba pedazos de pan y salchichas, pero Tifón no se movía, únicamente su mirada se hacía más oblicua, más tensa, y el hocico le temblaba, afilado. La niña terminaba dejando en el suelo la comida y sólo cuando se marchaba, sin mirar atrás para no espantarlo, el perro se atrevía a acercarse y masticaba lentamente.
Desde que empezó sus excursiones por el río, había guardado en la tubería una bailarina de Lladró sin brazos, un pollo de plástico, un despertador que aún funcionaba, un Ken sin Barbie, una alfombrilla para el ratón del ordenador con dibujos de osos y corazones, un bote de Pringles con su tapa en el que coleccionaba piedrecillas. Todos sus tesoros los había conseguido con mucha paciencia y no poca suerte. Sólo servían los del río; ella jamás cogería nada del suelo ni de los contenedores. Los tesoros vienen del agua, le explicaba a Tifón, de islas lejanas y misteriosas. Tras un largo viaje, llegan hasta la orilla arrastrados por la corriente y entonces son de quien primero los encuentra.
Tenía que bajar con cuidado de no resbalarse. Las escaleras de piedra y las pasarelas que en otro tiempo conducían a las embarcaciones de recreo estaban ahora cubiertas de verdín. Avanzaba lentamente, descalza, e intentaba atraer con un palo sus presas.
–Niña –le advirtió un día una mujer muy maquillada, con sombras púrpuras bajo los ojos–, tú no deberías estar aquí. Puedes pillar una infección. ¿Es que no tienes zapatos?
La niña fingió no entender. Se recogió un mechón detrás de la oreja y se quedó mirándola hasta que la mujer, encogiendo los hombros, se dio la vuelta y se alejó en dirección a Bocamanga. Desde allí se intuía la línea de los bloques de pisos, con sus antenas parabólicas que ya no captaban ninguna señal, un horizonte brumoso y poco prometedor. La niña suspiró y se acuclilló a varios metros de Tifón, churretosa, expectante, casi feliz de tanta soledad.
Tejada esperó en la puerta más de veinte minutos, contemplando a través de la ventana los jardines vacíos a la hora del sol, invadidos por el persistente canto de las chicharras. Desde arriba se veían con mayor claridad los estragos de la falta de agua: grandes calvas de césped se extendían a uno y otro lado, como un eccema en la piel de la tierra. En algunos rincones el viento había acumulado hojas secas, papelotes y bolsas de plástico. Catalino Fernández, con sus andares displicentes, los ensartaba con lentitud en un pincho. De pronto, el enfermero defenestrado levantó la cabeza y miró hacia la ventana. Tejada volvió el rostro bruscamente.
La silueta del doctor Carvajal había estado paseándose tras los cristales esmerilados de la puerta desde que Tejada se sentó a esperarlo en un sillón de piel. Tejada metía las uñas en las heridas de espuma de los reposabrazos mientras lo escuchaba hablar por su móvil. Conversaba con alguien que parecía muy importante para él. No quiero que pienses eso de mí, había gritado varias veces, y también, ya te he dicho que te pido perdón.
–Lo tienes difícil, viejo, con esa voz –murmuró Tejada para sí.
Luego lo oyó despedirse y la puerta se abrió dejando a la vista el despacho, una estancia inundada de la misma atmósfera crepuscular que el resto de las instalaciones de New Life. En una esquina se alzaba un tótem indio con su mirada torva. El rostro del doctor...