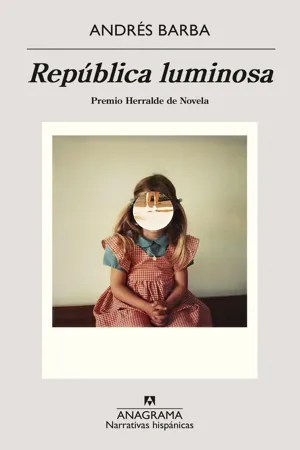![]()
Cuando me preguntan por los 32 niños que perdieron la vida en San Cristóbal mi respuesta varía según la edad de mi interlocutor. Si tiene la mía respondo que comprender no es más que recomponer lo que solo hemos visto fragmentariamente, si es más joven le pregunto si cree o no en los malos presagios. Casi siempre me contestan que no, como si creer en ellos supusiera tenerle poco aprecio a la libertad. Yo no hago más preguntas y les cuento entonces mi versión de los hechos, porque es lo único que tengo y porque sería inútil convencerlos de que no se trata tanto de que aprecien la libertad como de que no crean tan ingenuamente en la justicia. Si yo fuese un poco más enérgico o un poco menos cobarde, comenzaría mi historia siempre con la misma frase: Casi todo el mundo tiene lo que se merece y los malos presagios existen. Vaya que si existen.
El día que llegué a San Cristóbal, hace hoy veintidós años, yo era un joven funcionario de Asuntos Sociales de Estepí al que acababan de ascender. En el plazo de pocos años había pasado de ser un flaco licenciado en derecho a ser un hombre recién casado al que la felicidad daba un aire más apuesto del que seguramente habría tenido de forma natural. La vida me parecía una sencilla cadena de adversidades relativamente fáciles de superar que acababan en una muerte no sé si sencilla, pero tan inevitable que no merecía la pena pensar en ella. No sabía entonces que la alegría era precisamente eso, la juventud precisamente eso y la muerte precisamente eso, y que aunque no me equivocaba esencialmente en nada, me estaba equivocando en todo. Me había enamorado de una profesora de violín de San Cristóbal tres años mayor que yo, madre de una niña de nueve. Las dos se llamaban Maia y las dos tenían ojos concentrados, nariz pequeña y unos labios marrones que me parecían el colmo de la belleza. A ratos me sentía como si me hubiesen elegido en un conciliábulo secreto, tan feliz de haber caído en sus «redes» que cuando me ofrecieron la posibilidad de trasladarme a San Cristóbal corrí a su casa para contárselo y le pedí directamente que se casara conmigo.
Me ofrecieron el puesto porque dos años antes había diseñado en Estepí un programa de integración de comunidades indígenas. La idea era sencilla y se demostró eficaz como programa modelo: consistía en favorecer que los aborígenes tuvieran la exclusividad en el cultivo de ciertos productos. En aquella ciudad optamos por las naranjas y pusimos en manos de la comunidad indígena el abastecimiento de casi cinco mil personas. El programa estuvo a punto de provocar un pequeño caos en la distribución, pero finalmente la comunidad reaccionó y tras un reajuste consiguió convertirse en una pequeña cooperativa más que solvente con la que todavía hoy financian buena parte de sus gastos.
El programa fue tan exitoso que el gobierno de la nación se puso en contacto conmigo a través de la Comisión de Reducciones Indígenas para que lo reprodujera con los tres mil habitantes de la comunidad ñeê de San Cristóbal. Me ofrecían una casa y un puesto de dirección en el departamento de Asuntos Sociales. Maia recuperó de rebote sus clases en la pequeña escuela de música de su ciudad natal. No lo confesaba, pero yo sabía que le entusiasmaba volver en una situación acomodada a la ciudad de la que había tenido que irse por necesidad. El puesto incluía también la escolarización de la niña (siempre la llamé «la niña», y cuando me dirigía a ella directamente, «niña») y un sueldo que nos permitía ahorrar. ¿Qué más habría podido pedir? Me costaba controlar mi alegría y le pedía a Maia que me contara cosas sobre la selva, el río Eré, las calles de San Cristóbal... Mientras hablaba me parecía adentrarme en una vegetación espesa y sofocante en la que de pronto encontraba un lugar paradisiaco. Puede que mi imaginación no fuese particularmente creativa, pero nadie podrá decir que no fuera optimista.
Llegamos a San Cristóbal el 13 de abril de 1993. El calor húmedo era muy intenso y el cielo estaba completamente despejado. A lo lejos, mientras subíamos en nuestra vieja furgoneta familiar, vi por primera vez la descomunal masa de agua marrón del río Eré y la selva de San Cristóbal, ese monstruo verde e impenetrable. No estaba acostumbrado al clima subtropical y tenía el cuerpo empapado en sudor desde que habíamos tomado la carretera de arena rojiza que salía de la autopista hacia la ciudad. El aturdimiento del viaje desde Estepí (casi mil kilómetros de distancia) me había dejado el ánimo sumido en una especie de melancolía. La llegada se había desplegado al principio como una ensoñación y luego con la rugosidad siempre brusca de la pobreza. Me había preparado para una provincia pobre, pero la pobreza real se parece poco a la pobreza imaginada. No sabía aún que la selva iguala la pobreza, la unifica y en cierto modo la borra. Un alcalde de esta ciudad dijo que el problema de San Cristóbal es que lo sórdido siempre está a un pequeño paso de lo pintoresco. Es literalmente cierto. Los rasgos de los niños ñeê son demasiado fotogénicos a pesar de la mugre –o quizá gracias a ella–, y el clima subtropical sugiere la fantasía de que hay algo inevitable en su condición. O por decirlo de otro modo: un hombre puede luchar contra otro hombre pero no contra una cascada o una tormenta eléctrica.
Pero desde la ventanilla de la furgoneta había comprobado también otra cosa: que la pobreza de San Cristóbal podía ser despojada hasta el hueso. Los colores eran planos, esenciales y de un brillo enloquecido: el verde intenso de la selva pegada a la carretera como un muro vegetal, el rojo brillante de la tierra, el azul del cielo con aquella luz que obligaba a tener los ojos permanentemente entrecerrados, el marrón compacto de aquellos cuatro kilómetros de orilla a orilla del río Eré, todo me anunciaba con señales evidentes que no tenía en mi patrimonio mental nada con lo que comparar aquello que estaba viendo por primera vez.
Al llegar a la ciudad fuimos al ayuntamiento para que nos entregaran la llave de nuestra casa, y un funcionario nos acompañó en la furgoneta indicándonos la dirección. Estábamos a punto de llegar cuando de pronto vi a menos de dos metros un enorme perro pastor. La sensación –seguramente provocada por el agotamiento del viaje– fue casi fantasmagórica, como si, más que haber cruzado, el perro se hubiese materializado de la nada en medio de la calle. No tuve tiempo para frenar. Agarré el volante con todas mis fuerzas, sentí el golpazo en las manos y ese sonido que cuando se ha escuchado una vez ya no se olvida jamás: el de un cuerpo al estamparse contra un parachoques. Bajamos a toda prisa. No era un perro, sino una perra, estaba malherida y jadeaba rehuyendo nuestra mirada como si algo la avergonzara.
Maia se inclinó sobre ella y le pasó la mano por el lomo, un gesto al que la perra respondió con un movimiento de la cola. Decidimos llevarla inmediatamente a algún veterinario y mientras lo hacíamos, en la misma furgoneta con la que acabábamos de atropellarla, tuve la sensación de que aquel animal callejero y salvaje era simultáneamente dos cosas contradictorias: un pésimo presagio y una presencia benéfica, una amiga que me daba la bienvenida a la ciudad pero también una mensajera que traía una noticia temible. Pensé que hasta el rostro de Maia había cambiado desde que habíamos llegado, por un lado se había vuelto más común –nunca había visto a tantas mujeres parecidas a ella– y por otro más denso, su piel parecía más suave y a la vez más resistente, su mirada más dura pero también menos rígida. Se había puesto a la perra en el regazo y la sangre del animal le había comenzado a mojar los pantalones. La niña estaba en el asiento trasero y tenía la mirada clavada en la herida. Cada vez que la furgoneta se topaba con un bache el animal se daba la vuelta y emitía un gemido musical.
Se dice que San Cristóbal se lleva o no se lleva en la sangre, un cliché que la gente aplica por igual a su ciudad de nacimiento en cualquier lugar del mundo pero que aquí tiene una dimensión menos común y en realidad extraordinaria. Y es que es precisamente la sangre la que tiene que acostumbrarse a San Cristóbal, la que debe cambiar su temperatura y rendirse al peso de la selva y del río. El mismo río Eré con sus cuatro kilómetros de anchura me ha llegado a parecer en muchas ocasiones un gran río de sangre, y hay algunos árboles en la región cuya savia es tan oscura que es casi imposible pensar en ellos como vegetales. La sangre lo recorre todo, lo llena todo. Tras el color verde de la selva, tras el color marrón del río, tras el color rojo de la tierra, está siempre la sangre, una sangre que se desliza y completa las cosas.
Mi bautizo fue, por tanto, literal. Cuando llegamos al veterinario la perra estaba ya prácticamente desahuciada, y al sacarla en brazos me vi impregnado de una viscosidad que se volvió negra al contacto con la ropa y que tenía un repugnante olor salino. Maia se empeñó en que le entablillaran la pata y le cosieran la herida del lomo, y la perra cerró los ojos como si ya no tuviera intención de luchar más. Me pareció que sus ojos se movían nerviosamente bajo los párpados cerrados, como les sucede a las personas cuando sueñan. Trataba de pensar qué estaría viendo, qué vida de vagabunda selvática estaría reproduciendo su cerebro y deseé que se pusiera bien y sobreviviera como si buena parte de mi seguridad en aquel lugar dependiera de ello. Me acerqué a ella y le puse la mano sobre el hocico caliente con la seguridad, casi con la convicción, de que ella me entendería y se quedaría con nosotros.
Dos horas más tarde la perra lagrimeaba en el patio de nuestra casa y la niña le preparaba un cazo de arroz y restos de comida. Nos sentamos juntos y le dije que pensara un nombre. Ella arrugó la nariz, su gesto natural para teatralizar la indecisión, y dijo: «Moira.» Y así se sigue llamando aún mientras dormita tantos años más tarde a pocos pasos de mí, una perra anciana echada en el corredor. Moira. Si contra todo pronóstico ha enterrado ya a la mitad de la familia, quizá no sea tan improbable que entierre a la familia completa. Solo ahora entiendo su mensaje.
![]()
Siempre que trato de recordar cómo se desarrollaron aquellos primeros años en San Cristóbal me viene a la memoria una pieza que solía darle muchos problemas a Maia en el violín: «La última rosa del verano», de Heinrich Wilhelm Ernst, una especie de tonadilla tradicional irlandesa a la que también pusieron música Beethoven y Britten y en la que parecen sonar dos realidades a la vez: por un lado una melodía un poco sentimental y por otro un despliegue abrumador de técnica. El contraste entre la selva y San Cristóbal era como el de esas dos verdades; por un lado estaba la realidad demasiado implacable, demasiado inhumana de la selva, por otro una verdad sencilla, puede que menos verdadera pero desde luego más práctica y con la que nos apañábamos para vivir.
Tampoco puede decirse que San Cristóbal fuera una gran sorpresa: una ciudad provinciana de doscientos mil habitantes con sus familias tradicionales (a las que aquí llaman «viejas» como si hubiese unas familias más viejas que otras), sus enredos políticos y su languidez subtropical. Me adapté mejor y más rápido de lo que había supuesto. A los pocos meses ya me estaba peleando como un local con el escapismo de los funcionarios, la impunidad de algunos políticos y esos dilemas provincianos que suelen ser por norma heredados, retorcidos y perfectamente irresolubles. Además de las clases de la escuela de música, Maia enseñaba también a algunas señoritas de la clase acomodada de San Cristóbal, unas niñas altivas y casi siempre muy guapas. Había retomado la compañía de dos o tres amigas que se quedaban calladas como tumbas cada vez que yo entraba en casa pero cuyas voces oía siempre, superponiéndose unas a otras, cuando estaba a punto de hacerlo. Al igual que Maia, eran maestras de música clásica, todas de origen ñeê y habían formado un trío de cuerda con el que daban recitales en la ciudad y en otros pueblos de la provincia con un éxito arrollador, no tanto porque fueran buenas intérpretes como porque nadie más los daba.
Lo que durante años me había parecido una contradicción graciosa del carácter de mi mujer, que se dedicara a la música clásica pero que solo considerase verdadera música aquello que podía bailar, se me hizo perfectamente comprensible entonces. La música clásica no tenía (ni para ella ni para toda aquella gente que acudía a sus conciertos) tanto la cualidad de música como la de un estancamiento. Había sido compuesta con unos criterios demasiado lejanos y por unas mentes demasiado distintas como para que fuese de otro modo, pero eso no significaba que aquel público no fuera sensible a su influencia. Cuando Maia interpretaba aquellas piezas la gente ponía el mismo gesto de concentración que habría puesto al escuchar una lengua extranjera particularmente seductora pero no por eso menos incomprensible. Si se entregaba con tanta pasión a tocarla y a enseñarla era en el fondo porque la consideraba ajena y porque era incapaz de relacionarse sentimentalmente con ella. Para Maia la música clásica era algo que sucedía solo en el cerebro, mientras que el resto de la música –la cumbia, la salsa, el merengue– lo hacía en el cuerpo, en el estómago.
Uno cree a veces que para descender a la sima del alma humana tiene que subirse a un poderoso submarino y al final se sorprende vestido de buzo tratando de sumergirse en una bañera doméstica. A los lugares les sucede lo mismo. Si hay algo que caracteriza a las ciudades pequeñas es que se parecen como chinches: unas junto a otras reproducen los mismos mecanismos de perpetuación en el poder, los mismos circuitos de legitimación y amiguismo, las mismas dinámicas. También cada cierto tiempo suelen generar sus pequeños héroes locales: un músico excepcional, una jueza de familia particularmente revolucionaria o una madre coraje, pero incluso esos pequeños héroes parecen integrados en un organismo que cuenta con su rebelión para seguir perpetuándose. La vida de las pequeñas ciudades parece tan reglada y previsible como un metrónomo, y a ratos es tan difícil pensar que puede evitarse ese destino como que el sol salga por el oeste. Pero es exactamente eso lo que ocurre a veces: el sol sale por el oeste.
Todo el mundo considera el asalto al supermercado Dakota como el origen de los altercados, pero el problema comenzó mucho antes. ¿De dónde salieron los niños? El documental más conocido sobre el tema, el tendencioso cuando no sencillamente falso Los chicos de Valeria Danas, comienza con esa pomposa frase en off sobre las sangrientas imágenes del supermercado: ¿De dónde salieron los niños? Y sin embargo no deja de ser esa la gran pregunta. ¿De dónde? Si uno no hubiese conocido una época en la que no estaban allí, casi habría podido pensar que siempre recorrieron nuestras calles, mugrientos pero con su extraña dignidad diminuta, con el pelo ensortijado y las caras requemadas por el sol.
Es difícil determinar en qué momento nuestra mirada se fue acostumbrando a ellos o si las primeras veces que los vimos nos produjeron alguna sorpresa. Entre las muchas teorías tal vez la menos absurda fue la que dio Víctor Cobán en una de sus columnas de El Imparcial, cuando dijo que los niños llegaron «por goteo» a la ciudad y al principio se confundieron con los niños ñeê que estábamos acostumbrados a ver vendiendo orquídeas salvajes y limones en los semáforos. Algunas especies de termitas son capaces de mutar su aspecto temporalmente y adquirir el de otras especies para adentrarse en un entorno que no es el suyo y mostrar su verdadero aspecto solo cuando están asentadas. Tal vez también aquellos niños adoptaron –con la misma inteligencia preverbal de los insectos– esa estrategia e hicieron todo lo posible por parecerse a los niños ñeê que nos resultaban familiares. Pero aunque así hubiera sido, la pregunta seguiría sin respuesta: ¿de dónde salieron? Y, sobre todo, ¿por qué tenían todos entre nueve y trece años?
La tesis más sencilla (pero también menos demostrada) es que se trataba de niños robados de toda la provincia a los que una red de trata había reunido en alguna zona de la selva junto al río Eré. Tampoco habría sido la primera vez. Unos años antes, en 1989, se había rescatado a siete chicas adolescentes a punto de ser «distribuidas» en burdeles de todo el país y aún estaban frescas en la memoria colectiva las fotografías que les tomó la policía cuando las encontraron en una pequeña chacra en medio de la selva a solo tres kilómetros de San Cristóbal. Igual que hay ciertos episodios en la vida que no admiten que se perpetúe la ingenuidad, aquella imagen había supuesto un antes y un después en la conciencia de San Cristóbal. No se trataba solo de que se admitiera una realidad social indiscutible, sino de que la vergüenza que producía esa realidad había quedado subsumida en la conciencia colectiva como algunos acontecimientos traumáticos conforman el carácter de ciertas familias: silenciosamente.
Por ese motivo se supuso entonces que aquellos niños habían escapado de un «acuartelamiento» parecido y se habían presentado en la ciudad de la noche a la mañana. La tesis –repito, sin ninguna base– se fundaba en aquella distinción poco honorable de que estábamos en la primera provincia en niños robados de todo el país, pero tenía también la virtud de explicar esa lengua supuestamente «incomprensible» en la que hablaban los 32 y que entonces se suponía una lengua extranjera. Nadie parecía comprender entonces una cuestión sencilla: que admitir esa tesis era lo mismo que suponer que de un día para otro la mendicidad infantil había aumentado en un setenta por ciento sin que se produjera ningún tipo de alarma.
Tras revisar las actas de las reuniones del departamento de Asuntos Sociales de esos meses (del que yo era director, como ya he dicho), compruebo que la primera vez que aparece la mendicidad infantil como uno de los puntos del día es el 15 de octubre de 1994, es decir, doce semanas antes del asalto al supermercado Dakota. Lo que significa –si se piensa en la lentitud con que en San Cristóbal un problema real llegaba al terreno institucional– que la presencia de los niños en la ciudad tendría que haberse manifestado al menos dos o tres meses antes de esa fecha, es decir, en julio o agosto de ese año.
La tesis de la huida masiva de un acuartelamiento en la selva es tan contradictoria que casi resulta más creíble la «tesis mágica» por la que tanto se rieron de Itaete Cadogán –el representante de la comunidad ñeê– cuando aseguró que esos niños habían «brotado» del río. Si uno no se toma la palabra «brotar» al pie de la letra, tal vez no sea del todo inverosímil la suposición de que se produjo una conexión súbita entre sus conciencias y que eso los llevó a reunirse en la ciudad de San Cristóbal. Hoy sabemos que aunque más de la mitad de esos niños provenían de ciudades y pueblos cercanos a San Cristóbal (y que solo un porcentaje muy menor habían sido niños robados), otros habían recorrido de una manera inexplicable más de mil kilómetros de distancia desde ciudades como Masaya, Siuna o San Miguel del Sur. Tras la identificación de los cadáveres se supo que dos de ellos eran de la capital, niños cuya desaparición se había denunciado a las autoridades meses antes y en cuyo entorno no había sucedido nada particularmente sospechoso hasta el momento de su «huida».
Las situaciones extraordinarias nos obligan siempre a razonar con una lógica distinta. Alguien comparó una vez la aparición de los niños con esos fascinantes vuelos sincronizados de los estorninos: bandadas de hasta seis mil pájaros que forman en un abrir y cerrar de ojos una nube compacta capaz de moverse al unísono con ...