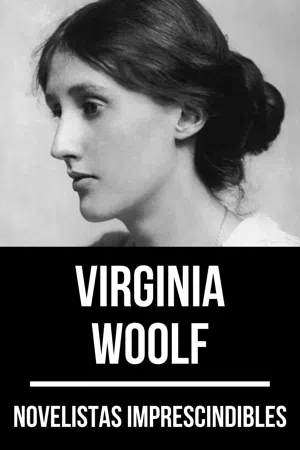
eBook - ePub
Novelistas Imprescindibles - Virginia Woolf
Virginia Woolf, August Nemo
This is a test
Share book
- 361 pages
- Spanish
- ePUB (mobile friendly)
- Available on iOS & Android
eBook - ePub
Novelistas Imprescindibles - Virginia Woolf
Virginia Woolf, August Nemo
Book details
Book preview
Table of contents
Citations
About This Book
Bienvenidos a la serie de libros Novelistas Imprescindibles, donde les presentamos las mejores obras de autores notables.Para este libro, el crítico literario August Nemo ha elegido las dos novelas más importantes y significativas de Virginia Woolf que son Los Años y Orlando.Virginia Woolf fue una autora, feminista, ensayista, editora y crítica inglesa, considerada como una de las principales modernistas del siglo XX.Novelas seleccionadas para este libro: Los Años.Orlando.Este es uno de los muchos libros de la serie Novelistas Imprescindibles. Si te ha gustado este libro, busca los otros títulos de la serie, estamos seguros de que te gustarán algunos de los autores.
Frequently asked questions
How do I cancel my subscription?
Can/how do I download books?
At the moment all of our mobile-responsive ePub books are available to download via the app. Most of our PDFs are also available to download and we're working on making the final remaining ones downloadable now. Learn more here.
What is the difference between the pricing plans?
Both plans give you full access to the library and all of Perlego’s features. The only differences are the price and subscription period: With the annual plan you’ll save around 30% compared to 12 months on the monthly plan.
What is Perlego?
We are an online textbook subscription service, where you can get access to an entire online library for less than the price of a single book per month. With over 1 million books across 1000+ topics, we’ve got you covered! Learn more here.
Do you support text-to-speech?
Look out for the read-aloud symbol on your next book to see if you can listen to it. The read-aloud tool reads text aloud for you, highlighting the text as it is being read. You can pause it, speed it up and slow it down. Learn more here.
Is Novelistas Imprescindibles - Virginia Woolf an online PDF/ePUB?
Yes, you can access Novelistas Imprescindibles - Virginia Woolf by Virginia Woolf, August Nemo in PDF and/or ePUB format, as well as other popular books in Literatur & Literarische Sammlungen weiblicher Autoren. We have over one million books available in our catalogue for you to explore.
Information
Topic
LiteraturLos Años
1880
Era una primavera vacilante. El tiempo, siempre cambiante, mandaba nubes azules y purpúreas que se deslizaban sobre la tierra. En el campo, los campesinos contemplaban con aprensión sus cultivos; en Londres, la gente alzaba la vista al cielo y abría y cerraba el paraguas. Pero en el mes de abril cabía esperar aquel tiempo. Miles de dependientes hacían este comentario al entregar la mercancía envuelta con esmero a las señoras de adornados vestidos que se hallaban al otro lado del mostrador, en Whiteley y en los almacenes Army and Navy. Interminables procesiones de compradores en el West End, y de hombres de negocios en el East End, circulaban por las aceras, como caravanas en una marcha perpetua, o al menos eso les parecía a aquellos que se detenían por alguna razón, ya fuera para echar una carta, o en el ventanal de un club de Piccadilly. La corriente de landós, victorias y cabriolés era incesante, ya que la temporada social acababa de comenzar. En las calles más tranquilas, los músicos callejeros ofrecían su frágil y casi siempre melancólico sonido de gaita, que tenía su eco, o su parodia, ya en los árboles de Hyde Park, ya en Saint James, en el parloteo de los gorriones y en los bruscos arrebatos del amoroso aunque intermitente tordo. En las plazas, las palomas revoloteaban en las copas de los árboles, desgajando alguna que otra ramita, y zureaban una y otra vez una nana que siempre quedaba interrumpida. Por la tarde, en las puertas de Marble Arch y Apsley House se aglomeraban señoras ataviadas con vestidos multicolores con polisón, y caballeros de chaqué, con bastón y luciendo un clavel. Ahora llegaba la princesa, y a su paso se alzaban los sombreros. En los sótanos de las largas avenidas de los barrios residenciales, criadas con delantal y cofia preparaban el té. Después de ascender sinuosamente desde el sótano, la tetera de plata era depositada en la mesa, y vírgenes y solteronas, cuyas manos habían restañado las heridas de Bermondsey y Hoxton, medían cuidadosamente una, dos, tres cucharaditas de té. Cuando el sol se ponía, un millón de lucecitas de gas, como los ojos pintados en las plumas del pavo real, se abrían en sus jaulas de cristal, pero a pesar de ello en las aceras quedaban amplias zonas oscuras. La mezcla de la luz de las farolas y la del sol poniente se reflejaba por igual en el Round Pond y en la Serpentine. Quienes habían salido a cenar fuera de casa contemplaban durante un instante el encantador espectáculo cuando su cabriolé pasaba al trote por el puente. Por fin, se alzaba la luna que, como una reluciente moneda, aunque oscurecida de vez en cuando por nubes deshilachadas, brillaba con serenidad, con severidad, o quizá con total indiferencia. Girando lentamente, como los rayos de un faro, los días, las semanas, los años, cruzaban el cielo uno tras otro.
El coronel Abel Pargiter estaba sentado en su club, charlando después de almorzar. Sus compañeros, acomodados en sillones de cuero, eran hombres de su misma clase, hombres que habían sido militares o funcionarios públicos, hombres que ya estaban retirados, revivían con viejos chistes e historietas su pasado en la India, África, Egipto, y entonces, en una transición natural, pasaron a hablar del presente. Se trataba de un nombramiento, de un posible nombramiento.
De repente, el más joven y lozano de los tres se inclinó hacia delante. Ayer había almorzado con... En este punto, la voz del que hablaba bajó de tono. Los otros se acercaron a él; con un leve ademán, el coronel Abel despidió al criado que estaba retirando las tazas de café. Las tres cabezas grises y de escaso cabello permanecieron juntas durante unos minutos. Luego el coronel se recostó en su sillón. El curioso brillo que había aparecido en los ojos de los tres cuando el mayor Elkin comenzó su relato había desaparecido totalmente del rostro del coronel Pargiter. Se quedó quieto, mirando al frente, sus ojos de vivo azul parecían un poco achicados, como si el resplandor de Oriente estuviera todavía en ellos, y los párpados entrecerrados, como si aún les molestara el polvo. Le había venido a la mente algún pensamiento que le hizo perder el interés por lo que los otros decían; en realidad, le resultaba desagradable. Se levantó y miró hacia Piccadilly por la ventana. Sosteniendo el cigarro en el aire, contemplaba desde lo alto los techos de los ómnibus, los cabriolés, las victorias, los landós y los carros. Su actitud parecía decir que él no tenía nada que ver con aquello, que ya no estaba metido en aquel asunto. Mientras miraba hacia fuera, la tristeza se instaló en su rostro rojizo y bien parecido. De repente, se le ocurrió una idea. Tenía una pregunta que hacer; se dio media vuelta para preguntar; pero sus amigos ya no estaban. El pequeño grupo se había dispersado. Elkin ya se dirigía presuroso hacia la puerta; Brand se había alejado para hablar con otro hombre. El coronel Pargiter cerró la boca, calló lo que se disponía a decir y regresó a la ventana que daba a Piccadilly. En la atestada calle todo el mundo parecía animado por un propósito concreto. Todos iban deprisa para llegar puntualmente a una cita. Incluso las señoras, en sus victorias y berlinas, pasaban al trote por Piccadilly haciendo sus recados. La gente regresaba a Londres; se instalaba en la ciudad preparada para la temporada social. Sin embargo, para el coronel Pargiter no habría tal temporada; para él no había nada que hacer. Su esposa se estaba muriendo, pero no se moría. Hoy se encontraba mejor; quizá mañana se encontraría peor; esperaban la llegada de una nueva enfermera; y así iban las cosas. Cogió un periódico y lo hojeó. Miró un grabado que reproducía la fachada occidental de la catedral de Colonia. Arrojó el periódico al montón de donde lo había cogido. Cualquier día —ese era el eufemismo con que el coronel se refería al día en que su esposa muriese— abandonaría Londres, pensó, y se iría a vivir al campo. Pero tenía que pensar en la casa, tenía que pensar en los hijos, y también tenía que pensar en... La expresión de su rostro cambió. Perdió parte de su aflicción, pero se volvió un poco furtiva e inquieta.
Tenía un sitio al que ir, a fin de cuentas. Mientras estuvo charlando con sus amigos, el coronel mantuvo este pensamiento en lo más profundo de su mente. Cuando se volvió y advirtió que sus amigos se habían ido, ese pensamiento fue el bálsamo que aplicó a su herida. Visitaría a Mira; Mira, por lo menos, se alegraría de verle. Así que, cuando salió del club, no fue hacia el este, que era hacia donde iban los hombres ajetreados, ni tampoco hacia el oeste, donde estaba su casa, en Abercorn Terrace, sino que se encaminó hacia Westminster por los endurecidos senderos que cruzan Green Park. El césped estaba muy verde; las hojas comenzaban a desplegarse; unas menudas garras verdes, como de pájaro, surgían de las ramas; había un chisporroteo, una animación en todas partes; el aire fresco olía a limpio. Pero el coronel Pargiter no veía el césped ni los árboles. Cruzaba el parque a paso rápido, con la chaqueta abrochada, bien ajustada, fija la vista al frente. Sin embargo, cuando llegó a Westminster, se detuvo. Esta parte del asunto no le gustaba en absoluto. Siempre que se acercaba a la callejuela extendida al pie de la gran mole de la abadía, la calle de sórdidas casitas, con cortinas amarillas y cartones en las ventanas, la calle donde parecía que el vendedor ambulante de bollos estuviera tocando siempre la campanilla, donde los niños chillaban al saltar a uno y otro lado de unas rayas pintadas con yeso en la acera, el coronel se detenía y miraba a derecha e izquierda; luego avanzaba muy decidido hasta el número treinta y llamaba a la puerta. Miraba fijamente la puerta mientras esperaba con la cabeza algo gacha. No quería que le vieran ante aquella puerta. No le gustaba tener que esperar a que le dejaran entrar. No le gustaba que fuera la señora Sims quien le abriera. Siempre flotaba cierto tufillo en aquella casa, siempre había ropa sucia tendida en el patio trasero. Subió la escalera, enfurruñado, con pasos pesados, y entró en la sala de estar.
No había nadie. Había llegado demasiado pronto. Miró la estancia con desagrado. Allí sobraban pequeños objetos. Se sentía fuera de lugar y, sin duda, excesivamente voluminoso de pie ante la chimenea con cortinillas, cubierta con una pantalla que tenía pintado un martín pescador posándose entre unos juncos. En el piso superior sonaban pasos apresurados que iban de un lado para otro. Aguzando el oído, el coronel se preguntó si habría alguien con ella. Fuera, en la calle, los niños chillaban. Era sórdido, era triste, era furtivo. Cualquier día, se dijo... Pero se abrió la puerta y su amante, Mira, entró.
—¡Oh, Bogy, querido! —exclamó.
Iba muy despeinada; tenía un aspecto un poco fofo; pero era mucho más joven que él, y realmente se alegraba de verle, pensó el coronel. El perrito saltaba alrededor de Mira.
—Lulu, Lulu, ven aquí y deja que el tío Bogy te vea —dijo cogiéndolo con una mano mientras con la otra se tocaba el cabello.
El coronel se acomodó en el gimiente sillón de mimbre. Mira puso el perrito en las rodillas del coronel. Detrás de una oreja, tenía una mancha roja, probablemente de eczema. El coronel se caló las gafas y se inclinó para examinar la oreja del perro. Mira besó al coronel donde el cuello surgía de la camisa. Entonces a él se le cayeron las gafas. Mira las cogió al vuelo y se las puso al perro. Le pareció que el pobre hombre no estaba de muy buen humor aquel día. Algo malo había ocurrido en aquel misterioso mundo de vida familiar y de clubes del que jamás le hablaba. Había llegado antes de que Mira tuviera tiempo de peinarse, lo cual resultaba irritante. Pero su deber era distraer al coronel. Así que comenzó a revolotear —a pesar de estar engordando todavía podía deslizarse entre la silla y la mesa— de un lado para otro. Apartó la pantalla de la chimenea y, antes de que el coronel pudiera evitarlo, encendió la renuente lumbre de la casa de huéspedes. Luego se sentó en el brazo del sillón del coronel:
—Oh, Mira —dijo mirándose al espejo y cambiando la posición de las horquillas del cabello—, eres una chica terriblemente descuidada.
Se soltó un largo tirabuzón y dejó que le cayera sobre los hombros. Su cabello todavía era hermoso, dorado, a pesar de que se acercaba a los cuarenta años y tenía, aunque no se supiera, una hija de ocho que vivía a pensión en casa de unos amigos, en Bedford. El cabello comenzó a caer espontáneamente, por su propio peso, y Bogy, al ver cómo se desplegaba, se inclinó y lo besó. En la calle había comenzado a sonar un organillo, y todos los chiquillos corrieron hacia allí, dejando un brusco silencio. El coronel empezó a acariciar el cuello de Mira. Comenzó a toquetear, con la mano que había perdido dos dedos, más abajo, allí donde el cuello se une a los hombros. Mira se deslizó al suelo y apoyó la espalda en una rodilla del coronel.
Se oyó un crujido en la escalera. Alguien, una mujer, dio un par de sonoros pasos, como para advertirlos de su presencia. Inmediatamente, Mira se recogió el cabello con las horquillas, salió y cerró la puerta.
El coronel, con su aire metódico, comenzó de nuevo a examinar la oreja del perro. ¿Era eczema, o no era eczema? Miró la mancha roja, luego dejó al perro de pie en su cesto y esperó. No le gustaba aquel prolongado cuchicheo en el descansillo, detrás de la puerta. Por fin Mira regresó. Parecía preocupada; y cuando parecía preocupada parecía vieja. Mira empezó a buscar debajo de almohadones y tapetes. Dijo que necesitaba su bolso; ¿dónde había metido el bolso? El coronel pensó que, con tantos y tan desordenados pequeños objetos, el bolso podía estar en cualquier sitio. Cuando Mira lo encontró, debajo de los almohadones que había en el extremo del sofá, resultó ser un bolso flaco, víctima de la pobreza. Lo abrió y lo puso boca abajo. Al sacudirlo cayeron pañuelos, papelitos arrugados y monedas de plata y cobre. Allí hubiera debido haber un soberano, dijo.
—Estoy segura de que ayer tenía un soberano —murmuró.
—¿Cuánto necesitas? —preguntó el coronel.
Resultó que necesitaba una libra. No, se trataba de una libra, ocho chelines y seis peniques, dijo Mira, mascullando algo acerca de la lavandería. El coronel sacó dos soberanos de su pequeño monedero de oro y los entregó a Mira. Ella los cogió y se oyeron más cuchicheos en el descansillo.
¿Lavandería?, se preguntó el coronel mientras echaba una ojeada al cuarto. Era una sucia covacha. Pero, al ser él mucho mayor que ella, resultaba inadecuado que le preguntara sobre la lavandería. Mira regresó. Cruzó ágilmente la estancia, se sentó en el suelo y apoyó la cabeza en la rodilla del coronel. La renuente lumbre, que había lanzado débiles llamas, ahora se había extinguido. Mira cogió el atizador, y el coronel dijo con impaciencia:
—Déjalo. Deja que se apague.
Mira soltó el atizador. El perro roncaba; el organillo seguía tocando. La mano del coronel empezó a recorrer arriba y abajo el cuello de Mira, a entrar y salir de la larga y espesa cabellera. En aquella pequeña estancia, tan cercana a las otras casas, el ocaso llegaba deprisa, y las cortinas estaban medio corridas. El coronel atrajo a Mira hacia sí; la besó en la nuca, y luego la mano que había perdido dos dedos comenzó a tentar más abajo, allí donde el cuello se une a los hombros.
Un súbito chaparrón se abatió sobre la acera, y los niños que habían estado saltando dentro y fuera de sus rayuelas se desperdigaron todos camino de sus casas. El viejo cantor callejero que se balanceaba junto al bordillo, con la gorra de pescador echada hacia atrás con desenfado, cantaba con pasión «Agradece lo que tienes, agradece lo que tienes...», se levantó el cuello de la chaqueta, se refugió bajo el toldillo de una taberna, y terminó su consejo: «Agradece lo que tienes. Todo lo que tienes». Entonces volvió a brillar el sol, y secó el suelo.
—No hierve —dijo Milly Pargiter, con la vista fija en el hervidor.
Estaba sentada ante la mesa de tablero circular, en la sala de estar delantera de la casa de A...



