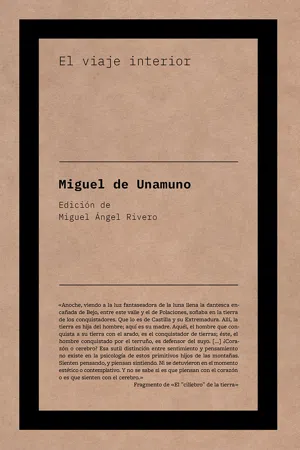![]()
ANTOLOGÍA
EN ALCALÁ DE HENARES
– CASTILLA Y VIZCAYA–
A mi muy querido amigo don Juan José de Lecanda
XLI
Ni aislada roca, ni escarpado monte
del diáfano horizonte
el indeciso término cortaban:
por todas partes se extendía el llano
hasta el confín lejano
en que el cielo y la tierra se abrazaban.
XLII
¡Oh tierra en que nací, noble y sencilla!
¡Oh campos de Castilla
donde corrió mi infancia! ¡Aire sereno!
¡Fecundadora luz! ¡Pobre cultivo!
¡Con qué placer tan vivo
se espaciaba mi vista en vuestro seno!
NÚÑEZ DE ARCE. Un idilio.
Egialde, guztietan
Toki onak badira,
Bañan biyotzak diyo
Zoaz Euskalerrirá.
Hay, es cierto, en todas partes buenos sitios
pero el corazón dice, vete al país vasco.
IPARRAGUIRRE
Quiero escribir de Alcalá, en que tan buenos ratos pasé con usted, mi buen don Juan José, los dos primeros días de noviembre del año pasado y los tres primeros del mismo mes de este año. Alcalá me ha llevado a comparar el paisaje castellano a nuestro paisaje, y de aquí he pasado a discurrir un poco sobre la falta de arte (sobre todo, pictórico) en las Provincias Vascongadas. Son tres temas ligados, que irán en tres articulillos.
I
No olvidaré mis visitas a «la ilustre y anciana y desvalida patria de Cervantes», como la llamó Trueba. En ciudad tan gloriosa, y con usted por guía, hay mucho que sentir y que aprender. Ciudad significa para mí poblado triste y lleno de reliquias, empolvadas acaso; villa, cosa de vida y empuje. Me he acostumbrado a personificarlas en Orduña y Bilbao.
Sobre El Escorial adusto se cierne la sombra adusta del gran Felipe; sobre esta ciudad calmosa, la de Cisneros y los arzobispos de Toledo, de quienes fue feudo. Llena está de huellas de la munificencia de los cardenales Cisneros, Carrillo, Borbón, Tenorio.
Alcalá es la continuadora de la vieja Compluto y la viejísima Iplacea. En las faldas del cerro de la Vera Cruz, y reflejándose en las aguas del Henares, se alzaba el Castillo, que esto significa Alcalá en la lengua de los moros. Daciano le puso en el camino de la gloria sacrificando a los santos niños Justo y Pastor, y mucho más tarde Cisneros fundó en ella el Colegio Mayor, rival, con el tiempo, de la vieja Universidad salmantina. A la sombra de este colegio fundaron las órdenes religiosas hasta otros veinticinco. Salieron de ellos, entre otros ingenios insignes, Arias Montano, Figueroa, el divino Vallés, Solís, el admirable P. Flórez, Laínez y Salmerón, Jovellanos, y entre otros trabajos, el famoso Ordenamiento y la prodigiosa Biblia Políglota. Nosotros, los vascongados, debemos recordar que en Alcalá estudió Íñigo de Loyola. Fue llamada con su título más glorioso la ciudad de los santos y de los sabios.
No voy a hacer historia; quien la quiera de Alcalá, acuda a Palau, a Portilla, a Azaña.
Hoy ha venido a menos la vieja Alcalá de San Justo. La Universidad, vendida con sus anejos por el Estado en 24.000 pesetas, la ocupan con su colegio los escolapios; el hermoso palacio de los arzobispos se convirtió en archivo general central del reino, y allí está, en restauración inacabable, con aquel andamio muerto de risa, que esperan a que se acabe de podrir para sustituirlo con otro, que también se podrirá. En la Magistral descansan, en magníficas tumbas, los dos cardenales enemigos: Cisneros y Carrillo.
No hay edificio que no lleve sello de arzobispo toledano; en mil rincones se ve el tablero ajedrezado del fraile cardenal. El cordón franciscano ciñe, tallado en piedra, la fachada carcomida de la gloriosa Universidad Complutense. El recuerdo del pasado hace a todo ello más triste que la realidad presente, y apenas si a los alcalaínos quedan bríos para deplorar la grandeza perdida y salvar sus despojos de la anemia.
En Alcalá es hoy todo tristeza, y si se fuera la guarnición, quedaría desolado el cadáver terroso de la corte de Cisneros. Población hoy seminómada, donde se ve más al vivo que en los grandes centros la vida interior, cuya fisiología ahondó Balzac; población sostenida como puntales por unos pocos labradores ricos y coronada de una masa flotante de vegetación humana, masa que oculta más de un drama, masa compuesta de unos que van con el trajecito bien cepillado a aliviar su ruina, viviendo barato y encerrándose en casita; de otros que, huyendo de los conocidos, van con misterio a ocultar acaso una vergüenza, y con misterio se ausentan, y de muchos más que acuden a comer del presupuesto.
A los frailes y estudiantes han sustituido empleados y militares; los conventos sirven de cuarteles, y algo de vida da al pueblo la vida sin alegría de los presidios. Los pobres soldados vagan por los soportales de la Calle Mayor, los oficiales ociosos carambolean en el casino o enamoran para matar el tiempo, los alcalaínos se distraen en coleccionar fierro viejo, muebles viejos, barrotes viejos, cuadros viejos, en leer y componer poesía vieja, en cosas incomprensibles, o poco menos, en nuestro país.
Alcalá recuerda a Cervantes que, como la inscripción de su casa nativa dice, pertenece por su nombre y por su ingenio al mundo civilizado, y por su cuna, a Alcalá de Henares. En esta inscripción, clásicamente discreta, está pintado un pueblo. Cervantes recuerda a don Quijote, y don Quijote a los ardientes, escuetos y dilatados campos de Castilla, tan ardientes, escuetos y dilatados como el espíritu quijotesco. Vamos al campo.
No se ve a Alcalá, como a nuestros pueblos, recogidita en el regazo de montes verdes, bajo un cielo pardo, sino tendida al sol en el campo infinito, dibujando en el azul las siluetas de las torres de sus conventos. Rojiza, tostada por el sol y el aire, pegada al suelo, circuida por paredes bajas de adobe. Rodean a su campo, como ancho anfiteatro, los barrancos de la sierra, en que se alzan pelados el cerro del Viso, el de la Vera Cruz, el Malvecino, la meseta del Ecce-Homo. Lame los pies de los cerros, separando la Campiña de la Alcarria, el Henares de frondosas riberas festoneadas de álamos negros y álamos blancos.
A un lado del Henares, la sierra, y la campiña al otro. No las montañas en forma de borona, verdes y frescas, de castaños y nogales, donde salpican al helecho las flores amarillas de la árgoma y las rojas del brezo. Colinas recortadas que muestran las capas del terreno, resquebrajadas de sed, cubiertas de verde suave, de pobres yerbas, donde sólo levantan cabeza el cardo rudo y la retama olorosa y desnuda, la pobre ginestra contenta dei deserti que cantó el pobre Leopardi en su último canto.
Al otro lado la tierra rojiza, a lo lejos el festón de árboles de la carretera, amarillos ahora; en el confín, las tierras azuladas que tocan al cielo, las que al recibir al sol que se recuesta en ellas, se cubren de colores calientes, de un rubor vigoroso.
¡Ancha es Castilla! ¡Y qué hermosa la tristeza enorme de sus soledades, la tristeza llena de sol, de aire, de cielo!
Todo ello parece un mar petrificado, y como un navío lejano en el fondo, se pierde la iglesia de Meco, célebre por la bula del conde de la Tendilla.
Por estos campos secos no vienen aldeanos, que aquí no los hay; vienen lugareños de color de tierra, encaramados en la cabalgadura, y carromatos tirados por cinco mulas en fila. No se oye el chirrido arrastrado de las ruedas del carro, sino algún cantar ahogado y chillón.
La vista se dilata por el horizonte lejano, y el paisaje infunde melancolía tranquila. ¡Será de contemplarlo en los días ardientes de julio, sentados en las orillas del Henares, a la sombra de un álamo!
Nada más parecido a esto, a juzgar por descripciones, que aquellas estepas asiáticas donde el alma atormentada de Leopardi pone al pastor errante que interroga a la luna.
Vi, hace ya tiempo, un cuadro, cuyo recuerdo me despierta estos campos. Era en el cuadro un campo escueto, seco y caliente, un cielo profundo y claro. Inmensa muchedumbre de moros llenaba un largo espacio, todos de rodillas, con la espingarda en el suelo, hundidas las cabezas entre las manos y apoyadas éstas en el suelo.
Al frente un caudillo, tostado, de pie, con los brazos tendidos al azul infinito y la vista perdida en él, parecía exclamar: «¡Sólo Dios es Dios!» Aquellos campos lo mismo podían ser los de Arabia que los de Castilla.
Vi otro cuadro, en el cual se extendía muerto el inmenso páramo castellano a la luz muerta del crepúsculo; en primer término, quebraba la imponente monotonía un cardo, y en el fondo, las siluetas de don Quijote y su escudero Sancho.
En estos dos cuadros veo yo a Castilla; sus horizontes dilatados me recuerdan el «¡Sólo Dios es Dios!» y los horizontes dilatados del espíritu de don Quijote, horizontes cálidos, yermos, sin verdura.
El cielo es azul, todo lo demás terroso.
Un lugareño, parece a las veces rey destronado. Si los franceses entendieran por español al habitante de la meseta central de España, no les faltaría razón al atribuirnos una gravedad entre estoica y teatral. Este carácter es el complemento del suelo, suelo que ha producido estos cuerpos en los que el espíritu se moldea.
Es corriente entre las gentes, tanto de aquí como de allí (allí es nuestro país), aborrecer este paisaje y admirar el nuestro; hallar esto horrible y aquello atractivo. Con afirmar que este paisaje tiene sus bellezas como el nuestro las suyas, basta para que le tengan a uno por raro: dudan mucho, ya que no de la sinceridad, de la salud de sentimiento estético de quien asegure que esto le gusta más que aquello; y si quien esto asegura es como usted, mi buen amigo, un hijo de nuestro país, el asombro es grande, juzgan muchos encontrarse con un caso patológico, con una disparatada aberración del gusto.
¡Gustar más que de aquella verdura perenne, de estos campos descarnados que, como decía Adolfo de Aguirre, secan el alma más jugosa! (El jugo, muchas veces, no pasa de humedad endémica.) Este gusto es para muchos inconcebible.
Yo concibo, mejor o peor, todos los gustos y opiniones y hallo fundamento en todos, aun en los más disparatados; pero aunque no comprendiera la preferencia de usted, aunque no participara algo, y acaso algos, de sus sentimientos, me bastaría que usted, cuyo buen gusto es para mí indiscutible como hecho, me bastaría, digo, que usted, siendo hijo de nuestras montañas, prefiriera esta sequedad severa a aquella frescura para que buscara la razón de tal gusto.
¿Es esto más hermoso que nuestro país? ¿Tiene la preferencia de usted fundamento estético?
II
Y no sé si será indiscreción sacar a luz pública ideas vertidas en conversaciones privadas, al calor tibio de la intimidad. Creo que no, y de todos modos, esperando, si lo es, perdón de usted, las publico.
Yo le hablaba a usted de nuestros montes y usted a mí de estos horizontes vastos que se pierden a la vista, de estos tonos de fuego que arranca el sol al ponerse en los campos quijotescos. También hemos comparado esto a la campiña romana.
Recuerda usted a aquel pintor que, atraído por la fama de los encantos de nuestro país, fue a él con todos los chismes de pintar y sufrió un cruel desengaño al ver dibujarse por todas partes la misma silueta de montañas, de un verde agrio, monótono e ingrato. «Si Amboto, o el Pico de Aralar, o las Peñas de San Fausto se levantaban erguidos como se levanta un buitre con su desnudo cuello sobre las eminencias del terreno, faltaban términos para componer el cuadro, y sobre todo, luz, esa luz que le presta vida, relieve, animación, encanto.»
Es esto, comparado con aquello, me decía usted, como la música de Wagner es a la italiana; esta se pega pronto, pero también empacha pronto y se despega pronto. Nuestro país, añadía usted, es más bonito, pero es menos grave, menos hermoso; aquellos nuestros paisajes parecen nacimientos de cartón, con casitas blancas, con arbolitos redondos y verdes, con arroyos de cristal.
En Castilla el espíritu se desase del suelo y se levanta, se siente un más allá y el alma sube a otras alturas a contemplar sobre estos horizontes inacabables y secos una bóveda azul y transparente, inmóvil y serena.
Comprendo esta afición. El sueño y la muerte tienen su poesía, a la que prefiero la poesía de la vigilia y la vida.
Comprendo en su carácter la afición que a esto le ata. Comprendo que estos campos hayan producido almas enamoradas del ideal, secas y cálidas, desasidas del suelo o ambiciosas, místicos como Santa Teresa y San Juan de la Cruz, espíritus inmensos como el de don Quijote y el Segismundo calderoniano, conquistadores que van a sujetar las tierras que se extienden más allá de donde se pone el sol. Sólo Dios es Dios, la vida es sueño y que el sol no se ponga en mis dominios.
Almas sedientas de ideal ultraterreno, desasidas de esta vida triste, llenas de la sequedad de este suelo y del calor de este cielo, ansiosas de justicia pura como el sol, de gloria inacabable. Estos campos despegan del suelo y empapan en luz, hacen amar la calma y llevan fácilmente las blanduras del quietismo.
Nada me extraña el desencanto del pintor. Acostumbrado a los tonos vivos, su ojo no descubría en la aparente monotonía de nuestros montes la infinita variedad de matices tibios, lo mismo que estos espíritus, aficionados a los dramas fuertes y los heroicos romances históricos, a sucesos de bulto, no ven la dulce y tierna poesía de la vida cotidiana, la profundidad de Juan Vulgar, la poesía amarga de la vida de almacén.
Yo soy menos grave, menos melancólico que usted, y prefiero mis encañadas frescas, mis paisajes de nacimiento de cartón, el cielo de nubes, los días grises, todo lo que, acompañado de tamboril y chistu, después de merendar bien y beber buen chacolí, da una alegría agria. Yo prefiero el placer de subir montes por gastar fuerza, para sudar la humedad endémica; yo prefiero ver bajar el sol, velado por el humo de las fábricas, y acostarse tras los picos de Castrejana. ¿Que hay poco horizonte? Mejor. Así está todo más abrigado, más recogidito, más cerca.
En Alcalá la gente no se pasea apenas; no hay baile, ni tamboril, ni charanga los domingos, ni frecuentes romerías como Dios manda. Las calles solitarias, caldeadas, las casas bajas y terrosas que no dan sombra, sin tiendas ni bullicio. Esto es bueno para recogerse y meditar; pero para dejarse vivir, ver gente, distraerse, gozar con sentir desfilar mil sensaciones vulgares, dejar volar el tiempo, nuestro país. ¿Dónde están aquí las vueltas de romería, oyendo sansos, a la caída de la tarde?
Mi corazón es, por fortuna o por desgracia, de carne, y prefiere a esta austera poesía el lirismo ramplón de nuestras montañas.
Estos campos inspiraron a Cervantes, aquí se comprende el espíritu más recóndito de esa epopeya tristísima que hacía llorar al humorista Heine, poema en que la realidad y la vida aparecen tan pequeñas, y la locura y la muerte tan grandes. Aquí concibo al gimnosofista absorto en la contemplación de la punta de su nariz, o lo que es lo mismo, al metafísico con su mente perdida en la enmarañada esencia del ser abstractísimo. Pero aquí no vive el hombre enamorado del santo suelo, que en la actividad bus...