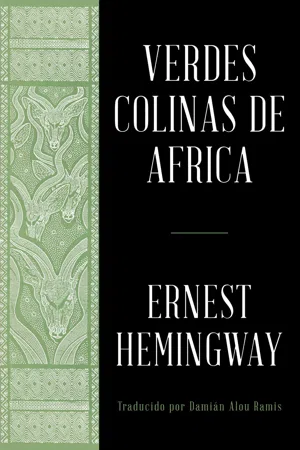
- 282 páginas
- Spanish
- ePUB (apto para móviles)
- Disponible en iOS y Android
eBook - ePub
Verdes colinas de africa (Spanish Edition)
Descripción del libro
Una obra maestra del reportaje donde el Premio Nobel de Literatura Ernest Hemingway cuenta la estancia de un mes—diciembre de 1933—en África, dedicado a una de sus grandes pasiones: la caza mayor. La luz africana, el paisaje febril, la excitación y la tensión que produce la cinegética se convierten para Hemingway en motivos de reflexión que van mucho más allá del safari y la simple narración turística. Como siempre, Hemingway logra elevar la anécdota a la categoría de mito, explorar la condición del hombre a través de sus instintos más primarios y, en definitiva, indagar en torno a la eterna cuestión de la muerte, el deseo y la supervivencia.
Preguntas frecuentes
Sí, puedes cancelar tu suscripción en cualquier momento desde la pestaña Suscripción en los ajustes de tu cuenta en el sitio web de Perlego. La suscripción seguirá activa hasta que finalice el periodo de facturación actual. Descubre cómo cancelar tu suscripción.
Por el momento, todos los libros ePub adaptables a dispositivos móviles se pueden descargar a través de la aplicación. La mayor parte de nuestros PDF también se puede descargar y ya estamos trabajando para que el resto también sea descargable. Obtén más información aquí.
Perlego ofrece dos planes: Esencial y Avanzado
- Esencial es ideal para estudiantes y profesionales que disfrutan explorando una amplia variedad de materias. Accede a la Biblioteca Esencial con más de 800.000 títulos de confianza y best-sellers en negocios, crecimiento personal y humanidades. Incluye lectura ilimitada y voz estándar de lectura en voz alta.
- Avanzado: Perfecto para estudiantes avanzados e investigadores que necesitan acceso completo e ilimitado. Desbloquea más de 1,4 millones de libros en cientos de materias, incluidos títulos académicos y especializados. El plan Avanzado también incluye funciones avanzadas como Premium Read Aloud y Research Assistant.
Somos un servicio de suscripción de libros de texto en línea que te permite acceder a toda una biblioteca en línea por menos de lo que cuesta un libro al mes. Con más de un millón de libros sobre más de 1000 categorías, ¡tenemos todo lo que necesitas! Obtén más información aquí.
Busca el símbolo de lectura en voz alta en tu próximo libro para ver si puedes escucharlo. La herramienta de lectura en voz alta lee el texto en voz alta por ti, resaltando el texto a medida que se lee. Puedes pausarla, acelerarla y ralentizarla. Obtén más información aquí.
¡Sí! Puedes usar la app de Perlego tanto en dispositivos iOS como Android para leer en cualquier momento, en cualquier lugar, incluso sin conexión. Perfecto para desplazamientos o cuando estás en movimiento.
Ten en cuenta que no podemos dar soporte a dispositivos con iOS 13 o Android 7 o versiones anteriores. Aprende más sobre el uso de la app.
Ten en cuenta que no podemos dar soporte a dispositivos con iOS 13 o Android 7 o versiones anteriores. Aprende más sobre el uso de la app.
Sí, puedes acceder a Verdes colinas de africa (Spanish Edition) de Ernest Hemingway en formato PDF o ePUB, así como a otros libros populares de Ciencias sociales y Biografías literarias. Tenemos más de un millón de libros disponibles en nuestro catálogo para que explores.
Información
SEGUNDA PARTE
La caza recordada
3
Se remontaba a la época de Droopy, cuando regresé de Nairobi tras haber estado enfermo y emprendimos un safari a pie para cazar un rinoceronte en la selva. Droopy era un salvaje auténtico, con unos párpados que casi le cubrían los ojos por completo. Era apuesto, con muchísimo estilo, un gran cazador y un magnífico rastreador. Tendría unos treinta y cinco años, creo, y solo vestía una tela anudada sobre un hombro y un fez que algún cazador le había regalado. Siempre llevaba una lanza. M’Cola se cubría con una vieja guerrera caqui del ejército estadounidense, con todos los botones, que originariamente habían traído para Droopy, pero este estaba en alguna parte y se había perdido el regalo. Pop la había traído dos veces para entregársela a Droopy y al final M’Cola había dicho: «Dámela a mí».
Pop le permitió quedársela y M’Cola la llevaba desde entonces. La chaqueta, unos pantalones cortos, su deshilachada gorra de lana y un jersey de punto del ejército que se ponía cuando lavaba la guerrera eran las únicas prendas que le vi llevar al anciano hasta que aceptó mi chaqueta de disparar pájaros. Como calzado utilizaba unas sandalias hechas de neumáticos viejos de coche. Tenía las piernas delgadas y hermosas y los tobillos bien torneados al estilo de los de Babe Ruth, y recuerdo lo mucho que me sorprendí al verle por primera vez sin la guerrera y observar lo envejecida que estaba la parte superior de su cuerpo. Tenía ese aspecto avejentado que ves en las fotos de Jeffries y Sharkey cuando posan treinta años después, esos feos bíceps de anciano y los pectorales caídos.
—¿Qué edad tiene M’Cola? —le pregunté a Pop.
—Debe de tener más de cincuenta —dijo Pop—. Sus hijos ya son adultos y viven en la reserva nativa.
—¿Cómo son sus hijos?
—No valen para nada, son unos inútiles. No sabe tratarlos. Contratamos a uno de porteador, pero no valía para nada.
M’Cola no estaba celoso de Droopy. Simplemente sabía que Droop era mejor que él. Era mejor cazador, un rastreador más rápido y hábil, y un gran estilista en todo lo que hacía. Admiraba a Droopy de la misma manera que lo admirábamos nosotros, y salir con él le hacía darse cuenta de que estaba llevando la guerrera de Droopy y que había sido porteador antes de convertirse en porteador de armas y que de repente había dejado de ser un vejestorio y que estábamos cazando juntos; él y yo cazando juntos y Droopy al frente del espectáculo.
Había sido una buena cacería. La tarde del día que llegamos a ese territorio recorrimos a pie seis kilómetros y medio desde el campamento siguiendo una profunda senda de rinocerontes que atravesaba las colinas cubiertas de hierba con sus abandonados árboles que parecían frutales, tan suaves y parejos que era como si aquello lo hubiera proyectado un ingeniero. La senda se hundía unpalmo en el suelo y estaba suavemente erosionada y la dejamos cuando descendió por la pendiente de una línea divisoria de aguas en las colinas que semejaba una zanja de irrigación seca, y subimos, sudando, por la pequeña y empinada colina que había a la derecha para sentarnos de espaldas a la cumbre y observar la zona con unos prismáticos. Era una región verde, bonita, con colinas que quedaban por debajo de la selva, tupida en la ladera de la montaña, y estaba cortada por los valles de varios cauces fluviales que bajaban de las pobladas selvas de la montaña. Había tramos arbolados que descendían hacia la base de algunas pendientes, y era allí, en la linde de la selva, donde esperábamos ver salir a un rinoceronte. Si apartabas la mirada de la zona boscosa y de la ladera de la montaña podías seguir los cauces fluviales y la pendiente de las colinas hasta donde la tierra se allanaba y la hierba era marrón y abrasada, y divisar más allá, al otro lado de una larga extensión de campo, el marrón del valle del Rift y el brillo del lago Manyara.
Nos tendimos en la ladera de la colina y observamos concienzudamente la zona en busca de rinocerontes. Droopy se hallaba al otro lado de la cima, acuclillado, mirando, y M’Cola estaba sentado por debajo de nosotros. Soplaba una fresca brisa desde el este que formaba olas en la hierba de las colinas. Había muchas grandes nubes blancas y los altos árboles de la selva de la ladera de la montaña crecían tan apretados y tenían un follaje tan tupido que daba la impresión de que se podía caminar sobre sus copas. Detrás de esa montaña había una quebrada y luego otra montaña, y la montaña más lejana era azul oscuro por la selva que la cubría.
Hasta las cinco no vimos nada. Entonces, sin los prismáticos, vi moverse algo sobre el rellano de un valle en dirección a una franja de árboles. En los prismáticos apareció un rinoceronte, muy claro y diminuto a lo lejos, de color rojo al sol, avanzando por la colina como si fuera un veloz insecto acuático. A continuación salieron de la selva otros tres, oscuros en la penumbra, y dos se pusieron a pelear, minúsculos en los prismáticos, acometiéndose con la cabeza, luchando ante un grupo de arbustos mientras nosotros los observábamos y la claridad menguaba. La luz era demasiado escasa para bajar por la colina, cruzar el valle, subir por la estrecha ladera de la montaña y llegar a tiempo para disparar. De manera que regresamos al campamento; descendimos por la colina en la oscuridad, pisando con mucha cautela, y luego notamos la senda lisa bajo los pies y seguimos esa senda profunda que serpenteaba por las oscuras colinas hasta que vimos la luz de la hoguera en medio de los árboles.
Aquella noche estábamos entusiasmados porque habíamos visto los tres rinocerontes y a primera hora de la mañana siguiente, mientras desayunábamos antes de salir, Droopy llegó con la noticia de que había encontrado una manada de búfalos que comían en la linde de la selva, a unos tres kilómetros del campamento. Nos dirigimos hacia allí, todavía con el sabor del café y los arenques ahumados en la boca, y el corazón latiendo con fuerza por la excitación, y el nativo que Droopy había dejado vigilándolos señaló un profundo barranco que habían cruzado para entrar en un claro de la selva. Dijo que había dos grandes machos en un rebaño de una docena o más. Los seguimos, desplazándonos con sumo sigilo sobre el rastro de la presa, apartando lianas y viendo las huellas y las boñigas frescas, pero aunque nos adentramos en la selva, en una zona demasiado tupida para disparar, y describimos un amplio círculo, ni los vimos ni los oímos. En una ocasión oímos a los garrapateros y los vimos volar, pero eso fue todo. Había bastantes huellas de rinoceronte en la selva, y numerosos montones de boñiga con abundante paja, pero no vimos nada más que las verdes palomas torcaces que viven en los árboles y algunos monos, y cuando salimos estábamos mojados hasta la cintura por el rocío y el sol se hallaba bastante alto. Era un día muy caluroso, aún no se había levantado viento, y sabíamos que cualquier rinoceronte o búfalo que hubiera salido de entre los árboles se habría vuelto a meter en lo más profundo de la selva para descansar protegido del calor.
Los demás comenzaron a regresar al campamento con Pop y M’Cola. En el campamento no había carne y yo quería volver a acechar a los búfalos describiendo un círculo con Droopy para ver si podíamos matar una pieza. Empezaba a sentirme fuerte otra vez después de la disentería y era un placer caminar por aquella región ondulada, simplemente caminar, y ser capaz de cazar, sin saber qué podíamos encontrarnos, y libre para disparar a fin de conseguir la carne que necesitáramos. Y además me gustaba Droopy y me gustaba verle caminar. Tenía unos andares muy ágiles y se daba como un ligero impulso; me gustaba mirarlo y sentir la hierba bajo mis zapatos de suela blanda y el agradable peso del rifle, agarrado justo por detrás de la boca, el cañón apoyado en el hombro, y el sol que calentaba lo suficiente para hacerme sudar mientras evaporaba el rocío de la hierba, y el viento que comenzó a soplar y aquella tierra que parecía un huerto abandonado de Nueva Inglaterra. Sabía que volvía a disparar bien y quería realizar un buen disparo para impresionar a Droopy.
Desde lo alto de una elevación vimos a dos kongonis que mostraban su color amarillo en la ladera de una colina a algo más de un kilómetro de distancia y le indiqué por señas a Droop que iríamos a por ellos. Comenzamos a bajar y en un barranco saltaron un antílope macho y dos hembras. Yo sabía que su carne no valía nada y había cazado una cabeza mejor que la de ese animal. Apunté al antílope mientras se alejaba, me acordé de que su carne no valía nada, y de que ya tenía una cabeza, y no disparé.
—¿No dispara kuro? —preguntó Droopy en suahili—. Duomi sana. Buen macho.
Intenté explicarle que ya tenía uno mejor y que no era bueno para comer.
Sonrió.
—Piga kongoni m’uzuri.
«Piga» era una palabra bonita. Sonaba exactamente igual que la orden de disparar y que el sonido de un impacto. «M’uzuri», que significaba bueno, bien, mejor, durante mucho tiempo me había sonado demasiado parecido al nombre del estado de Missouri, y mientras caminaba al principio construía frases en suahili donde aparecían las palabras Arkansas y Missouri, pero ahora ya me parecía natural, no había necesidad de ponerlo en cursiva, del mismo modo que todas las palabras acababan pareciendo las palabras adecuadas y naturales y no había nada extraño ni indecoroso en ver aquellas orejas estiradas, en las cicatrices tribales o en un hombre armado con una lanza. Las marcas tribales y los tatuajes parecían adornos naturales y hermosos, y yo lamentaba no llevar ninguno. Mis cicatrices eran todas informales, algunas irregulares y alargadas, otras simplemente verdugones hinchados. Tenía una en la frente sobre la que la gente todavía hacía comentarios, me preguntaban si era un chichón; pero Droopy tenía algunas muy bonitas junto a los pómulos y otras simétricas y decorativas en el pecho y la barriga. Estaba pensando que yo tenía una buena, una especie de árbol de Navidad en relieve, en la planta del pie derecho que solo me servía para gastar los calcetines, cuando vimos saltar a dos reduncas. Se alejaron entre los árboles y cuando estaban a sesenta metros el macho, delgado y grácil, dio media vuelta y le disparé arriba, un poco detrás de la cruz. Dio un salto y cayó deprisa.
—Piga. —Droopy sonrió. Los dos habíamos oído el dunk de la bala.
—Kufa —le dije—. Muerto.
Pero cuando nos acercamos al animal, tumbado de lado, el corazón aún le latía muy fuerte, aunque por lo demás parecía muerto. Droopy no tenía cuchillo para desollar y yo solo llevaba una navaja. Le palpé con los dedos el corazón detrás de la pata delantera y mientras lo sentía palpitar debajo de la piel le clavé la navaja, pero era demasiado corta y empujó el corazón. Lo noté, caliente y gomoso en mis dedos, y noté cómo el cuchillo lo empujaba, de modo que palpé a su alrededor y corté la arteria grande y la sangre cayó caliente sobre mis dedos. Una vez desangrado, comencé a abrirlo con la navaja, aún alardeando delante de Droopy, y lo vacié limpiamente sacándole el hígado, al que quité la bilis antes de depositarlo sobre un montículo de hierba, y al lado dejé los riñones.
Droopy me pidió la navaja. Iba a enseñarme algo. Diestramente abrió el vientre, extrajo la tripa y le dio la vuelta para arrojar al suelo la hierba que había en su interior, la sacudió, a continuación metió dentro el hígado y los riñones y con la navaja cortó un brote tierno del árbol al pie del cual estaba el animal y cosió con él la tripa para que se convirtiera en una bolsa en la que transportar los demás manjares. Acto seguido cortó una rama larga y puso la bolsa en el extremo, la deslizó entre los pliegues de carne y se la colocó sobre el hombro de la misma manera que los vagabundos llevaban sus posesiones en un pañuelo colgados de la punta de un palo en los anuncios de emplasto para callos Blue Jay cuando éramos niños. Era un buen truco y me dije que algún día se lo enseñaría a John Staib de Wyoming y él esbozaría su sonrisa de sordo (tenías que tirarle piedras para que se detuviera cuando oías un búfalo macho), y sabía lo que diría John. Diría: «Pod Dios, Ednet, no t’agas el lito».
Droop me entregó la rama, a continuación se quitó su única prenda y la utilizó para echarse el animal sobre la espalda. Intenté ayudarle y por medio de señas le propuse que cortáramos una rama y lo lleváramos entre los dos, pero él quería llevarlo solo. Así pues, nos encaminamos hacia el campamento, yo con la bolsa de tripa en el extremo de un palo sobre el hombro, el rifle en bandolera, y Droopy delante de mí tambaleándose y sudando profusamente cargado con el antílope. Intenté convencerle de que lo dejara colgado de un árbol hasta que pudiéramos mandar a un par de porteadores, y con esa idea lo colocamos en la horquilla de un árbol. Pero cuando Droop vio que lo que yo pretendía era irme y dejar el animal allí en lugar de esperar a que se desangrara, lo bajó y volvió a echárselo a la espalda, y seguimos hacia el campamento, donde los niños, alrededor de la hoguera encendida para cocinar, rieron al ver la bolsa de tripa sobre mi hombro cuando aparecimos.
Esa era la caza que me gustaba. No ir en coche, el terreno accidentado en lugar de las planicies, y me sentía completamente feliz. Había estado muy enfermo y ahora experimentaba la agradable sensación de encontrarme más fuerte cada día. Aún debía recuperar peso, tenía muchas ganas de comer carne y podía comer cuanto quisiera sin sentirme lleno. Todos los días sudaba lo que bebía por la noche sentado junto al fuego, y en las horas de calor, ahora, me tumbaba a la sombra sintiendo la brisa entre los árboles y leía sin la obligación ni la compulsión de escribir, feliz de saber que a las cuatro iríamos a cazar otra vez. Ni siquiera escribía cartas. La única persona que me importaba de verdad, aparte de los niños, era yo, y no deseaba compartir esa vida con nadie que no estuviera allí, solo vivirla, sentirme completamente feliz y bastante cansado. Sabía que estaba disparando bien y tenía esa sensación de bienestar y seguridad en uno mismo que es mucho más agradable cuando la experimentas que cuando oyes hablar de ella.
Al final resultó que volvimos a salir poco después de las tres para estar en la colina a las cuatro. Pero hasta casi las cinco no vimos el primer rinoceronte,...
Índice
- Página de tapa
- Dedicación
- Prefacio
- Primera Parte: Caza y conversación
- Segunda Parte: La caza recordada
- Tercera Parte: Caza y fracaso
- Cuarta Parte: La caza como felicidad
- Derechos de autor