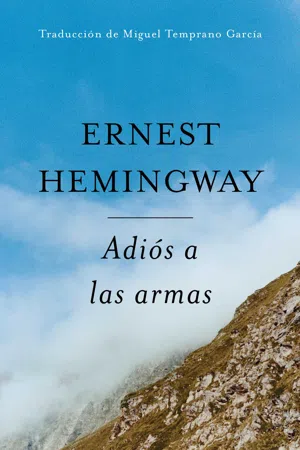![]() Libro II
Libro II![]()
13
Llegamos a Milán a primera hora de la mañana y nos descargaron en el depósito de mercancías. Una ambulancia me llevó al hospital estadounidense. Tumbado en la camilla de la ambulancia no pude ver por qué parte de la ciudad pasamos, pero cuando bajaron la camilla vi un mercado y una bodega abierta y una joven que barría la puerta. Estaban regando la calle y olía a madrugada. Dejaron la camilla en el suelo y entraron. Volvieron con el portero. Tenía bigotes grises, llevaba una gorra de conserje e iba en mangas de camisa. La camilla no cabía en el ascensor y se pusieron a discutir si sería mejor bajarme de la camilla y coger el ascensor o subirme por las escaleras. Estuve escuchándoles. Optaron por el ascensor. Me bajaron de la camilla.
—Despacio —les dije—, con cuidado. —El ascensor era muy estrecho y al doblarme las piernas me dolieron mucho—. Estiradme las piernas —dije.
—No podemos, signor tenente. No hay sitio.
El hombre que habló me rodeaba con el brazo y yo tenía el mío en torno a su cuello. Noté su aliento en la cara y su olor metálico a ajo y vino.
—Con cuidado —dijo el otro.
—Hijo de puta, ¡ya voy con cuidado!
—Te digo que tengas cuidado —repitió el que me sujetaba por los pies.
El portero cerró las puertas del ascensor y la reja y pulsó el botón del cuarto piso. Parecía preocupado. El ascensor subió despacio.
—¿Peso mucho? —le pregunté al del ajo.
—Nada —respondió. Tenía el rostro sudoroso y soltó un gruñido.
El ascensor siguió subiendo y se detuvo. El hombre que me sujetaba por los pies abrió la puerta y salió. Estábamos en un pasillo. Había varias puertas con pomos de latón. El que me llevaba por los pies apretó un botón que accionaba un timbre. Lo oímos sonar detrás de las puertas. Nadie respondió. Luego llegó el conserje por las escaleras.
—¿Dónde están? —preguntaron los camilleros.
—No lo sé —dijo el portero—. Duermen abajo.
—Vaya a buscar a alguien.
El conserje accionó el timbre, luego llamó a la puerta con los nudillos, por fin abrió y entró. Volvió con una mujer con gafas y entrada en años. Llevaba el pelo suelto y despeinado y uniforme de enfermera.
—No comprendo —dijo—. No entiendo el italiano.
—Yo hablo inglés —dije—. Preguntan dónde pueden dejarme.
—Las habitaciones aún no están listas. No esperábamos a ningún paciente.
Se arregló el pelo y me echó una mirada miope.
—Indíqueles una habitación a la que puedan llevarme.
—No sé —dijo—. No esperábamos a ningún paciente. No puedo instalarle sin más en cualquier sitio.
—Cualquiera servirá —dije. Luego añadí en italiano, dirigiéndome al conserje—: Busque una habitación vacía.
—Todas lo están —respondió el conserje—. Es usted el primer paciente.
Se quedó mirando a la vieja enfermera con la gorra en la mano.
—Por el amor de Dios, llévenme a una habitación.
Con las piernas dobladas, el dolor había ido en aumento y notaba punzadas que me llegaban hasta el hueso. El portero se fue con la mujer de cabello gris y volvió enseguida.
—Síganme —dijo. Me llevaron por un largo pasillo hasta una habitación con las persianas echadas. Olía a muebles nuevos. Había una cama y un enorme armario ropero con un espejo. Me tumbaron en la cama.
—No puedo poner sábanas —dijo la mujer—. Están bajo llave.
No le respondí.
—Llevo dinero en el bolsillo —le dije al portero—. En el bolsillo abotonado. —Sacó el dinero mientras los dos camilleros esperaban junto a la cama con la gorra en la mano—. Deles cinco liras a cada uno y coja cinco para usted. Mis papeles están en el otro bolsillo. Puede dárselos a la enfermera.
Los camilleros saludaron y me dieron las gracias.
—Adiós —dije—. Y muchas gracias.
Volvieron a saludar y se marcharon.
—Esos papeles —le dije a la enfermera—, describen mi caso y el tratamiento que he recibido hasta ahora.
La mujer los cogió y los miró a través de las gafas. Eran tres hojas dobladas.
—No sé qué hacer —dijo—. No entiendo el italiano. No puedo hacer nada sin las instrucciones del médico. —Se echó a llorar y se guardó los papeles en el bolsillo del delantal—. ¿Es usted norteamericano? —preguntó entre sollozos.
—Sí. Por favor, deje los papeles en la mesita.
La habitación estaba fresca y oscura. Desde la cama se veía el gran espejo que había al otro lado de la habitación, pero no acerté a distinguir lo que reflejaba. El conserje se quedó junto a la cama. Tenía una cara agradable y era muy amable.
—Puede irse. Y usted también —le dije a la enfermera—. ¿Cómo se llama?
—Soy la señora Walker.
—Puede irse, señora Walker. Creo que voy a dormir un poco.
Me quedé solo en la habitación. Estaba fresca y no olía a hospital. El colchón era firme y cómodo y me quedé inmóvil, sin apenas respirar, feliz al notar cómo disminuía el dolor. Al cabo de un rato me entraron ganas de beber un poco de agua y encontré el cordón del timbre al lado de la cama; llamé, pero no acudió nadie. Me dormí.
Cuando desperté, miré a mi alrededor. La luz del sol se colaba entre las persianas. Vi el gran armario, las paredes desnudas y dos sillas. Mis piernas con los vendajes sucios asomaban sobre la cama. Tuve cuidado de no moverlas. Estaba sediento y alargué el brazo para llamar al timbre y oprimí el botón. Oí cómo se abría la puerta, miré y resultó ser una enfermera. Era joven y guapa.
—Buenos días —dije.
—Buenos días —respondió, y se acercó a la cama—. No hemos podido localizar al médico. Ha ido al lago de Como. Nadie sabía que fuese a venir un paciente. ¿Qué le ocurre?
—Estoy herido. En las piernas y los pies y también en la cabeza.
—¿Cómo se llama?
—Henry. Frederic Henry.
—Le lavaré. Pero no podemos tocar los vendajes hasta que llegue el médico.
—¿Está aquí la señorita Barkley?
—No, no hay nadie que se llame así.
—¿Quién era la mujer que se echó a llorar cuando llegué?
La enfermera se echó a reír.
—La señora Walker. Estaba de guardia y se había quedado dormida. No contaba con que viniese nadie.
Mientras hablamos me fue desvistiendo, y cuando me quedé desnudo, excepto por las vendas, me lavó con mucho cuidado y delicadeza. Me vino muy bien. Llevaba la cabeza vendada, pero me lavó en torno al borde del vendaje.
—¿Dónde le hirieron?
—En el Isonzo, al norte de Plava.
—¿Dónde está eso?
—Al norte de Gorizia.
Vi que ninguno de aquellos nombres le decía nada.
—¿Le duele mucho?
—No. Ahora no.
Me puso el termómetro en la boca.
—Los italianos lo ponen debajo del brazo —dije.
—Calle.
Cuando sacó el termómetro lo miró y lo sacudió.
—¿Qué temperatura tengo?
—En teoría no debo decírselo.
—Dígamelo.
—Casi la normal.
—Casi nunca tengo fiebre. Y eso que tengo las piernas llenas de hierro viejo.
—¿A qué se refiere?
—A que tienen un montón de fragmentos de granadas de mortero, tornillos viejos, muelles de colchón y cosas por el estilo.
Movió la cabeza y sonrió.
—Si tuviese usted algún cuerpo extraño en las piernas, se le habrían inflamado y tendría fiebre.
—Muy bien —dije—. Ya veremos lo que sacan.
Salió de la habitación y volvió con la enfermera entrada en años que había visto por la mañana. Entre las dos hicieron la cama conmigo encima. Fue una novedad de una destreza admirable.
—¿Quién está al mando?
—La señorita Van Campen.
—¿Cuántas enfermeras hay?
—Solo nosotras dos.
—¿No van a enviar más?
—Van a llegar unas cuantas.
—¿Cuándo llegarán?
—No lo sé. Es usted muy preguntón para ser un chico enfermo.
—No soy un enfermo —dije—. Estoy herido.
Habían terminado de hacer la cama y estaba tendido con una sábana limpia debajo y otra encima. La señora Walker salió y volvió con una chaqueta de pijama. Me la pusieron y me sentí muy limpio.
—Son ustedes muy buenas conmigo —dije. La enfermera llamada señorita Gage soltó una risita—. ¿Puedo beber un poco de agua? —pregunté.
—Pues claro. Luego le traeremos el desayuno.
—No quiero desayunar. ¿Les importaría abrir las persianas, por favor?
La luz de la habitación era muy tenue y cuando abrieron las persianas se llenó de luz, miré hacia el balcón y vi las tejas y las chimeneas de los tejados. Por encima de los tejados vi unas nubes blancas y el cielo de un azul muy intenso.
—¿No sabe cuándo llegarán las otras enfermeras?
—¿Por qué? ¿Es que no le cuidamos bien?
—Son muy amables.
—¿Quiere usar la cuña?
—Puedo intentarlo.
—Me ayudaron y me sujetaron, pero fue inútil. Después me tumbé y miré hacia el balcón por las ventanas abiertas.
—¿Cuándo llegará el médico?
—Cuando vuelva. Hemos intentado telefonearle al lago de Como.
—¿Y no hay más médicos?
—Él es el médico del hospital.
La señorita Gage me llevó una jarra de agua y un vaso. Bebí tres vasos y luego se marcharon y me quedé un rato mirando por la ventana hasta que volví a quedarme dormido. Almorcé un poco y por la tarde la señorita Van Campen, la directora, fue a verme. No le gusté y ella a mí tampoco. Era bajita, suspicaz y se creía demasiado buena para aquel puesto. Me hizo muchas preguntas y me dio a entender que le parecía una deshonra que me hubiera enrolado con los italianos.
—¿Puedo tomar vino con las comidas? —le pregunté.
—Solo si lo prescribe el médico.
—¿Y no puedo beber nada hasta que llegue?
—Por supuesto que no.
—¿Tiene pensado avisarle algún día?
—Le hemos telefoneado al lago de Como.
Se fue y volvió la señorita Gage.
—¿Por qué ha sido grosero con la señorita Van Campen? —preguntó después de hacer algo por mí con suma habilidad.
—No era mi intención. Pero es una engreída.
—Ella dice que ha sido usted grosero y autoritario.
—No es cierto. Pero ¿de qué sirve un hospital sin médico?
—No tardará en volver. Le han telefoneado al lago de Como.
—¿Qué está haciendo? ¿Nadar?
—No. Tiene una ...