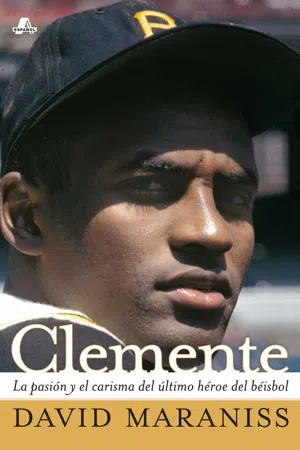![]()
1
Lo de nunca acabar
ERA BASTANTE MÁS DE MEDIANOCHE EN MANAGUA, Nicaragua, y Roberto Clemente no podía dormir. No dormir de noche era parte de su rutina, la misma dondequiera que fuese. En su apartamento de Chatham West en Pittsburg, en su casa en lo alto de la colina en Río Piedras, Puerto Rico, en el avión del equipo durante los vuelos nocturnos que lo llevaban de un lugar a otro del país, en los hoteles donde se hospedaba cuando andaba de gira en Chicago, en San Luis o en Cincinati —en cada uno de los cuales tampoco podía dormir. Podría encontrar descanso antes del amanecer, debajo de las mantas, con el aire acondicionado al máximo y las cortinas corridas y pegadas a la pared para que ninguna luz pudiera penetrar en un verdadero cuarto oscuro. O podría dormitar en el trabajo después del almuerzo, en alguna estancia subterránea del estadio, fresca y lóbrega. En los viejos tiempos del Forbes Field, con frecuencia se escabullía de sus compañeros antes de un juego y se tomaba una siesta dentro de la sede del club vacía de los Pittsburg Steelers, el equipo de fútbol americano. El lanzador zurdo Juan Pizarro, su compatriota y ocasional compañero de equipo, lo encontró allí una vez y comenzó a llamarlo Old Sleepy Head.
Las horas entre la una y las cinco de la mañana eran otro asunto. Rara vez le entraba sueño durante ese tiempo, y si por casualidad se quedaba dormido, despertaba sobresaltado por una pesadilla. En un mal sueño que lo había obsesionado recientemente, se escondía debajo de una casa, sintiendo que un grave peligro lo amenazaba. En otro, estaba en un avión que se estrellaba. Su mujer, Vera, sabía de todas estas pesadillas recurrentes. Sabía que él estaba atento a los presagios y que creía que moriría joven.
Esa noche, el 15 de noviembre de 1972, Vera se encontraba en su casa en Puerto Rico con sus tres hijos varones, y en unos días se reuniría con Roberto en Managua. Hasta entonces, él estaba por su cuenta en el Hotel InterContinental de esa ciudad. Su amigo, Osvaldo Gil, tenía la habitación contigua y, a insistencia de Clemente, mantenían las puertas abiertas entre los dos cuartos de manera que pudieran entrar y salir. Tarde en la noche, empezaban a conversar. Roberto reducido a sus calzoncillos de pata, que era todo lo que usaba en su cuarto del hotel: a los treinta y ocho años su esculpido torso de caoba aún evocaba a un bailarín de ballet de categoría mundial, con hombros musculosos, de los cuales descendía un busto armónico que se iba reduciendo hasta concluir en una cintura estrecha de treinta pulgadas, la misma talla que tenía de adolescente, y muñecas robustas, y manos tan mágicas que decían que tenían ojos en las puntas de los dedos.
En Estados Unidos a los dos hombres los habrían definido por la raza, uno negro y el otro blanco; pero ambos se consideraban tan solo puertorriqueños. Conversaban de béisbol y de sus esperanzas para su equipo en el vigésimo campeonato mundial aficionado que habría de comenzar en Nicaragua a las doce de ese mismo día. Abogado y veterano de la guerra de Corea, Gil era presidente de la Federación de Béisbol Aficionado de Puerto Rico y había convencido a Clemente a que viniera con él y dirigiera el equipo. Puerto Rico había quedado en tercer lugar la última vez, y Gil pensaba que todo lo que necesitaban era un empujón para sobrepasar a los equipos favoritos de Cuba y Estados Unidos y tal vez ganar el oro. Clemente podría lograr ese salto.
Habían pasado tantas cosas desde que Gil había visto por primera vez a Clemente más de veinte años antes. En ese entonces, Roberto todavía estaba en la escuela secundaria, destacándose con el equipo Los Mulos de Juncos a la cabeza de la liga de béisbol aficionada de Puerto Rico. La mayoría de la gente que lo había visto jugar conservaba un recuerdo imborrable, y Gil se remontaba al comienzo: se sentó en las gradas del parque en Carolina y observó a este muchacho lanzar una línea desde lo último del jardín central, la pelota parecía desafiar las leyes de la física cobrando velocidad como si zumbara hacia el cuadro y navegara por encima de la cabeza del tercera base hacia las gradas. Hasta un tiro impreciso de Roberto Clemente era una memorable obra de arte.
De allí siguieron dieciocho temporadas en las grandes ligas, todas con los Piratas de Pittsburg, dos campeonatos de la Serie Mundial, cuatro títulos de bateo y un premio al jugador más valioso (JMV), doce guantes de oro como jardinero derecho, encabezando la liga en asistencias en cinco temporadas y —con un doblete por el centro mismo en el estadio de los Tres Ríos en su último turno al bate de la temporada de 1972— exactamente tres mil hits. La vehemencia deslumbrante de la manera de jugar de Clemente había subyugado a toda la gente del béisbol. Más que ser simplemente otro atleta talentoso, era una figura incandescente que había querido convertirse en un símbolo de Puerto Rico y de toda América Latina, despejando el camino para las oleadas de jugadores de béisbol hispanohablantes que emigraban al norte para jugar en las grandes ligas. Y él no había terminado aún. Al final de las dos últimas temporadas, había hablado de retirarse; pero aún le quedaban, por lo menos, dos años por delante.
Clemente no jugaría en el jardín derecho para este equipo. Estaba en Nicaragua tan solo como mánager. Durante las sesiones de práctica en Puerto Rico, había subrayado la distinción al presentarse vestido de civil. El trabajo no era nuevo para él, había dirigido a los senadores de San Juan en la temporada de béisbol invernal, pero entonces sus jugadores eran profesionales, entre ellos algunos de las grandes ligas, y éstos eran jóvenes aficionados. Resultaba obvio para Gil que Clemente comprendía los problemas que podrían presentarse. Era tan diestro y aportaba tal determinación al juego que podría llegar a esperar lo mismo de todo el mundo, lo cual no era realista. No obstante, él era Roberto Clemente, ¿y quién no lo querría liderando al equipo puerto-rriqueño contra el resto del mundo?
La vida sencilla de un pelotero consiste en comer, dormir, tontear, jugar. Muchos atletas transitan por la vida inconsciente de todo lo demás, pero Clemente era más que eso. Tenía una inteligencia inquieta y siempre estaba pensando acerca de la vida. Tenía una respuesta para todo, su propia mezcla de lógica y superstición.
Si quieres conservarte delgado, le dijo a Gil, no bebas agua hasta dos horas después de haber comido arroz, para que la comida no se expanda en tu estómago. Si quieres conservar el pelo, no te duches con agua caliente; ¿por qué crees que escaldan a los pollos en tanques de agua hirviente antes de desplumarlos en las granjas avícolas? Si estás en baja y quieres salirte del letargo, procura tirarle a la bola por lo menos tres veces cada vez que vayas al bate. Con un total de por lo menos doce intentos en cuatro turnos al bate por juego, todo lo que necesitas es una bola buena para conectar un hit. Así de sencillo: para salir de la mala racha, tienes que tirarle a la pelota. Y todo no era cuerpo y béisbol. Clemente también podía hablar de política, en la cual se sentía un populista, a favor de los pobres. Sus héroes eran Martin Luther King Jr. y Luis Muñoz Marín, el Franklin D. Roosevelt de su isla. Lamentaba la desigual distribución de la riqueza y decía que no entendía como había personas que podían almacenar millones en bancos mientras otros estaban hambrientos. El presidente del equipo, exhausto, tuvo que excusarse o el mánager habría seguido hablando hasta el amanecer.
A la mañana siguiente antes del desayuno, ya Roberto Clemente estaba en el vestíbulo, poniendo en práctica su modesto plan particular de distribución de las riquezas. Había pedido en la cafetería que le diesen un cartucho de monedas a cambio de un billete de 20 dólares, y ahora estaba a la búsqueda de gente pobre. Un anciano bajito que llevaba un machete le recordaba a don Melchor, su padre. Un muchacho sin zapatos le recordaba a Martín el Loco, un personaje de su natal Carolina. Cuando estaba en casa, Clemente salía a buscar a Martín y le daba paseos en su Cadillac e intentaba comprarle zapatos, pero el Loco estaba tan acostumbrado a andar descalzo que no podía soportar tener nada en los pies. “Martín el Loco no es ese loco”, cantarían los puertorriqueños. A los necesitados que ahora encontraba en Managua, Clemente les preguntaba ¿Cómo te llamas? ¿Para quién trabajas? ¿Cuántos son en tu familia? Luego les entregaba algunas monedas, dos, tres o cuatro, hasta que se le vaciaba el cartucho. Eso se convirtió en otro hábito, cada mañana, semejante a la noche de insomnio.
El InterContinental, una moderna pirámide sin alma que se levantaba en la falda de una colina que domina la vieja ciudad centroamericana, se vio animado por una notable serie de visitantes esa semana. No sólo Clemente y sus jugadores estaban quedándose allí, sino también los equipos de China y Japón, Alemania Occidental e Italia, Brasil y El Salvador, Honduras y Panamá, Cuba y Costa Rica, Guatemala y la República Dominicana, los Estados Unidos y Canadá. Luego estaba también Miss Universo, Kerry Anne Wells de Australia, que había ganado su corona días antes en el certamen celebrado en Puerto Rico y había cruzado el caribe hasta Nicaragua al mismo tiempo que Clemente, provocando un tumulto en el Aeropuerto Internacional Las Mercedes cuando “dos personas que son noticia en cualquier parte del mundo”, como lo puso un reportaje de La Prensa, llegaban y posaban para los fotógrafos en el salón de los visitantes distinguidos. Las fotos muestran a Clemente con una camisa de cuello inmenso, del tamaño de las alas de un terodáctilo, en tanto la belleza de la señorita Wells, que decían “sobrepasaba todas las palabras”, entusiasmaba a los fanáticos que estaban “mirándola de pies a cabeza y piropeándola de la manera más florida” —una descripción amable de una verdadera silba-tina. También en el mismo hotel estaba entonces Howard Hughes, el multimillonario recluso que había escogido Managua como su último oscuro escondite. Hughes ocupaba todo el séptimo piso en una suite lujosa, pero podría muy bien haber estado en otro sistema solar. Los jugadores de béisbol oyeron decir que se encontraba allí, pero nunca pudieron verlo. El cuento es que él se autosecuestraba en su refugio fantasmal, con las cortinas corridas, y pedía sopa de vegetales al servicio de habitaciones mientras miraba en cueros películas de James Bond. No había monedas para la gente de parte del Sr. Hughes.
Hacia el final de la mañana del día quince, Clemente y su equipo puertorriqueño salieron del InterContinental para participar en las ceremonias de apertura en el Estadio Nacional. Era una combinación de espectáculo olímpico, delirio futbolístico y pompa militar, todo orquestado por el hombre fuerte de Nicaragua, Anastasio Somoza Debayle, cuya familia poseía gran parte del país y dirigía las instituciones. Por lo pronto, obligado por la constitución a ceder la presidencia a otra persona, al menos nominalmente, Somoza controlaba el gobierno desde su puesto como comandante supremo de las fuerzas armadas. También daba la casualidad que era el presidente del comité organizador del torneo de béisbol, que le ofrecía la oportunidad de complacerse en una gloria generada por él mismo. Novedades, un periódico que servía a sus intereses, declaró que la presencia del general Somoza “le dio un apoyo y lustre formidables al evento y confirmó la popularidad del líder de la mayoría nicaragüense”.
Los fanáticos estaban mucho más enardecidos por ver a Clemente, y descubrir si el mediocre equipo nicaragüense, con las mismas esperanzas negativas de los puertorriqueños, podría enfrentarse allí con los cubanos, una rivalidad deportiva intensificada por Somoza y Fidel Castro, el yin y el yang, derecha e izquierda, de los dictadores latinoamericanos. La locura del béisbol se apoderó de Managua luego que treinta mil personas abarrotaron el estadio y la multitud que no cupo se derramó por las calles aledañas, sólo para mirar las ceremonias de apertura y el juego preliminar entre Italia y El Salvador. Especuladores del mercado negro se habían hecho de vastos segmentos de asientos en todas las secciones del estadio y estaban revendiéndolos hasta por ochenta córdobas, casi el triple del precio establecido. Somoza y su mujer, Hope Portocarrero de Somoza, asistían desde el palco presidencial, no lejos de Miss Universo. Se encendió una antorcha, que simbolizaba la esperanza de que el béisbol se convirtiera oficialmente en un deporte olímpico, y luego comenzó la procesión, al frente de la cual iban los funcionarios de la Federación Internacional de Béisbol Aficionado, seguidos por los gimnastas bamboleándose y haciendo maromas, y hermosas mujeres en trajes típicos empujando carritos de madera, y los miembros de las ligas infantiles inundaron el terreno, dieciséis equipos de nueve miembros, cada uno de ellos llevando el uniforme de uno de los países que participaban en el torneo.
Luego de que la banda militar visitante de la Guardia Nacional de Panamá tocara los himnos patrióticos, Somoza, vestido en un traje deportivo claro y una gorra del equipo de béisbol nicaragüense, descendió de su estrado y se adentró en el terreno. Subió al montículo del lanzador a las 12:10, mientras una colmena de reporteros, fotógrafos y camarógrafos de la televisión se acercaba al tiempo que el comandante levantaba la mano derecha y saludaba, agradeciendo el aplauso del público. La mayor atención no estaba dirigida a él sino al plato donde había aparecido un bateador derecho que, procedente del dugout, se estiraba el cuello y se posicionaba en el cajón de bateo. Era Roberto Clemente, en uniforme completo. Todo el mundo quería una foto conél. Llevó quince minutos despejar la multitud. Finalmente, Somoza agarró la pelota y la lanzó hacia el plato. Su periódico calificó el tiro de apertura de “formidable”. Edgard Tijerino, un pequeño y osado reportero deportivo de La Prensa, el periódico de oposición de Pedro Chamorro, hizo un reportaje menos elogioso. “Obviamente”, reportó Tijerino, “fue un mal tiro”.
Por suerte para Somoza, Clemente no abanicó el aire con el bate. Le gustaba batear lo que otros llamarían bolas malas —no son malas si yo las bateo, diría— y tenía la costumbre de practicar el bateo de líneas rectas que sacaba del cuadro como si fueran balas.
Clemente se prendió de la gente y de los paisajes de Nicaragua. Disfrutaba recorrer los puestos del mercado central y bajar por las callecitas laterales donde escogía blusas y vestidos bordados para Vera hechos de las telas más finas. Tenía las manos de un artesano y un gusto por el arte colorido. Pero nunca tuvo mucha suerte con el béisbol en Nicaragua. Había visitado Managua una vez antes, a principios de febrero de 1964, cuando Nicaragua fue el anfitrión de la serie interamericana del béisbol de invierno. Clemente llevaba a los Senadores de San Juan, que estaban repletos de jugadores de las grandes ligas, entre ellos sus amigos Orlando Cepeda, extraordinario bateador que jugaba de jardinero izquierdo, José Antonio Pagán de torpedero y el lanzador zurdo Juan Pizarro; pero no pudieron ganar el campeonato, y el perdurable recuerdo de ese viaje fue el de un fanático que lanzaba desde las bancas del jardín derecho un lagarto garrobo semejante a una iguana y a Clemente que empalideció del susto.
Este viaje no fue mejor. El equipo puertorriqueño comenzó con triunfos convincentes contra China y Costa Rica, pero luego se portó torpemente el resto del tiempo, perdiendo frente a Estados Unidos y Cuba e incluso frente a los nicaragüenses que prevalecieron 2–1 en un encuentro de once entradas, debido en gran medida a la brillante ejecutoria de su lanzador, un diestro que terminaría después en las grandes ligas, llamado Dennis Martínez. El equipo no estaba bateando y Clemente se sentía cada vez más frustrado. ¿Cómo podía no batear un equipo dirigido por Roberto Clemente? Desde el dugout, él vio a un bateador en el círculo de espera que recorría las graderías en busca de muchachas bonitas.
—¡Olvídate de las mujeres, mira al pitcher! —le gritó.
A uno de sus mejores bateadores lo poncharon y tiró el casco al suelo y lo rompió. Por el resto del partido, Clemente se mantuvo apuntando al montículo y diciendo:
—Allí está el pitcher que te ponchó. Con él es con quien tienes que estar molesto, no con el casco.
Al jardinero Julio César Roubert, que estaba pasando por una mala racha con cero hits en diecisiete veces al bate, Clemente lo invitó a desayunar en el InterContinental para hablar de bateo.
—Roubert —dijo el mánager, repitiéndole la teoría que le había expuesto a Osvaldo Gil la noche antes— ¿quién crees tú que tiene más chances de batear la pelota, el bateador que abanica tres veces o el que abanica una sola vez?
—El que lo hace tres veces —dijo Roubert.
—¡Entonces abanica tres veces! —le ordenó Clemente.
Después de las primeras derrotas, retendría a Gil despierto para hablar de los errores cometidos y cómo enmendarlos. Gil terminaría excusándose para dormir unas pocas horas, pero Clemente no podía descansar. Encontraba al chofer del grupo y le pagaba para que lo llevara una y otra vez a través de las oscuras calles de la ciudad hasta el amanecer. Eso paró cuando Vera llegó, pero el insomnio continuó. Su viejo amigo de Puerto Rico y de las grandes ligas, Víctor Pellot Power, conocido en Estados Unidos como Vic Power, el elegante primer bate de los Indios de Cleveland de fines de los años cincuenta a principios de los sesenta, había venido también para servir de entrenador. En Puerto Rico, entrenador es un término que se le da a un instructor de rudimentos del deporte. Habiendo sido por mucho tiempo el mánager del Caguas en la liga invernal, Power tenía más experiencia dirigiendo un equipo de béisbol que Clemente, pero también tuvo sus propios problemas en Managua. Había ido a un restaurante en busca de una típica comida nicaragüense, y se le había atorado una espina en la garganta mientras comía lo que se suponía era un pescado sin espinas. El incidente dio lugar a dos viajes al hospital y, a sugerencia de un médico local, a comerse una libra de bananas, lo cual no lo ayudó mucho. Sintiéndose incómodo por la desagradable espina, Power no podía dormir más que Clemente. Temprano cada mañana, padeciendo juntos en el vestíbulo, leían los periódicos y hablaban de béisbol.
Power y Clemente eran hermanos de muchas maneras. Ambos eran carismáticos, negros, puertorriqueños, de modestos orígenes y talentosos jugadores de béisbol con un estilo inimitable. El movimiento pendular del bate de Power en el plato, a la espera de la pelota, con el bate colgando verticalmente hacia el suelo, oscilándolo con soltura hacia primera base con una sola mano, eran tan distintivo como los giros de cuello que hacía Clemente y la manera que tenía de colocar el guante como un cesto para agarrar la bola, y las curvas al cuadro lanzadas desde abajo. Cada uno tenía un orgullo violento, pero el de Clemente siempre estaba a la vista, ardiendo en sus ojos, resonando en su pecho, mientras Power sabía ocultarlo con sonrisas, una risa estruendosa y una respuesta característica a cualquier cosa que la vida le ponía en el camino: “Ohhhh, baby”.
A Power parecía resultarle más fácil el tratar con la gente, lo cual lo hacía un mánager más agradable.
—Tú quieres que todo el mundo juegue como tú juegas —le advertía Power a Clemente—. Para dirigir béisbol tienes que saber lo que tienes, cómo corren, cómo batean, qué clase de temperamento tienen tus jugadores. Tienes que saber quién es Mickey Mantle y quién es Billy Martin, el arrebatado compañero de Mantle en los Yanquis.
Clemente sabía sobre todo quién no era Clemente. Una mañana, leyendo La Prensa, se sorprendió al ver una columna de Edgard Tijerino en que describía un tiro desde el jardín hecho por el cubano Armando Capiró, “que era capaz de hacer sonrojar a Clemente”. Tijerino sugería un duelo de brazos [“de escopetas”] entre los dos. Esto ofendió a Clemente, la sola noción de que alguien, mucho menos un aficionado, pudiera tener un brazo que él envidiara. Horas después, en el estadio, vio a Tijerino antes de que empezara el juego y le mandó a decir que fuera a verlo al dugout. Era el primer encuentro del comentarista deportivo nicaragüense con Clemente, pero la escena le habría resultado familiar a muchos periodistas norteamericanos que habían cubierto sus juegos a lo largo de los años. Después que los Piratas ganaron la Serie Mundial de 1971, Clemente declaró que la furia que había traído consigo se había disipado al final, purgada por una seri...