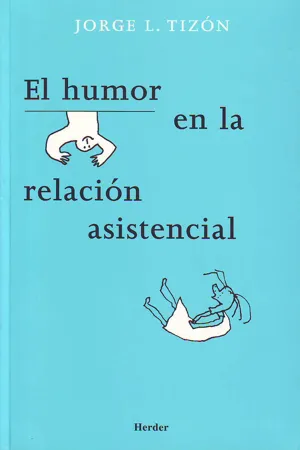
- Spanish
- ePUB (apto para móviles)
- Disponible en iOS y Android
eBook - ePub
Descripción del libro
Este libro pretende recoger y revalorizar la importancia y la utilidad del humor en la relación asistencial, y ofrecer un incipiente "manual de instrucciones" de lo cómico y la comicidad en la relación entre médico y paciente. De acuerdo con Tizón, el sentido del humor puede ayudar a liberar ansiedades excesivas o a interrumpir situaciones demasiado tensas, a abrir nuevas posibilidades a la relación asistencial, y a explorar el grado de desarrollo de la personalidad del consultante.
Preguntas frecuentes
Sí, puedes cancelar tu suscripción en cualquier momento desde la pestaña Suscripción en los ajustes de tu cuenta en el sitio web de Perlego. La suscripción seguirá activa hasta que finalice el periodo de facturación actual. Descubre cómo cancelar tu suscripción.
No, los libros no se pueden descargar como archivos externos, como los PDF, para usarlos fuera de Perlego. Sin embargo, puedes descargarlos en la aplicación de Perlego para leerlos sin conexión en el móvil o en una tableta. Obtén más información aquí.
Perlego ofrece dos planes: Essential y Complete
- El plan Essential es ideal para los estudiantes y los profesionales a los que les gusta explorar una amplia gama de temas. Accede a la biblioteca Essential, con más de 800 000 títulos de confianza y superventas sobre negocios, crecimiento personal y humanidades. Incluye un tiempo de lectura ilimitado y la voz estándar de «Lectura en voz alta».
- Complete: perfecto para los estudiantes avanzados y los investigadores que necesitan un acceso completo sin ningún tipo de restricciones. Accede a más de 1,4 millones de libros sobre cientos de temas, incluidos títulos académicos y especializados. El plan Complete también incluye funciones avanzadas como la lectura en voz alta prémium y el asistente de investigación.
Somos un servicio de suscripción de libros de texto en línea que te permite acceder a toda una biblioteca en línea por menos de lo que cuesta un libro al mes. Con más de un millón de libros sobre más de 1000 categorías, ¡tenemos todo lo que necesitas! Obtén más información aquí.
Busca el símbolo de lectura en voz alta en tu próximo libro para ver si puedes escucharlo. La herramienta de lectura en voz alta lee el texto en voz alta por ti, resaltando el texto a medida que se lee. Puedes pausarla, acelerarla y ralentizarla. Obtén más información aquí.
¡Sí! Puedes usar la aplicación de Perlego en dispositivos iOS o Android para leer cuando y donde quieras, incluso sin conexión. Es ideal para cuando vas de un lado a otro o quieres acceder al contenido sobre la marcha.
Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación.
Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación.
Sí, puedes acceder a El humor en la relación asistencial de Tizón, Jorge L. en formato PDF o ePUB, así como a otros libros populares de Psicología y Historia y teoría en psicología. Tenemos más de un millón de libros disponibles en nuestro catálogo para que explores.
Información
Capítulo 1
SITUAR EL USO SANITARIO DEL HUMOR EN UNA ASISTENCIA SANITARIA CENTRADA EN EL CONSULTANTE
SITUAR EL USO SANITARIO DEL HUMOR EN UNA ASISTENCIA SANITARIA CENTRADA EN EL CONSULTANTE
1.1. UN MODELO DIFERENTE PARA LA MEDICINA Y LA ASISTENCIA SANITARIA
En una primera aproximación, provisional, partiré de la idea de que lo cómico y la comicidad son la facultad o los atributos que permiten vivir y expresar la emoción de la alegría o el placer en la vida cotidiana a partir de los sucesos propios de esa cotidianeidad. Son un resultado del sentido del humor. Solemos hablar de sentido del humor para hacer referencia a las capacidades atribuidas a individuos o grupos humanos para poder encontrar lo cómico en la vida cotidiana, mientras que el chiste, otra forma de lo cómico, se halla formado por «partículas narrativas de comicidad» que se trasmiten a partir del lenguaje, pero que no se crean en ese momento sino que provienen de momentos anteriores o de una cierta tradición.
Preocuparse por este tipo de «principios activos» de la asistencia implica una actitud diferente hacia ésta, tanto en el ámbito teórico como en el práctico, una actitud que tenga en cuenta lo que ya hace veinte años llamé «componentes psicológicos de la práctica sanitaria». Porque una cosa es que se esté utilizando continuamente el humor o incluso el chiste y el humor en la asistencia y otra cosa es que, a causa de una perspectiva mecanicista, «biologista» y/u omnipotente de la tecnificación y la maquinización, se conceda a tales fenómenos un mínimo valor en la asistencia, en el ámbito teórico o en el práctico. Por eso, en principio, creo que sería necesario situar esa otra perspectiva asistencial que utiliza el humor, así como otros recursos psicológicos y psicosociales, como componentes básicos tanto en las entrevistas asistenciales como en la propia atención sanitaria (es decir, en la asistencia y la prevención).
Evidentemente, esa otra perspectiva se acogerá a un modelo o perspectiva epistemológica biopsicosocial (Engel 1977). Más específicamente, será una concreción del modelo sanitario que he llamado ya hace años (1988) «la asistencia sanitaria centrada en el consultante en tanto miembro de la comunidad», el modelo comunitarista de la asistencia (Tizón 1988-1999, 2000, 2001). Una aplicación práctica de este modelo es la que da lugar a la atención primaria en salud mental, o sea, la versión de dicho modelo adecuada para trabajar en el campo de la salud mental mediante la interacción entre los equipos de salud mental y los equipos de atención primara. Posiblemente, es la perspectiva actualizada de la «psiquiatría comunitaria». El modelo y sus aplicaciones parten de un cambio de perspectiva para la asistencia sanitaria y la medicina tanto en el ámbito teórico y epistemológico como en los ámbitos técnico y pragmático que vengo tratando con asiduidad a lo largo de estos últimos años (1999, 2000, 2001).
1.2. LAS ENFERMEDADES Y SU COMUNICACIÓN
Existen al menos tres formas de expresión de la enfermedad y el enfermar en las consultas médicas y, en general, en las consultas sanitarias, a pesar de que a los médicos nos han preparado para captar tan sólo una. En efecto, a los médicos y sanitarios en general nos han preparado para atender y fijarnos en una de las manifestaciones de la enfermedad: la que viene tipificada en los textos y manuales de medicina y en los textos científicos. Cada enfermedad se define por un conjunto de signos y síntomas y se describe con los típicos apartados de etiología, patogenia, clínica, evolución, pronóstico y tratamiento. Es la enfermedad tipificada. Cumple unos criterios expresados claramente en expresiones verbales, lingüísticas. Antes se pensaba en que esos criterios delimitaban «enfermedades» totalmente definidas. Hoy se piensa que esa delimitación es de tipo probabilístico, es decir, casi nunca exacta o exactamente predecible.
En efecto, como recordaba ya en 1988, siguiendo a Jordi Gol, tal definición no es tan exacta como hacían creer los antiguos libros de texto, incluso en enfermedades aparentemente claras en su tipificación, como la diabetes mellitus. Así, el concepto de tal afección difiere entre los libros de texto y la asistencia cotidiana. En el caso de la asistencia concreta, su definición, delimitación y posibilidades asistenciales vienen determinadas, más que por las definiciones y parámetros «científicos» de la enfermedad, por las posibilidades tecnológicas existentes en ese momento dado (efectividad) y por los tratamientos o técnicas terapéuticas efectivos, eficaces, seguros y oportunos de los que disponemos en un momento dado. Por poner un ejemplo con respecto a la diabetes mellitus, en especial juvenil, en su descripción –y en la descripción de su evolución, pronóstico y tratamiento– habría que introducir los factores psicosociales que llevan al incumplimiento terapéutico (y los factores psicosociales y de todo tipo que tienden a contrarrestar dicho incumplimiento). Por ejemplo, en la descripción clínica de tal afección debería sin duda estar incluido un apartado acerca de la motivación para el tratamiento y los contextos y contingencias de dicha motivación, lo cual llevaría, por ejemplo, a la necesidad de otro «apartado» que versara sobre la «entrevista de motivación» y los problemas de motivación para el seguimiento de dichos tratamientos.
Lo mismo podríamos decir de un «parto distócico» o de «alto riesgo»: a pesar de su definición científica, prácticamente viene determinado (en la inmensa mayoría de los casos) no por las variables biológicas previamente definidas en esos textos e investigaciones, sino por la personalidad de la parturienta, su situación personal y relacional, sus relaciones con el equipo obstétrico, si éste existe, las relaciones y limitaciones de este equipo, etc.
Por otra parte, no hay que olvidar que, como antes decíamos, con la progresiva introducción en la medicina de los criterios definitorios basados en la epidemiología clínica y la estadística, las definiciones tipificadas han sufrido y tendrán que sufrir aún grandes variaciones, a pesar de su aparente «tipificación» o delimitación. El enfoque etiológico basado en la probabilidad y en constelaciones o acumulaciones de factores de riesgo, más que en determinismos o causaciones mecánicas unidireccionales, está influyendo en igual sentido. Progresivamente estamos caminando hacia una perspectiva multicausal, probabilística e interdisciplinaria de la asistencia e incluso de la etiología.
A la segunda manifestación de la enfermedad, de los trastornos, minusvalías o afecciones la llamaremos la enfermedad sufrida o vivida, la experiencia del enfermar. Esta noción hace referencia a las cogniciones, sentimientos, emociones y fantasías conscientes e inconscientes con las que vivimos una enfermedad, afección, molestia, trastorno o problema, es decir, se refiere al modo en que vive y se representa la «enfermedad» el consultante –y la población no consultante. Tal noción vivencial se halla en relación con el malestar subjetivo y, por lo tanto, se encuentra sujeta a influencias individuales y culturales. La mayor parte de los consultantes de la asistencia sanitaria «sufren» algún tipo de «enfermedad», aunque en más de un tercio de ellos no exista una definición «tipificada» de ella en la medicina académica. Claro que aquí, «medicina académica» o «clásica» significa hoy ya «perspectiva “biologista” –que no biológica– de la medicina», es decir, una perspectiva marcada por un predominio excesivo de lo biológico en las explicaciones y modelos médicos. El resultado es que esos individuos que sí consultan, y a menudo en repetidas ocasiones, no son ayudados en su sufrimiento y sus vivencias. Correlativamente, el personal sanitario sufre y se pregunta cómo entender a esos pacientes y cómo se les podría ayudar más y mejor. De ahí que a esos consultantes se les apliquen diversos términos más o menos disociadores o distanciadores, con la finalidad (inconsciente) de evitarnos el sufrimiento que lo desconocido y lo ignoto siempre produce –y más en la profesión médica: se los ha llamado histéricos, psicosomáticos, funcionales, «cuentistas», somatomorfos, facticios, «gorrones», «portadores de quejas médicas no explicadas», hipocondríacos... Lo abstruso del batiburrillo designador ya nos orienta sobre la confusión reinante en la medicina oficial al respecto.
Pero no hemos de olvidar un hecho básico que casi da vergüenza recordar, porque expresarlo directamente puede parecer una perogrullada: si no hubiera sufrimiento no habría consulta. Y ese sufrimiento depende de múltiples factores: de la intensidad y tipo del dolor, molestia o preocupación, de la capacidad para soportarlas o afrontarlas, de la intolerancia a las frustraciones que toda enfermedad provoca, de los inconvenientes y ventajas de la situación de «enfermo», de la personalidad del individuo, de la relación con el médico y con el equipo sanitario, de la organización de la asistencia, de la cultura concreta, de la organización social, etc. En su capacidad de ayudar en «la experiencia del enfermar» la medicina tecnológica se encuentra hoy atrasada y, por el contrario, las «medicinas alternativas» desarrollan sus mayores esfuerzos. Pero unas y otra tienen mucho que aprender y variar por el camino. Sobre todo en cuanto al tipo de técnicas que pueden servir con esta clase de pacientes...
| El Dr. Cesio se sentía realmente superado por las continuas visitas de Antonia, una paciente de edad media, que lo visitaba una y otra vez por diversas molestias oscuras para las cuales las exploraciones, tanto clínicas como complementarias, no aportaban ningún resultado concluyente: cervicalgias, dorsalgias, «mareos y sofocaciones» que luego parecieron convertirse en un síndrome vertiginoso, «debilidad muscular y dolores musculares»... Ya estaba pensando en el más que dudoso diagnóstico, como mucho sindrómico, de «fibromialgia», cuando un día Antonia lo cogió desprevenido y no preparado para soportar «estoicamente» su retahíla de quejas y negociar luego el menor uso posible de analgésicos y anti-inflamatorios... Ese día sintió que tanto estoicismo podía confundirse con masoquismo, y que tenía que intentar otra vía. Así que, casi sin ser del todo consciente, se vio diciéndole a Antonia: —Antonia, veo que viene aquí a quejarse de sus dolores y molestias casi cada día. Y yo no le digo que no lo haga. Pero parece que le ayuda mucho. O sea, que he comenzado a pensar que, si no se quejara conmigo, ¿con quién se quejaría? Para su sorpresa, parece que Antonia entendió perfectamente el trasfondo de la «broma arriesgada» en la que había caído el doctor. Así que le respondió «al vuelo»: —Pues tiene usted razón, doctor, tiene usted razón... ¿Con quién me voy a quejar? A mi hijo lo detuvieron hace cuatro meses por un lío con sus amigos y dicen que si drogas, pero yo no sé mucho de eso. Y mi marido no quiere saber nada. Dice que ya lo hemos aguantado bastante. Y ni puedo hablarle de mi hijo, de nuestro hijo… |
Asoma aquí un cierto sentido del humor del Dr. Cesio, posiblemente usado de una forma que más adelante llamaremos «evacuatoria», catártica: no podía más y tenía que echar algo fuera. Pero parece que ese arriesgado esfuerzo le ha ayudado a establecer un mejor contacto, a mejorar el diagnóstico (ahora ya sabe algo más del diagnóstico psicosocial de la consultante) y, si se encuentra inspirado, le permitirá utilizar esos datos en la relación –de forma tal vez terapéutica. Una...
Índice
- Cubierta
- Portada
- Créditos
- Dedicatoria
- ÍNDICE
- Presentación
- 1. SITUAR EL USO SANITARIO DEL HUMOR EN UNA ASISTENCIA SANITARIA CENTRADA EN EL CONSULTANTE
- 2. UNA INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA CLÍNICA DEL HUMOR Y LA COMICIDAD
- 3. EL HUMOR EN LA ASISTENCIA SANITARIA
- EPÍLOGO
- BIBLIOGRAFÍA CITADA
- Información adicional