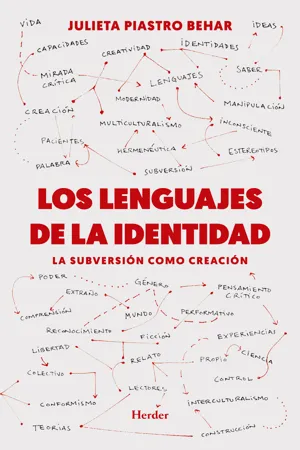![]()
1. De cómo el mundo se volvió mi mundo
Pertenezco a una generación que creció bajo el influjo de la Guerra Fría. Mientras el mundo se encontraba al borde de una Tercera Guerra Mundial, debido a que Estados Unidos había descubierto bases militares nucleares soviéticas en Cuba, yo comenzaba a dar mis primeros pasos. Cuando estalló el movimiento estudiantil del 68 y se intensificaron las protestas contra Estados Unidos por el bombardeo masivo y el uso de armas químicas en la Guerra de Vietnam, yo conquistaba el pleno dominio de mi bicicleta, gran proeza de mi infancia, que me permitió experimentar la primera y excitante dosis de autonomía y libertad. Durante el movimiento estudiantil de mayo del 68, en París, y la matanza de estudiantes del 2 de octubre en Tlatelolco, la tensión se instaló en las calles y en mi casa. Mientras los estudiantes recibían impactos de bala de cientos de francotiradores que inexplicablemente aparecieron por ventanas, azoteas y balcones de la plaza, yo, montada en mi bicicleta, disfrutaba del infinito placer que producía el impacto del aire en mi cuerpo. No podía imaginar que los acontecimientos de la plaza de Tlatelolco dejarían una profunda huella en la memoria de mi generación. Es probable que aquella inolvidable experiencia de libertad, que se convirtió en una fuente de placer para toda la vida, haya sido intensificada por la tensión que se respiraba a mi alrededor.
El movimiento estudiantil del 68 fue el primer grito de libertad que escuchó mi generación. Nuestros hermanos mayores y nuestros futuros profesores gritaban por las calles consignas que nosotros no terminábamos de comprender y dimensionar y que, quizá por ello, se convirtieron en verdaderos enunciados performativos que, sin darnos cuenta, pasaron a constituirnos: «Prohibido prohibir; La imaginación al poder; Seamos realistas, pidamos lo imposible», se transformaron en leitmotiv de los que, en aquellos tiempos, éramos niños. Creo que la gran aportación que hizo la generación del 68 a la nuestra, su verdadero legado, fue justamente el de la subversión. Nos abrieron caminos de participación social y política. Ellos nos enseñaron que los jóvenes podían tomar la palabra; y ellos, como estudiantes, la tomaron por primera vez en la historia para protestar por la crisis económica y el desempleo, y para manifestar su desacuerdo frente a las guerras desatadas como consecuencia de la Guerra Fría. La generación del 68 representó, para nosotros, la herencia de una lucha contra la apariencia, los valores de una sociedad capitalista y consumista y sus engañosos recursos de seducción.
Recuerdo que, ya como universitaria, me tocó vivir uno de los grandes acontecimientos que se llevaron a cabo en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma (UNAM) de México, donde yo estudiaba la carrera de Historia. La llegada de los nouveaux philosophes al auditorio Che Guevara de la mencionada facultad fue inolvidable. Sabíamos que eran personajes polémicos, críticos con el comunismo totalitario, pero entre ellos estaba Alain Finkielkraut, autor de El nuevo desorden amoroso, así que era suficiente como para compartir las expectativas alrededor de su visita. No sé si llegué a entender del todo sus planteamientos, pero deseaba hacerlo; sabía que eran un referente importante para comprender nuestro mundo y por la crítica que hacían al capitalismo y a los dogmas del comunismo.
El movimiento del 68, tanto en Francia como en México, no cambió el orden económico y político, pero supuso un cambio cualitativo en el orden social y cultural. Por eso creo que, históricamente, puede considerarse como una verdadera revolución cultural.
Pocos meses después del movimiento estudiantil del 68, la muerte se descubrió ante mí sin pudor, y con ella se fue la memoria de mi niñez. El desamparo que experimenté tras la prematura muerte de mi padre pronto se transformó en una gran fuerza vital. Mientras corría de manera salvaje, ganaba competiciones de velocidad y daba sorprendentes saltos de altura, mi alma, como un topo, trabajaba con increíble agilidad en la construcción de una vida subterránea en la que iban quedando atrapados mis recuerdos de infancia. Al entrar en secundaria, toda esa fuerza se dirigió a proyectos de vida social, cultural y política. Años más tarde, me entregué con pasión a la búsqueda de la memoria y me convertí en una historiadora siempre dispuesta a desenterrar el pasado olvidado.
Con los golpes militares en América Latina, en la década de 1970, llegaron a México exiliados chilenos, uruguayos, argentinos entre otros. Muchos de sus hijos entraron conmigo a la escuela y sus terribles y dolorosas historias se entrelazaron con la mía. Allí surgió mi conciencia política. De pronto supe de muertos, desaparecidos, torturados, prisioneros. Entonces, mi vida personal, intelectual y sentimental se fue ligando estrechamente con la social. Vinieron años intensos de alfabetización, de activismo político y de estudio. Irremediablemente, el pensamiento de mi generación fue adquiriendo la fisonomía del mundo polarizado que habitábamos. Pese a que la dosis de nuestro dogmatismo fue menor que el de la generación del 68, que se encargó de educarnos, nuestro pensamiento aún fue espejo de las ideologías. El antagonismo se arraigó a nuestro modo de vida; la lucha de clases alcanzó a las familias y las leyes de la dialéctica nos sirvieron para explicar tanto el devenir de la historia como el de nuestras relaciones de pareja.
El marxismo nos había otorgado palabras para nombrar nuestro mundo, pero ese lenguaje que nos desvelaba los entresijos de la economía clásica y la disyunción entre el saber y el poder no bastaba para decir con palabras nuestra propia experiencia de vida. «La lucha de clases» no era una fórmula suficientemente adecuada para resolver los conflictos con nuestros padres, y el principio marxista de «agudizar las contradicciones para producir un cambio» no nos permitía superar el gran dolor que nos producían las crisis amorosas. La necesidad de explicarnos a nosotros mismos nos acercó al psicoanálisis, una teoría y una práctica subversiva que nos descubrió el lenguaje simbólico del inconsciente y nos salvó la vida al permitirnos elaborar el dolor, el duelo y la culpa.
Por esas mismas fechas leímos embebidos toda la literatura que pudiera explicarnos algo de lo que estábamos experimentando, de lo que sentíamos. No deseábamos reproducir los modelos de pareja, de familia, ni el modus vivendi de la generación de nuestros padres, aunque, como suele pasar con las rupturas generacionales, para lograrlo teníamos que inventar nuestra peculiar forma de estar en el mundo y nuestro propio lenguaje amoroso. A eso dedicamos los siguientes años de nuestra vida. En la década de 1980 leímos a Roland Barthes y con él descubrimos el amor como subversión. Fragmentos de un discurso amoroso nos dio palabras para nombrar las múltiples experiencias del amor y del desamor.
En esos años también llegó a nuestras manos El segundo sexo, de Simone de Beauvoir, y nos internamos en el lenguaje del feminismo. Desde muy joven me identifiqué con la reivindicación feminista que planteaba la necesidad de conquistar la igualdad social para acabar con la discriminación de género, lo que en Estados Unidos se llamó «feminismo de la diferencia».
Ahora, mi posición al respecto ha variado. Pienso que la igualdad social, es decir, en términos de justicia social, no necesariamente garantiza la superación de la discriminación de género, y que, por lo tanto, esta requiere un profundo cambio a nivel educativo y de un trabajo de reivindicación política feminista muy específica. Coincido con Nancy Fraser en que no podemos renunciar a una concepción amplia y sólida del feminismo que incluya la igualdad de género y la igualdad social, pero es importante señalar que no siempre la una está contenida en la otra. Actualmente hay feminismos que asumen las reglas del juego neoliberal, y esta es una perversión de los propios principios de un feminismo que termina por esclavizar a la mujer que asume roles masculinos estereotipados para ser reconocida y aceptada y así ejercer poder.
Gracias a nuestros profesores de secundaria, muchos de ellos de la generación del 68, descubrimos la literatura, el cine y el teatro como formas de comprensión de lo humano, como formas de conocimiento, y de esa manera reconocimos su potencial subversivo. No recuerdo haber percibido en ellos ni el menor atisbo de menosprecio hacia las humanidades, el arte o las ciencias sociales. Por el contrario, los profesores de química y economía eran también excelentes lectores, escritores y poetas. Todos ellos nos descubrieron el arte como un lenguaje que hablaba de nuestra subjetividad y que hacía aflorar aquello que ni tan siquiera sabíamos de nosotros mismos. Nos introdujeron en el mundo de la ciencia y el conocimiento con la misma pasión que en el de la creación estética y la política.
Mi generación vio caer el muro de Berlín, muestra fehaciente del fracaso de la puesta en práctica de un sistema que, finalmente, nada tuvo que ver con nuestra utopía comunista. El dolor de la impotencia cobró en nosotros diversos colores: indiferencia, desencanto, indignación. Algunos renunciaron a todo proyecto social alternativo y se dejaron engullir por el monstruo; en poco tiempo se instalaron en cargos de poder dentro de los partidos gobernantes. Otros, seguramente no mejores, aunque sí, quizá, más ingenuos, continuamos el camino aferrados a nuestro ideal de justicia social y emprendimos la búsqueda de nuevos espacios donde llevar a cabo, a pequeña escala, nuestra gran utopía. Mi grupo dentro del Movimiento de Estudiantes Socialistas, llevaba el nombre del filósofo comunista Antonio Gramsci, que en su Odio a los indiferentes nos decía: «La indiferencia es apatía, es parasitismo, es cobardía, no es vida», y nosotros éramos demasiado jóvenes para renunciar a la vida.
Sabíamos que la victoria del capitalismo sería corrosiva, pero estábamos lejos de imaginar que este sistema se impondría como una forma de vida global y que nuestros hijos nacerían de la mano de la globalización. Nunca sospechamos que educarlos iba a suponer administrar tantos nuevos frentes que se añadían a la ya vieja y adictiva televisión.
En pocos años el mundo se transformó radicalmente por dentro y por fuera. Cambió la fisonomía de nuestras ciudades y de su gente. Con la intensificación de los movimientos migratorios, la sorprendente sofisticación de las nuevas tecnologías y la economía global, afloró la diversidad, la diferencia y la pluralidad. Las distancias se acortaron y la movilidad aumentó de manera sorprendente. Dejamos de ser unos cuantos los privilegiados que, gracias a una beca, nos desplazamos a otros países o a otros continentes para dar paso a una masiva movilidad estudiantil. Además de los programas Erasmus y Comenius aparecieron las compañías low cost y con ellas la masificación del turismo. Viajar, en buena medida, perdió el sentido de aventura y descubrimiento y se convirtió en una procesión de itinerarios preestablecidos, claramente delimitados, en los que incluso el riesgo y la aventura están programados. Proliferaron los hoteles «de pulsera electrónica inteligente» con «todo incluido» que pocos años antes solo habríamos podido imaginar como parte de un patético relato de ciencia ficción.
A propósito de las muchas cosas que no habíamos podido imaginar, a partir de finales de 1980 la tecnología se dedicó a sorprendernos con sus grandes avances. La introducción de la televisión en México tuvo lugar unos diez años antes de que yo llegara a este mundo, así que la casa de mi infancia ya contaba con una pared de madera con diseño ergonómico para encajar la televisión. Durante más de dos décadas, ningún otro invento tecnológico de envergadura irrumpió en nuestras vidas.
En nuestra infancia, el mundo era grande y los días largos. Nos daba tiempo para ir a la escuela, comer en casa y comenzar la aventura de largas tardes de juego con los amigos del barrio, regresar a casa, bañarnos, merendar, ver dibujos animados e irnos a la cama temprano. En mis recuerdos de esa época aparecen también muchas tardes de soledad y de silencio que se convirtieron en fuente de creatividad; dibujos, manualidades e inventos varios. Por aquel entonces aún no había descubierto la lectura; haber tenido que inventar mi soledad sin ella me obligó a descubrir la creatividad con las manos y desarrollar habilidades que incluso en la actualidad me producen gran satisfacción. El dibujo, la caligrafía, la plastilina, las cuentas de plástico, la guitarra y mi bicicleta fueron mis grandes aliados en esa antigua experiencia que siempre me ha hecho asociar la soledad con la creatividad. Y aunque ahora mis energías se dirigen fundamentalmente hacia la investigación, la docencia y la escritura, en los momentos de descanso estas se dejan guiar fácilmente por unas manos que buscan arreglar, armar, pintar o construir algún invento. No recuerdo haber conocido el aburrimiento.
Durante mi juventud, ya en Europa, vi con profundo agradecimiento cómo se multiplicaban los medios de comunicación. No puedo imaginar cómo sería hoy mi vida sin Skype, Facebook o WhatsApp, que me permiten mantener viva la comunicación con la familia y con una entrañable comunidad de amigos dispersa por el mundo.
Primero se generalizó la magia del fax, que en unos cuantos segundos transportaba textos de un continente a otro. Y a este le siguieron los más sorprendentes inventos con los que terminamos el siglo XX y que transformaron de manera radical nuestro mundo analógico para dar paso al mundo digital y virtual. Inventos que no solo nos permiten entrar en contacto con lugares remotos del mundo en tiempo real, sino que han revolucionado nuestra relación con el conocimiento. El mundo universitario se podría dividir entre los que hicimos la tesis doctoral antes y después de Internet. Creo que no me equivoco si afirmo que la aparición de la era digital también ha marcado algún tipo de frontera en el pensamiento.
La posibilidad de hablar con alguien de otro continente por WhatsApp o por Skype aún me parece un milagro. Si bien mi infancia queda muy lejos de la que Amos Oz narra en Historia de amor y oscuridad, donde una llamada telefónica de Jerusalén a Tel Aviv implicaba una semana de solemnes preparativos familiares hasta que llegaba el día y la hora de desplazarse a la farmacia donde estaba el teléfono, sí recuerdo que algunas de mis llamadas de larga distancia aún tuvieron que pasar por una operadora. Ahí están mis primeros años en Barcelona, con las llamadas intercontinentales, que además de caras eran de poca calidad. Si eso ponía nerviosos a los que hacíamos la llamada, aún más a los mayores que la recibían, que gritaban y se aferraban con las dos manos al auricular, como sí con esa fuerza pudieran abrazar a aquella persona que estaba tan lejos. Dedicábamos la mayor parte de las llamadas a preguntarle a nuestro interlocutor, a gritos, si nos oía bien. Eran llamadas tan cargadas de nostalgia como de estrés; ahora las recuerdo incluso un poco angustiantes, por la impotencia que experimentábamos al pronunciar palabras amorosas que se quedaban flotando, sin fuerza suficiente para llegar a su destino. Palabras que rebotaban con el eco y que, por lo general, no alcanzaban a satisf...