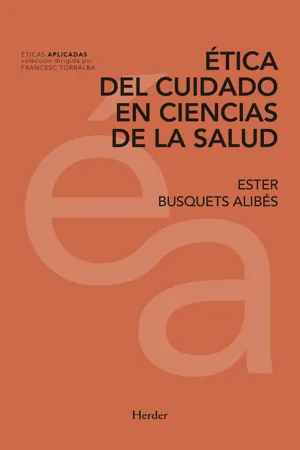![]()
| LA ÉTICA DEL CUIDADO
MARCO TEÓRICO |
Después de los constructores y los revolucionarios, son los cuidadores
quienes parecen estar llamados a gobernar una nueva época histórica.
DANIEL INNERARITY
Lo más humano del ser humano es el cuidado, y no en balde podemos afirmar que el cuidado humaniza el mundo, lo sostiene y nos sostiene. Nuestra vida, desde el inicio hasta el final, discurre en una red de relaciones de cuidado. A pesar de su valor fundamental el cuidado se ha relegado tradicionalmente a la vida privada de las mujeres, y no se le ha dado suficiente importancia desde el punto de vista social. Pocos imaginaron que las investigaciones sobre el desarrollo moral de las mujeres llevadas a cabo por Carol Gilligan, a finales del siglo xx, colocarían el cuidado en un lugar destacado de la reflexión ético-filosófica y que se convertirían en un referente para la elaboración de la ética del cuidado. Una ética llamada tanto a permanecer en la vida privada como a gobernar la vida pública.
Para contextualizar la ética del cuidado, en este capítulo analizaremos la conexión entre los elementos antropológicos y éticos del cuidado, porque la vulnerabilidad inherente a la naturaleza humana precisa del cuidado solícito como respuesta ética a esa precariedad de lo humano. La ética del cuidado es el esfuerzo de fundamentar la respuesta ética ante la fragilidad. Para acercarnos a la teorización de la ética del cuidado describiremos sus orígenes en relación con la ética de la justicia a fin de constatar las diferencias, y al mismo tiempo la complementariedad, entre el modelo basado en los derechos y el modelo basado en la responsabilidad. Pese a que la ética del cuidado no cuenta con un marco teórico consensuado intentaremos abordar las cuestiones relativas a su fundamentación a partir de la articulación entre la ética feminista, la ética de las virtudes y la ética principialista, porque, desde nuestro punto de vista, no se trata de separar la ética del cuidado de toda teoría ética existente, sino de ver cómo las aportaciones de dichas teorías pueden enriquecerla y fundamentarla.
También presentamos algunos de los modelos más relevantes de la ética del cuidado. La pluralidad de modelos descritos muestra que no hay un modelo único y compartido, al estilo del principialismo; la diversidad de propuestas no es excluyente sino complementaria. El hecho de vincular la ética del cuidado con la ética de la virtud hará que reflexionemos sobre la importancia de la educación moral de las virtudes y cómo la ética narrativa puede contribuir, como método pedagógico, a la adquisición de virtudes que mejoren las relaciones de cuidado.
El cuidado como elemento antropológico y ético
En La fragilidad del bien Martha Nussbaum sostiene que la peculiar belleza de la excelencia humana reside justamente en su vulnerabilidad: somos seres heridos y finitos; esta es una característica inherente a la condición humana, de la cual nadie puede escapar. La concepción antropológica de Nussbaum sobre la fragilidad se inscribe en una larga tradición de la filosofía. Jean-Jacques Rousseau, por ejemplo, en un texto muy conocido, recuerda que el ser humano es estructuralmente vulnerable:
Los hombres no son por naturaleza ni reyes, ni grandes, ni cortesanos, ni ricos. Todos han nacido desnudos y pobres, todos sometidos a las miserias de la vida, a los pesares, a los males, a las necesidades, a los dolores de toda especie; finalmente, todos están condenados a la muerte.
Emmanuel Lévinas, en su ética de la alteridad, reconoce también la radical precariedad del ser humano: «El yo, de pie a cabeza, hasta la médula de los huesos, es vulnerabilidad».
La mirada de Nussbaum sobre la fragilidad humana es compleja, y parte de una concepción delicada, amplia y profunda de la vulnerabilidad. Sin embargo, su perspectiva no es precisamente la más habitual ni la más aceptada en las sociedades contemporáneas, que ofrecen una mirada más estrecha y unidimensional de la fragilidad. En ese tipo de sociedades, que a menudo ya no encajan con la visión metafísica del mundo, la fragilidad humana se percibe y se vive, en general, con cierto rechazo. Eso explica por qué hay una clara tendencia a intentar evitar o superar la realidad que nos supera e incomoda.
Una mirada retrospectiva nos permite acercarnos a uno de los relatos más conocidos de la mitología griega: el mito del talón de Aquiles. Se dice que cuando Aquiles nació, Tetis, una ninfa del mar, intentó hacerlo inmortal sumergiéndolo en las aguas del río Estigia. Para sumergirlo su madre lo sujetó por el talón derecho para que no se lo llevara la corriente, y así todo el cuerpo quedó invulnerable, excepto el talón, que no había entrado en contacto con el agua. Y es precisamente en esa zona del cuerpo donde el héroe de la guerra de Troya recibirá la herida mortal, con una flecha envenenada. Durante muchos siglos el talón de Aquiles ha sido la metáfora insignia para expresar y recordar la vulnerabilidad humana, un relato para explicar lo inexplicable de la condición humana.
El deseo de inmortalidad e invulnerabilidad plasmado en la cultura griega —y que no triunfó con Aquiles— persiste en las sociedades contemporáneas, en un nuevo relato que subraya el poder de la ciencia y de la tecnología. El movimiento científico-filosófico llamado transhumanismo se centra en investigar y generar esperanzas en torno a la inmortalidad y la invulnerabilidad humana. Según Carlos García, «es el movimiento cultural que defiende que el desarrollo tecnológico debe encaminarse hacia la superación de los condicionamientos biológicos del ser humano». Y añade: «Estar atados a un sustrato biológico es malo, nos hace sufrir. Si el carácter humano pudiera darse en otro tipo de soportes que no fueran biológicos, habría una serie de limitaciones que no tendríamos y seríamos más felices». El deseo humano de invulnerabilidad e inmortalidad, canalizado actualmente por el movimiento emergente del transhumanismo, implica preguntas de mucho calado filosófico, porque con el uso ilimitado de las nuevas biotecnologías está en juego la esencia de la naturaleza humana. Si escapamos de nuestra propia vulnerabilidad, de nuestra mortalidad, dejaremos de ser humanos para convertirnos en seres poshumanos, seres sin límites.
Ante las seductoras promesas del transhumanismo es recomendable mantener prudencia, como lo vemos tan bien reflejado en un documento elaborado por un grupo de investigadores del Hastings Center, un prestigioso centro de bioética con sede en Nueva York, titulado Los fines de la medicina, el cual alerta que a pesar del optimismo de la cultura tecnológica, la condición humana es vulnerable y no se puede emancipar de la enfermedad, del dolor, del sufrimiento y de la muerte. Por ello cuando esos sabios reflexionan sobre el futuro de la medicina son muy conscientes de sus límites ante la evidencia de la fragilidad humana:
A pesar de todo el poder de la investigación y los avances médicos, los seres humanos continuarán enfermando y muriendo; la conquista de una enfermedad abrirá el camino para que otras enfermedades se expresen con mayor ímpetu; la muerte se podrá posponer y evitar, pero nunca conquistar; el dolor y el sufrimiento seguirán siendo parte de la condición humana. Estas son verdades duras, aunque nada triviales, que se olvidan fácilmente con el entusiasmo que provocan los nuevos conocimientos y las tecnologías innovadoras.
La vulnerabilidad del ser humano es un hecho universal del cual nadie puede deshacerse, porque la fragilidad está arraigada en la naturaleza humana. Si nos fijamos en la etimología del término «vulnerabilidad» observamos que en latín vulnus significa «herida». De ahí que se pueda decir que el ser humano es susceptible de ser herido en cualquier momento. En Antropología del cuidar, Francesc Torralba expone cómo la posibilidad de la herida afecta diversas dimensiones:
Todo en el ser humano es vulnerable, no solo su naturaleza de orden somático, sino todas y cada una de sus dimensiones fundamentales. Es vulnerable físicamente, porque está sujeto a la enfermedad, al dolor y a la decrepitud, y precisamente por ello necesita cuidarse; es vulnerable psicológicamente porque su mente es frágil y necesita cuidado y atención; es vulnerable desde el punto de vista social, pues como agente social que es, es susceptible de tensiones y de heridas sociales; además, es vulnerable espiritualmente, es decir, su interioridad puede fácilmente ser objeto de instrumentalizaciones sect...