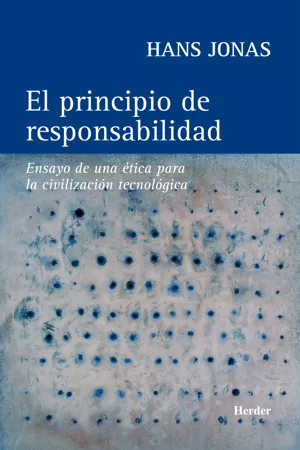
- Spanish
- ePUB (apto para móviles)
- Disponible en iOS y Android
eBook - ePub
Descripción del libro
La era tecnológica actual, en la que el poder del hombre ha alcanzado una dimensión y unas implicaciones hasta ahora inimaginables, exige una concienciación ética. La inminente posibilidad de destruir o de alterar la vida planetaria hace necesario que la magnitud del ilimitado poder de la ciencia vaya acompañado por un nuevo principio, el de la responsabilidad. Sólo el principio de responsabilidad podrá devolver la inocencia perdida por la degradación del medio ambiente y por la explotación de la energía atómica, y encauzar las enormes posibilidades de la investigación genética.
Preguntas frecuentes
Sí, puedes cancelar tu suscripción en cualquier momento desde la pestaña Suscripción en los ajustes de tu cuenta en el sitio web de Perlego. La suscripción seguirá activa hasta que finalice el periodo de facturación actual. Descubre cómo cancelar tu suscripción.
No, los libros no se pueden descargar como archivos externos, como los PDF, para usarlos fuera de Perlego. Sin embargo, puedes descargarlos en la aplicación de Perlego para leerlos sin conexión en el móvil o en una tableta. Obtén más información aquí.
Perlego ofrece dos planes: Essential y Complete
- El plan Essential es ideal para los estudiantes y los profesionales a los que les gusta explorar una amplia gama de temas. Accede a la biblioteca Essential, con más de 800 000 títulos de confianza y superventas sobre negocios, crecimiento personal y humanidades. Incluye un tiempo de lectura ilimitado y la voz estándar de «Lectura en voz alta».
- Complete: perfecto para los estudiantes avanzados y los investigadores que necesitan un acceso completo sin ningún tipo de restricciones. Accede a más de 1,4 millones de libros sobre cientos de temas, incluidos títulos académicos y especializados. El plan Complete también incluye funciones avanzadas como la lectura en voz alta prémium y el asistente de investigación.
Somos un servicio de suscripción de libros de texto en línea que te permite acceder a toda una biblioteca en línea por menos de lo que cuesta un libro al mes. Con más de un millón de libros sobre más de 1000 categorías, ¡tenemos todo lo que necesitas! Obtén más información aquí.
Busca el símbolo de lectura en voz alta en tu próximo libro para ver si puedes escucharlo. La herramienta de lectura en voz alta lee el texto en voz alta por ti, resaltando el texto a medida que se lee. Puedes pausarla, acelerarla y ralentizarla. Obtén más información aquí.
¡Sí! Puedes usar la aplicación de Perlego en dispositivos iOS o Android para leer cuando y donde quieras, incluso sin conexión. Es ideal para cuando vas de un lado a otro o quieres acceder al contenido sobre la marcha.
Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación.
Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación.
Sí, puedes acceder a El principio de responsabilidad de Jonas, Hans en formato PDF o ePUB, así como a otros libros populares de Philosophy y Philosophy History & Theory. Tenemos más de un millón de libros disponibles en nuestro catálogo para que explores.
Información
CAPÍTULO SEXTO
La crítica de la utopía y la ética de la responsabilidad
Las frases finales del capítulo anterior nos proporcionan el tema para éste. En ellas se decía: lo que hasta ahora se consideró naturaleza del hombre era el producto de unas circunstancias obstaculizadoras y desfiguradoras; sólo las circunstancias de la sociedad sin clases sacarán a luz la verdadera naturaleza del hombre y con su «reino de la libertad» dará comienzo también la verdadera historia humana. Éstas son palabras mayores. Hasta ahora sólo en la fe religiosa había habido algo parecido: una transformación mesiánica del hombre, más aún, de la naturaleza, con la venida del Mesías o con la «segunda venida» del Hijo de Dios; una segunda creación que completará la primera dejándola libre del pecado; el «nuevo Adán» que tras la caída del primero se levanta inmune a una recaída; la imago Dei hecha aparecer final y definitivamente en toda su pureza en la Tierra. Pero tampoco en este caso podía decirse nada más acerca del nuevo estado (salvo que tomemos en consideración las representaciones poéticas de una paz universal trazadas por los profetas hebreos). Una escatología secularizada del nuevo Adán ha de sustituir por causas terrenales el milagro divino que daba allí origen a la transformación. Tales causas son, en esta escatología secularizada, las condiciones externas de la vida humana que pueden ser creadas por la socialización de la producción. La tarea de la revolución, en la que recae el papel otrora encomendado a la intervención divina, es precisamente la creación de tales condiciones; el resto tiene que encomendarse a su resultado acabado. El milagro de Pentecostés se producirá sin la intervención del Espíritu Santo. Todo se centra, por tanto, en la revolución y sus diferentes etapas, o sea, en el proceso de su venida. A la inversa de lo que sucedía en las utopías anteriores, es sobre la venida de la utopía —no sobre su ser— sobre lo que el marxismo tiene algo que decir. También para el marxismo es ese ser tan imposible de describir anticipadamente como lo era el reino de Dios para la escatología religiosa; con una salvedad: que así como en ésta desaparecerá el pecado, en aquél lo que desaparecerá será la sociedad de clases. Se trata, pues, de algo negativo. Acerca del contenido positivo del nuevo estado, ni en un caso ni en otro se traza un cuadro imaginario1, lo cual constituía la principal tarea de las utopías premarxistas, en las cuales la «venida» quedaba, por otra parte, envuelta en sombras. Ésta es de hecho una novedad del utopismo marxista y uno de los rasgos que lo muestran como escatología secularizada y como heredero de la religión. (Otro rasgo es la doctrina de la «condición pecadora» o la radical provisionalidad de toda historia pasada.) ¡Cuántas exigencias a la fe! La fe en Dios, una vez que se posee, puede sin duda justificar que se afirme de antemano como lo indudablemente mejor, aun «sin haberla visto» —es decir, sin representación de ella—, una futura transfiguración del hombre operada por Dios, y que por ella se acepten los «dolores de parto» que acompañan la venida del Mesías, las convulsiones del fin de los tiempos. En lo absolutamente desconocido reina sólo la fe y con ella no cabe discutir. Mas cuando los «dolores de parto» —la revolución mundial— y también su resultado —la sociedad sin clases, que habrá de formarse con la bien conocida materia de nuestro mundo— son obra humana, entonces la fe en su causalidad salvadora, la cual es concebida como una causalidad totalmente terrenal, habrá de someterse a un examen igualmente terrenal. En favor de su futura aparición prometida no puede invocarse que el transcendente milagro no ha sido «visto», sobre todo cuando somos nosotros los que hemos de iniciarlo. Pero si ha sido «visto», también plantea la misma cuestión: el precio que hay que pagar.
Esta fe, que necesita ser examinada y que puede ser examinada, posee varios niveles: la fe en el «poder de las circunstancias» en general y en que «el hombre» es enteramente producto de ellas; luego, la fe en que puede haber circunstancias óptimas en todos los sentidos o en general inequívocamente buenas, es decir, circunstancias que son únicamente positivas; después, la fe en que el hombre que se encuentre en tales circunstancias será tan bueno como ellas, puesto que ellas se lo permiten; y, finalmente, la fe en que este hombre bueno nunca antes existió, puesto que en las circunstancias anteriores no podía existir, la fe en que hasta hoy el «hombre auténtico» no ha aparecido todavía. Este último punto es para nosotros la crux, puesto que el pathos de la utopía marxista no reside en la intención de mejorar simplemente unas circunstancias que reclaman mejoras a gritos, de eliminar la injusticia y la miseria (para lo cual hay numerosos programas de reformas), sino en la promesa de una engrandecedora transformación del hombre por unos estados nunca antes conocidos. Esto tiene un influjo decisivo sobre lo que es lícito arriesgar por una perspectiva tan excesiva.
I. Los condenados de esta Tierra y la revolución mundial
Hemos de hacer aquí la observación (nos detendremos algo más en esto al examinar la idea de utopía) de que no era precisa ninguna «excesividad» en la meta revolucionaria para mover a las masas a las que se apeló inicialmente: el emprobrecido proletariado industrial, que (según la teoría) está condenado a un empobrecimiento cada vez mayor en el seno de un capitalismo que gracias a ese empobrecimiento se enriquece cada vez más. No se precisaba ningún sueño de un hombre nuevo o de un reino celestial en este mundo para que los «condenados de esta Tierra», que «nada tienen que perder sino sus cadenas», quisieran alcanzar la redención de su insostenible situación mediante una redistribución de los bienes y una socialización que ahora eran vistas como posibles y como conquistables mediante la solidaridad. La redención como tal es el sueño de todo el que sufre. Y cualquier equiparación mayor o menor con sus explotadores hasta ese momento, una justa participación en la abundancia de éstos creada por ellos mismos, sería para los sufrientes la más osada de las «utopías»: suficiente sin duda para intentar la revolución. Ni siquiera podría irles peor a los explotados si fracasaban; y sólo podría irles mejor si triunfaban, independientemente de que ahora todo fuera definitivo y «bueno». Los teóricos de la revolución socialista pudieron apelar a ese motor que es la miseria, al impulso del que sufre hacia su liberación; pero la meta de ellos, de esos teóricos, iba mucho más allá. Y el citado motivo, hemos de añadir, es moral y prácticamente suficiente, según toda norma humana, para justificar la sublevación violenta cuando no queda otra alternativa para su satisfacción.
1. Modificación de la situación de «lucha de clases» por el nuevo reparto planetario del sufrimiento
Esto continúa siendo válido hoy en día para los «condenados de esta Tierra». Pero como fenómeno de masas éstos ya no se encuentran dentro de los países industrializados (en el «Oeste» capitalista menos aún que en el «Este» comunista), sino fuera de ellos, en los países subdesarrollados, en las antiguas colonias del llamado «Tercer Mundo»; y allí se encuentran, no como clases oprimidas en una sociedad económicamente en auge, sino como pueblos enteros empobrecidos2. Esto modifica el punto de partida y el sentido de la revolución predicada, que aquí se transforma en «revolución mundial» en un sentido nuevo, esencialmente extrapolítico.
a) La pacificación del «proletariado industrial» occidental
Como todo el mundo sabe, en los prósperos países desarrollados que han cosechado los frutos del incremento de la producción gracias a la tecnología, la situación del proletariado obrero entregado indefenso a la jungla del mercado es algo que pasó hace tiempo a la historia. Aun cuando persista la desigualdad en las ventajas finalmente pactadas, no puede ya hablarse de una explotación unilateral allí donde poderosos sindicatos se sientan a la mesa de negociaciones frente a una dirección que ha de atenerse a lo pactado. La lucha de poderes estatutariamente regulada, con una relación de fuerzas más o menos equilibrada, es la que decide la participación en los beneficios de la empresa y, con ello, el reparto final del conjunto del producto social. Cuando las negociaciones fracasan, la huelga —que siempre es pacífica— toma como rehén no sólo a su parte contraria, sino a amplios sectores de la economía; y si quedan afectados servicios de vital importancia, toma como rehén también a la totalidad del público, de modo que «el capital» tiene a menudo que ceder. Bien conocidas son las ganancias de clase obtenidas por los trabajadores gracias a este desarrollo «reformista», ganancias obtenidas de la parte contraria unas veces por la coerción y otras por la inteligencia (e incluso la moral), y políticamente garantizadas: medido tanto por los bienes de consumo de que disponen como por las condiciones y horario laborales, el nivel de vida de los trabajadores del actual capitalismo occidental supera el nivel de vida de la mayoría de los modestos ciudadanos y campesinos del pasado antes de su conversión en proletarios3, de tal manera que a las víctimas del despiadado capitalismo primitivo la situación actual les parecería el paraíso. Resulta dudoso que se hubieran prometido más de una revolución. Además, aspectos «socialistas» del bienestar público, como la sanidad y la protección de la tercera edad, han hecho desaparecer una buena parte de la inseguridad de la existencia de otros tiempos. Dentro de esta parte del mundo se ha desvanecido, como destino que afecte a sectores enteros de la sociedad, el caso extremo ya mencionado de una «moral» que queda en suspenso por falta de «comida»4. Tales frutos de un proceso pacífico en su conjunto han logrado que en el «Oeste» también la clase trabajadora se halle interesada en la pervivencia de un sistema en cuya mecánica funcional se han implantado medios de presión a su favor; esto hace de los miembros de esa clase candidatos poco aptos para la revolución. A falta de una clase oprimida, la revolución no tiene lugar. Sus auténticos adalides, que no tienen gran interés en la simple «mejora» de la situación de su clase adoptiva —que contemplan incluso esa mejora como un «soborno»—, con razón han visto desde siempre en el «revisionismo» (= reformismo) su peor enemigo. De este modo adquiere una importancia tanto mayor la «utopía» propiamente dicha, que es ahora asunto de una diversificada elite de idealistas radicales salidos de las clases más favorecidas. E, irónicamente, donde menos eco encuentran esos idealistas es en los presuntos objetos de su misión. Sus aliados tácticos naturales se encuentran hoy en día en otro lugar, entre los «condenados de esta Tierra» de otros continentes. Y con respecto a ellos no se trata, naturalmente, de provocar una precipitada pacificación mediante la mejora de su situación, sino de movilizar su indomado potencial revolucionario, en el que ha de apoyarse ahora el utopismo auténtico, tras haberse quedado sin hogar en su propia patria. Pero la pacificación conseguida de una u otra manera en sus propios Estados de bienestar, que en cierto sentido fue una victoria —preescatológica— de su causa, en la medida en que difícilmente hubiera tenido lugar sin su amenaza (y, ciertamente, no sin algún poder de convicción de su elocuencia ética), esa pacificación muestra que los elementos no utópicos, los elementos completamente racionales de la concepción originaria son también alcanzables mediante transformaciones no revolucionarias, graduales, del sistema dominante, todas las cuales van en una dirección «socialista»5. Por lo demás, a menudo han sido señaladas las convergencias estructurales del «capitalismo», en su trasformación, con los «comunismos» existentes, nacidos de revoluciones (pero todavía preutópicos). En todo caso, el rumbo general de las sociedades occidentales parece apuntar por lo pronto hacia una creciente socialización en la forma de modernos Estados del bienestar, donde busca de forma móvil el equilibrio con los principios de la libertad (y las necesidades de la sinrazón). Todo esto se halla muy lejos de la perfección, pero de la perfección sólo cabe hablar en la utopía.
b) La lucha de clases como lucha de las naciones
No faltan, sin embargo, los condenados de esta Tierra, los cuales son tan necesarios para una revolución marxista como lo es el agua para la rueda del molino (o el detonante para la explosión). Como se ha dicho, esos condenados son las masas populares realmente empobrecidas del mundo «subdesarrollado», dentro del cual vuelve a haber clases oprimidas; pero la pobreza global es allí tan enorme y es tan endógena que incluso acabar con la pequeña capa superior de parásitos locales cambiaría poco la situación. Esas masas son, en su conjunto, la «clase oprimida» en la jerarquía global de poder y riqueza, y su «lucha de clases» tiene que efectuarse necesariamente en la esfera internacional. Su fuerza motriz impulsada por la miseria podría utilizarse sin grandes dificultades, más allá de su propio querer inmediato, al servicio de la utopía pretendida con la revolución mundial. También aquí podrían volver a movilizarse en su ayuda, en el seno de los países privilegiados, todos los instintos filantrópicos y de justicia, que de suyo poco tienen que ver con aspiraciones utópicas. Pero la situación es aquí completamente diferente que en la lucha de clases interna en la escena nacional, es decir, dentro de una y la misma sociedad, unida tanto territorial como funcionalmente. Todo es aquí mucho más mediato y ajeno. Sólo en parte cabe hablar de una culpa de las naciones privilegiadas («imperialismo económico»). La adversidad de la naturaleza deja caer todo su peso sobre los países desfavorecidos, y también alguna particularidad histórico-antropológica podría haber contribuido a su alejamiento del progreso civilizador (si no ha sido a su vez —circulares como son tales relaciones— un resultado del mismo). En la medida en que la ética debe motivar la ayuda desde fuera, tal ayuda habrá de ser más libre y generosa y, al mismo tiempo, habrá de ser por necesidad más débil que la que se da en el propio país bajo el signo de la corresponsabilidad debida, la justicia y la vecindad. En lo tocante a la patente invocación que la miseria hace a la humanidad, es un hecho que la distancia insensibiliza lo bastante como para pasar por alto el hambre de poblaciones lejanas, que, si estuvieran más próximas a nosotros, no nos dejarían un instante de paz. Es fácil que la frase absolutamente legítima «la caridad empieza por uno mismo» impida que aquella invocación llegue a nosotros; los límites de la responsabilidad directa se encuentran, para el sentimiento, en lo próximo. Así es para la psicología individual. Para el grupo —el colectivo político—, del que no puede esperarse que sea «noble, caritativo y bueno», pero que ha de ser aquí el verdadero agente, el ilustrado interés propio ocupa el lugar de la ética personal; y tal interés impone de hecho no sólo la mitigación de la indigencia ajena mediante la donación de excedentes, sino incluso un permanente sacrificio del bienestar propio en aras de la eliminación de las causas de la pobreza mundial. De lo que están faltos los —a escala nacional— «poseedores» no es tanto de abnegada bondad cuanto de luces, es decir, de amplitud de miras, del egoísmo, del cual no es posible extirpar su tendencia a limitarse a lo próximo, puesto que el «yo» está representado en cada caso por los que en ese momento viven.
El interés propio dotado de amplitud de miras tendría en tal caso dos lados: la mejor repercusión, a la larga, de una sana economía mundial sobre la economía propia, y el temor a un estallido de la penuria acumulada, en forma de violencia internacional. Esto último puede adoptar la forma tradicional de guerras entre Estados (por ejemplo, a través de una coalición de los pueblos pobres «insurgentes», acaso dirigidos —o al menos armados— por una tercera potencia) o, más probablemente, la forma moderna del terrorismo internacional (sin que en este caso la responsabilidad pueda atribuirse a una nación concreta) para extorsionar a los países ricos y exigirles tributos económicos para los países pobres. En cualquier caso, sería inevitable la degeneración de la «guerra de clases» en una guerra de naciones al estilo clásico, cuando no en una guerra racial. Y entonces todos los instintos de la solidaridad nacional llamarían a la batalla a los países agredidos (¡incluidos sus trabajadores!) y quedarían sofocadas todas las simpatías antes existentes por el ahora adversario. Al final, y en caso de seriedad extrema, el llamamiento a la violencia se decidiría en contra de la parte más débil, con el epílogo quizás de una tardía ayuda de los vencedores a los vencidos. No es posible hablar de auténticas predicciones. Pero la perspectiva que aquí se nos abre de una anarquía internacional es lo suficientemente atemorizadora como para hacernos ver que una sabia política de prevención constructiva es lo mejor para nuestro propio interés a largo plazo. Es lo mismo que nos dictaba ya una consideración pacífica, puramente económica.
2. Las respuestas políticas a la nueva situación de la lucha de clases
a) Política constructiva global en interés de la propia nación
Tal política constructiva se enfrenta a grandísimos problemas. Aquí vamos a prescindir del problema propiamente político y preliminar: cómo lograr, mientras la situación sea de voluntariedad, el acuerdo de la parte donante. ¿Qué sería, en sí mismo considerado, constructivo? Lo que parece estar más a nuestro alcance sería la puesta en marcha, en todos los pueblos atrasados, de una nueva revolución industrial (evitando los pecados sociales de la original) mediante el asesoramiento técnico y las inversiones exteriores, esto es, la adición de unas capacidades productivas similares a las ya exist...
Índice
- Cubierta
- Portada
- Créditos
- Índice
- Introducción
- Prólogo
- CAPÍTULO PRIMERO. El carácter modificado de la acción humana
- CAPÍTULO SEGUNDO. Cuestiones metodológicas y de fundamentación
- CAPÍTULO TERCERO. Sobre los fines y su puesto en el ser
- CAPÍTULO CUARTO. El bien, el deber y el ser: la teoría de la responsabilidad
- CAPÍTULO QUINTO. La responsabilidad hoy: el futuro amenazado y la idea de progreso
- CAPÍTULO SEXTO. La crítica de la utopía y la ética de la responsabilidad
- Notas
- Índice onomástico
- Información adicional