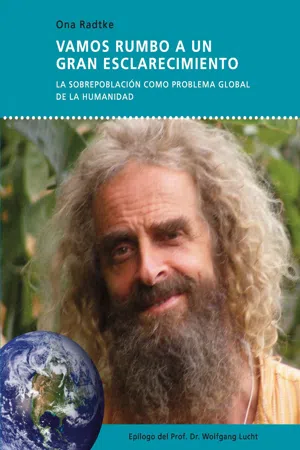![]()
El miedo a estar muerto proviene de que la mayor parte de los logros civilizadores ocurre bajo negación u omisión de la muerte. Si la muerte fuera parte de la realidad diaria, sin ser reprimida ni ocultada, la vida de todos sería diferente, pues viviríamos conscientes de los límites en el tiempo y el espacio, siempre sabiendo que nuestra última camisa no tiene bolsillos. Seríamos más prudentes con nosotros mismos y con otros, reflexionaríamos más sobre por qué y cuántos descendientes traemos a este mundo que suele ser tan duro – pues tendríamos claro lo que exigimos de nuestros hijos – seríamos más serenos y tiernos con nosotros mismos y entre todos, en suma: más humanos, con mayor respeto propio y mutuo, en toda nuestra diversidad.
Pero se trata del miedo a la muerte como un miedo de orden especial, el de ser aniquilado. No sólo el miedo a morir, sino a sufrir una muerte cruel y violenta provocada por otra persona. Miedo a quedar indefensos a merced de otros que nos subordinen y esclavicen o hasta nos asesinen. Aquí siempre vuelve a plantearse la pregunta de cuál de ambos es preferible. Pero aun descontando la respuesta, naturalmente ambos siempre han infundido miedo.
Cada individuo nace bajo y dentro de esas condiciones y debe intentar orientarse en este caos emocional. El proceso de sobrevivir se hace cada vez más alienante y complejo y las exigencias de adaptación social siguen aumentando. La convivencia en masas mayores requiere más disciplina, hay más leyes y reglas que obedecer y más se va estrechando el espacio individual.
El miedo a los otros nos ha hecho sacrificar nuestra natural individualidad por la presión del grupo, y la moderna individualidad industrial deja expresar sólo mínimas partes de la individualidad sepultada bajo la coerción grupai, como bajo una luz grotesca.
Esto condiciona y fundamenta una esquizofrenia especial pero también la más antigua y básica del ser humano: el miedo a la muerte originado por la propia especie versus la básica simpatía y confianza – es decir el amor a nuestros congéneres, con quienes hemos llegado al mundo. La básica simpatía entre congéneres parece natural y mucho más fuerte que la antipatía o el odio contra ellos.
En ninguna otra especie animal existe tal básica inseguridad de que otro congénere nos trate bien o mal18, de si ella o él nos ame u odie. Si mi prójimo o incluso mi pariente será mi amigo o enemigo. Por cierto también otras especies animales sostienen a veces luchas entre sí, cuando se trata de la escasez de alimentos, la reproducción o el territorio. Pero en general tales luchas no resultan mortales19 ni suelen ser conflictos de larga duración. A menos que una sobrepoblación transitoria haya repletado demasiado el espacio para la especie respectiva, como en nuestro caso. Además, las luchas de otras especies no se organizan ni se planifican.
En casi toda las culturas se enseña, aunque no sin contradicciones y en diferente manera, que unos seres humanos son mejores que otros y que por eso merecen mayor simpatía, amor y son dignos de imitación. Cultura ya no significa básicamente obedecer sólo al propio sentir e instintos, sino traslaparlos con dogmas grupales y así buscar su reemplazo.
De ahí proviene este miedo a la aniquilación, que salvo las excepciones mencionadas, en esencia sólo existe entre nosotros los humanos.20 Y no ya desde siempre, sino es muy probable que exista desde hace recién unos 10 a 20 mil años. Siendo esta cifra en cierto modo especulativa, ya que en la era de la cultura civilizada sólo contamos con cálculos aproximados sobre la cantidad de gente en la tierra, tanto en aquellos tiempos como antes y después. Y sólo tenemos muy vagas nociones de cómo convivían nuestros antepasados de entonces. Por tanto hasta hoy no sabemos realmente qué circunstancias provocaron este brusco vuelco de aquel paraíso o edad de oro que aún se loa en fábulas y leyendas. Aunque sí podemos afirmar que este temor existe desde que pobláramos la tierra por sobre un determinado límite, ya que recién desde entonces hay testimonios de homicidios y guerras entre nosotros. Pues si en regiones fértiles aún no se llega a determinada densidad poblacional – que desde la actual perspectiva parece increíblemente escasa – la gente no tiene motivo alguno para atacar a otras personas, amenazar sus vidas y aun matarlas.21
En cuanto a la moral especialmente rígida entre los habitantes de los desiertos árabes y del Sahara22: todo esto obedece al escaso espacio de vida y a las condiciones naturales sumamente exiguas. En el desierto y las áridas estepas la vida es por naturaleza constreñida ya que la oferta de alimentos útiles para el hombre es muy reducida y la supervivencia sólo es posible con reglas que deben respetarse estrictamente. De allí que los habitantes del desierto tiendan a usar drásticas medidas cuando se trata del propio sobrevivir. A esto obedece también su reproducción. La relativa ausencia de gente en estas regiones engaña la vista, pues pese al escaso número de habitantes, existe una densidad relativamente alta en un espacio de vida limitado.
Mientras menos seres humanos existan, será por cierto más difícil desatar guerras entre sí. En algún punto hay un límite donde esclavizar a otros pierde sentido, pues el trabajo de controlarlos es mayor que los servicios que los esclavos rinden. Asimismo hay un límite en combatir a otros, porque (a.) habiendo para todos suficiente alimento y demás cosas vitalmente importantes, el otro no presenta ningún peligro para uno mismo, y (b.) porque la otra persona puede fugarse fácilmente, por ejemplo, siendo nómade. De modo que sólo queda el celo sexual como instinto territorial que compartimos con muchos otros mamíferos. Mas en otras especies este conflicto no suele tener desenlace mortal, y la intención es la expulsión y no la muerte del contrincante. Con lo cual aquí el término “guerra” queda más bien fuera de lugar.23
Además, no todas las guerras son iguales sino que han tenido una evolución24 que igualmente ha sido obra de la multiplicación humana. Con el aumento de gente también las guerras han aumentado en violencia e intensidad tanto como en perfidia. Aquí hemos presenciado una evolución de conducta humana moralmente “mala” que aún apenas se entiende, ya que precisamente la agresión y conquista de otras tribus y territorios se ha considerado positiva, barriendo así los reveses bajo la alfombra. Para nombrar sólo un ejemplo: las guerras entre pueblos recolectores y cazadores más bien semejan conflictos entre las actuales pandillas juveniles, que siendo poco intensas y altamente inofensivas en comparación, difícilmente incluiríamos en las guerras, aunque se las toma por tales.25
Y aquellos conflictos armados entre grupos recolectores y cazadores tienen sólo muy lejana semejanza con conflictos de la era actual, como por ejemplo las guerras en los Balcanes en los años 90 o las de Estados Unidos y algunos de sus aliados en Afganistán e Irak.
Desde entonces este miedo a ser aniquilados nos mantiene a todos al trote. Sea hoy el miedo al “peligro amarillo” proclamado con gusto por los europeos, sea el miedo de mucha gente, en todos los territorios colonizados por los europeos, a que los crímenes de Europa y de las colonias pobladas por europeos (como Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Argentina, Chile, Brasil, México, etc.) – pese a todas las
promesas de lo contrario – pudieran repetirse.26 Sea el miedo a los vecinos, a los extraños, a todo desconocido por igual, a los comunistas, capitalistas, rusos, franceses, alemanes... Este miedo a los otros, y ante todo a otros grupos humanos, que ocurre en todos los pueblos de la tierra, nos mantiene subyugados desde entonces. Y tanto es así, que hasta ahora ni siquiera nos ha permitido dirigirle nuestra mirada intelectual. De tal modo que aún se afirma con soltura que el miedo profundo a los congéneres y las guerras mutuas siempre han existido.¡Eso siempre ha sido igual!
Nuestra historia escrita, y la historia de nuestra civilización en general, es la historia del hombre contra sus semejantes. Lo que ha cambiado en el curso de esta historia son esencialmente las formas de estas luchas entre humanos.
Y en años anteriores a la época de los últimos diez milenios aquí descrita no fue esencialmente distinto: En el medioevo europeo combatieron los europeos entre sí, y las tribus que a causa del incremento humano fueron conformando naciones en forma lenta pero segura, se hicieron la guerra y se expulsaron entre sí para apoderarse de tierras y alimentos, de mujeres, esclavos, siervos y riquezas del subsuelo. En la edad antigua tampoco fue esencialmente distinto, sólo que la cantidad de participantes eran mínima, ya que vivía menos gente en la tierra. Sólo basta pensar en la “gran” Roma con apenas un millón de habitantes27, que por más de medio milenio aterrorizó a los pueblos mediterráneos y los de Europa Occidental para mantenerse y lograr el más que dudoso y criminal fulgor de la antigua metrópoli. Y hasta hoy se sigue glorificando esta ciudad y su antigua cultura, pese a la opresión femenina, la esclavitud, la prostitución, los asesinatos, la explotación, los estragos, los saqueos y la destrucción ambiental que trajo consigo. Y en el resto de los continentes vemos acontecimientos muy similares, que dependían todos de cuánta gente convivía bajo cuáles condiciones climáticas. Trátese de chinos, hindúes, africanos, mongoles, aztecas, incas etc. etc.
Este miedo fue y sigue siendo fuerza motriz.
Como sabemos por las experiencias y conocimientos de la Terapia Primaria28, desarrollada por el psicoanalista norteamericano Arthur Janov desde fines de los años 60, muchas neurosis se forman por el miedo a la muerte: el niño teme a los adultos que lo maltratan, que casi siempre son los padres u otros parientes cercanos. Y este miedo suele tomar forma de miedo mortal: el adulto omnipotente y gigantesco29 que amenaza al niño con el afán de sólo “disciplinarlo” o “domarlo”, en ese momento el niño lo percibe y considera como enemigo mortal. El niño padece este abuso (que en ningún caso ha de ser sexual) como si lo asesinaran. Ya que habitualmente no logra recuperarse ni sanar de esta experiencia de miedo mortal ni de otras vivencias traumatizantes en su entorno familiar, donde sus agresores siguen como antes ejerciendo poder, desarrolla una conducta neurótica que se nutre de este miedo mortal reprimido y de otros temores que aún siguen hiperactivos al fondo del subconsciente.30
Esto afecta a gran parte de la humanidad. La mayoría de las personas llevan el miedo a la muerte consigo y dentro de sí, casi siempre causado y transmitido por los parientes más cercanos, y estos miedos impiden desarrollar la conciencia y la propia vida. Así los parientes transmiten sus propios dolores primarios, en el pleno sentido de la reiteración compulsiva freudiana, sean derivados de experiencias de dolor primario sufridas como adultos o vividas en la infancia.31
El dolor primario mismo (Primal Pain) es producto de las tensiones culturales y por tanto es consecuencia directa de la extrema densidad demográfica, y de generación en generación se irá transmitiendo en forzosa reiteración, causando dolores que se acentúan y diversifican con el aumento de gente.
Es este temor lo que nos ha hecho tan increíblemente ingeniosos. Pues sin él, es decir, no existiendo otra gente dispuesta a hostilizarnos y habiendo suficiente espacio, podríamos haber evitado la sobrepoblación mediante mudanza y redistribución. Y así habríamos permanecido culturalmente al nivel evolutivo de recolectores, pescadores y cazadores. Pues desde antaño se sabe que el así llamado “progreso” civilizador no es producto de la voluntad humana ni fue planificado32, sino que lisa y llanamente ocurrió.
No es resultado de la intención sino de lo perentorio, obedeció a las necesidades. Como se sabe, la necesidad genera inventiva (inglés: “Necessity is the mother of invention”), y la necesidad de la estrechez condujo al miedo que nos ha instado a atacar y defendernos, salir a conquistar, trabajar duro, martillar, edificar, crear estilos, poetizar, pintar...33
Norbert Elias describió y aclaró ejemplarmente el proceso de cambios culturales y sociales de la siguiente manera: “Si se observa la herencia del pasado como una especie de libro de imágenes estéticas, enfocando la mirada en el cambio de “estilos”, fácilmente puede dar la impresión de que cada cierto tiempo el gusto o el sentir de la gente hubiese cambiado, de manera un tanto voluble, por una repentina mutación interna: lo que se ve es ya “gente gótica”, ya “del Renacimiento”, o bien “gente del Barroco”. (...) Todas estas transformaciones toman largo tiempo, ocurren siempre con gran lentitud, a pequeños pasos y en buena parte silenciosas para oídos sólo capaces de registrar grandes acontecimientos de larga resonancia. Las grandes explosiones, que de golpe alteran sensiblemente la existencia y conducta individual, no son más que fenómenos parciales dentro de aquellas transformaciones sociales prolongadas y con frecuencia casi imperceptibles, cuyo efecto sólo es concebible al comparar distintas generaciones, al confrontar el de...