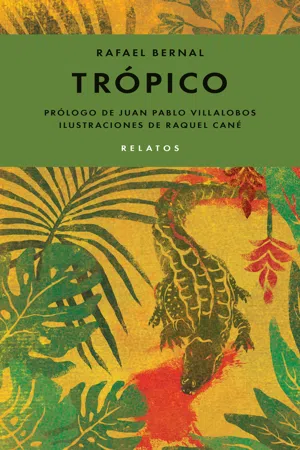LA MEDIA HORA
DE SEBASTIÁN CONSTANTINO
Sebastián Constantino entró despacio a la cantinita de madera, cuyas puertas se abrían directamente sobre el ancho platanar. Afuera, el sol pesado y lento caía sobre las hojas, tendidas para recibirlo; y al pisar el pasto verde y enroscado se sentía la vida que palpitaba dentro de la tierra, pero en la negrura agria y olorosa de la cantina se presentía la muerte.
Se estaba bañando en el río cuando le fueron a decir que el Cuarenta y Cinco había llegado a la cantina, y sin secarse se vistió aprisa y vino, acomodándose la treinta y ocho Colt mientras andaba. Entre el platanar, donde nadie lo veía, se aseguró de que la pistola estaba cargada y, al ver las ruedas brillantes de los cartuchos con su centro rojo, sintió un miedo rápido que le corría por la columna vertebral mientras su mano maquinalmente apretaba la culata reconfortante de la pistola. Sus dedos sintieron las diecisiete rajadas que había hecho con una lima de afilar machetes: cada una equivalía a un cristiano quebrado.
«Ahora —se dijo, tal vez por desvanecer completamente ese miedo que, sin quererlo, había sentido— tendré que pedirle su lima a mi compadre para hacer otra rajadita.»
Al entrar en la cantina interrumpió estas ideas, que le parecieron tontas para tal momento. En la penumbra, sus ojos, acostumbrados al sol de afuera, apenas si distinguían los bultos. Notó a un grupo sentado en el portalito de atrás y oyó risas alternadas con groserías, pero en el mostrador no había nadie; y allí se detuvo, esperando a que sus ojos se acostumbraran a la semioscuridad. Apoyando los codos y la espalda en la tabla sucia y viendo hacia afuera, los bebedores le quedaban a la izquierda; y así estaba bueno: le era fácil disparar hacia ese lado.
De atrás del mostrador surgió el cantinero:
—¿Qué vas a tomar? —preguntó maquinalmente; y luego, empinándose sobre el mostrador para que su voz insinuante y queda llegara a oídos de Sebastián, agregó—: Allí está el Cuarenta y Cinco con unos amigos.
—Déjalo —contestó Sebastián bruscamente, disgustado por el tono del viejo—. Déjalo y dame comiteco del fino.
Mientras tomaba su copa a pequeños sorbos y sentía el líquido, que le quemaba por dentro como un sol fuerte sobre la espalda combada en el trabajo, pensó que una bala debería quemar así, profundamente, a través de todo su oscuro camino, para irse a detener donde los doctores no pudieran encontrarla; y, al pensar en la bala, volvió a sentir ese miedo rápido.
De pronto pensó que nada tenía que hacer allí. ¡Qué les importaba a los peones de la plantación si el Cuarenta y Cinco estaba o no en la cantina y si había entre ellos algunos asuntillos pendientes! Todos los hombres parecían estar atentos, todos tenían ganas de sangre; y los presentía rondando en el patio de atrás, a la espera de oír los tiros y las blasfemias, apostando tal vez como en una pelea de gallos. El mismo cantinero insinuaba que allí estaba el Cuarenta y Cinco, como diciendo: «Debes matarlo».
Pero, en verdad, ¿debía matarlo? Así lo había creído siempre, así lo había anunciado mil veces. Cuando un hombre ha matado al hermano de uno, cualquiera que haya sido el motivo, uno tiene que matarlo, y más cuando se es un hombre valiente como Sebastián Constantino, que ha quebrado a diecisiete cristianos a la buena, sin contar tres madrugones de los que nadie sabe nada.
«Tengo que matarlo porque soy un hombre macho —pensó—: tengo que matarlo porque lo he prometido, porque él mató a mi hermano; y así debe ser. Pero si yo no lo hubiera encontrado, no tendría por qué matarlo; y no había ninguna necesidad de que yo lo encontrara. Pero toda la gente quiere que lo mate, todos se han puesto de acuerdo para ello, han espiado su llegada, me han ido a avisar hasta el río, me han empujado hasta la puerta como a un gallo en el palenque. El mismo cantinero, que ya está viejo y debería tener juicio para evitar que haya pleitos, quiere que lo mate. Está bien, lo mataré; pero tal vez no se lo merezca: si él mató a mi hermano, mi hermano había matado a muchos y merecía su fin. Éste tal vez no sea tan malo como lo pintan: probablemente es un hombre como yo y podría ser mi mejor amigo; y ahora puede ser un mal momento para que lo agarre la muerte.»
Le daba lástima el Cuarenta y Cinco con todo y que había matado a su hermano, con todo y su fama de matón despiadado y su enorme pistola, que le había valido el mote que llevaba como título de gloria.
Atrás del mostrador volvió a aparecer el cantinero. Le sirvió más comiteco, sin preguntarle si lo quería, y le dijo al oído:
—El Cuarenta y Cinco ya sabe que estás aquí. Está tomando aguardiente blanco.
Otra vez un miedo rápido corrió por la espalda de Sebastián Constantino. Todos querían que matara a su enemigo, y él no quería matarlo, pero, como se había creado ya una fama de hombre macho, de hombre de clase, ahora tenía que cumplir por más lástima que sintiera. Pero ¿y ese miedo que tres veces le había corrido por la espalda? Tal vez lo que sentía no era lástima por su enemigo, sino miedo por sí mismo. ¡Eso era! Tenía miedo, un miedo terrible. No quería oír el estampido de las pistolas ni sentir el olor acre de la pólvora; no quería el grito ni la sangre.
Afuera, el platanar se dibujaba tranquilo contra la pared de la sierra. Y allí quería estar Constantino, entre las matas frescas: allí debería estar si no fuera por toda esa gente que se mete en lo que no le importa. Siempre había creído que el deber de los vecinos era evitar los pleitos, pero ahora veía que no, que su gusto era provocarlos, empujar a un hombre hacia ellos para luego compadecer al muerto, atacar al triunfador, meterlo en dificultades con la policía y, de ser posible, lincharlo. Esto ya lo sabía por sus experiencias anteriores, pero nunca se había dado cuenta del inmundo papel que los vecinos desempeñaban en toda la combinación. Ahora, al comprenderlo, sintió un odio sordo contra ellos y tuvo ganas de acometer al cantinero viejo en lugar de al Cuarenta y Cinco. ¿Por qué habían de echarlo a que se matara con otro hombre cuando él prefería estar entre las matas de los platanares, viéndolas crecer, sintiendo su vida? Él amaba el campo, amaba las plantas fuertes como símbolo de la vida que nace de la tierra, de la vida que él se había acostumbrado a segar.
A través de la puerta, el platanar tranquilo y lleno de luz era una invitación para Sebastián Constantino. A punto estuvo de aceptarla. Ya había soltado cuidadosamente, para que sonara, la moneda en el mostrador; y ya iniciaba el paso hacia la puerta cuando entre el murmullo de voces se destacó clara, fría y precisa esta frase que lo detuvo:
—Hay hombres que ven la ocasión y la dejan.
La alusión era directa para él y la sintió como un latigazo que hizo que su sangre macha corriera más aprisa. Tranquilamente se volvió a apoyar en el mostrador, la mano cerca de la culata del revólver y, con voz atiplada y falsa, canturreó lo bastante fuerte para que se pudiera oír en la mesa:
—Hay hombres que andando juntos luego se sienten valientes.
Se hizo un silencio pesado, lleno de posibilidades. Sebastián, sin volverse, se dio cuenta de que todos habían entendido su intención, de que lo miraban y miraban al Cuarenta y Cinco acechando el momento oportuno para levantarse y dejar el campo despejado.
«Tal vez ahora —pensó Sebastián— va a atacar: se adelantará, preguntará si lo provoco, habrá tres o cuatro frases ambiguas y luego los estampidos. Eso ya me ha sucedido muchas veces y siempre he salido bien.»
Esta idea lo reconfortaba como un vaso de aguardiente cuando hace frío. No había razón para que ahora le pasara algo, en esta ocasión tan especial en que la justicia estaba de su lado, en que fungía como el vengador de la muerte de su hermano; pero tampoco había razón para que no le pasara nada, y era la primera vez en su vida que sentía ese miedo rápido ante un hombre.
Sonó una botella puesta fuertemente sobre la mesa, y Sebastián pensó que ya se iba a levantar el otro, pero no pasó nada: sonaron risas y la conversación se reanudó.
«Tal vez no me estaban provocando con la frase —pensó— y no entendieron mi canción. Más vale así porque, en verdad, hoy no tengo ganas de matar; aunque haya matado a tantos, hoy no quiero: es un crimen hacerlo cuando el sol brilla tan limpio sobre la sierra y la costa, cuando los platanares ya se inclinan con el peso de la fruta, cuando apenas empieza la temporada de secas, o sea, el tiempo de vivir, de divertirse, de bailar en las ferias y cosechar el fruto de todo un año de trabajos. Decididamente, sería un crimen matar a un hombre en un día así.»
Esto pensaba Sebastián Constantino, pero en el fondo de su alma sabía que lo que sentía no era lástima por el hombre al que pretendía matar, sino miedo por sí mismo. Trataba con todas sus fuerzas de huir de esa idea del miedo, pero se le aferraba dentro y no quería dejarlo, le crecía en la garganta, lo ahogaba ya.
«Yo creo que voy a gritar», pensó, y para evitarlo tosió fuerte y escupió en el suelo; pero el platanar lo seguía atrayendo: allí quería estar, y no en la cantina sucia, con la muerte enfrente; allí debería estar si no fuera por los malditos vecinos, que siempre ...