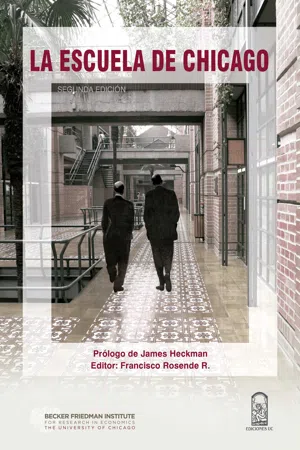![]()
III
El “Enfoque de Chicago” en las diferentes áreas
![]()
CAPÍTULO 4
La evaluación social de proyectos en Chile y el convenio Usaid/Chicago/Católica
ERNESTO R. FONTAINE F-N
1. INTRODUCCIÓN
En el 2006 se conmemoraron los 50 años de la firma del convenio entre la Universidad de Chicago y la Pontificia Universidad Católica de Chile, financiado por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Con mi amigo y colega Sergio de Castro S. tuvimos la oportunidad de conocer muy de cerca la génesis de este convenio, ya que nuestro decano, don Julio Chaná, nos designó como traductores y “anfitriones” de los cuatro profesores de la Universidad de Chicago que vinieron a Chile el 1° de Julio de 1955 a conocer nuestra universidad y a negociar con el rector, monseñor Alfredo Silva Santiago, un posible contrato de colaboración académica a nuestra Facultad de Ciencias Económicas.1 Fue así como ese día conocimos y nos hicimos amigos entrañables del profesor Arnold C. Harberger (Alito), el integrante más joven de la delegación compuesta por los profesores Theodore W. Schultz, Earl Hamilton y Simon Rottemberg, los dos últimos con un buen dominio del español, como así también lo tenía Alito. Harberger fue sin duda el profesor que tuvo más influencia en mi formación como economista y en despertar mi interés por la academia y por la evaluación social de proyectos. Él es el economista extranjero que más influyó, también, en el equipo que lideró las reformas económicas durante el gobierno militar (1974-1990); compuesto principalmente por sus y nuestros egresados, de hecho, desde 1955 no ha habido año en que Alito haya dejado de visitarnos y brindarle buenas enseñanzas y consejos a sus “boys”.
Ha sido para mí un honor el que me hayan pedido escribir este documento, por lo que con gusto he asumido la gran responsabilidad de redactarlo y tratar de hacerle justicia a nuestros profesores de los años 56, 57 y 60, los tres años que permanecí como alumno en dicha universidad, muy en especial al profesor Harberger. He tenido el placer de releer varios artículos de Harberger y de repasar sus lecciones sobre los triángulos y rectángulos asociados a la existencia de distorsiones que conducen a que los precios de demanda difieran de sus correspondientes precios de oferta, expuestas tan didácticamente en los primeros cinco capítulos de su libro Taxation and Welfare.
2. LOS TRIANGULITOS
Recuerdo como si fuera ayer la conferencia que Alito nos dio a un grupo de estudiantes del quinto año de la facultad en el cuarto piso de la Casa Central hace cincuenta años. Allí nos enseñó los costos sociales de colocar impuestos discriminatorios sobre productos de consumo final –la llamada “carga excesiva”, representada por un triángulo sombreado– y los costos sociales –también con triángulos– que imponen los monopolios, resumiéndonos su recién publicado artículo “Monopoly and Resource Allocation”, reproducido en el ya citado Taxation and Welfare. En esos días Sergio (Tejo) de Castro y yo estábamos dictando sendas ayudantías para el curso de economía cuyo profesor era el economista holandés contratado por la Esso, don Eduardo Kaulingfreks, basadas éstas en el libro de texto de Kenneth Boulding. Estábamos repasando los efectos del comercio exterior en los precios de los bienes y de las tarifas aduaneras en los países que las colocaban. El comercio de importación beneficiaba a los consumidores y perjudicaba a los productores; el de exportación tenía los efectos contrarios. Colocar tarifas aduaneras a las importaciones beneficiaba a los sustituidores de esas importaciones y perjudicaba a los consumidores de dichos bienes, provocando una mayor producción y un menor consumo doméstico, es decir, las tarifas afectaban la asignación de recursos: éstas subsidiaban la producción interna y gravaban su consumo. Le llevé al profesor Harberger los gráficos del libro de Kenneth Boulding, pero con un gran triángulo sombreado que medía los beneficios del comercio exterior de importación –con el vértice hacia arriba, en el punto de equilibrio con autarquía– y otro en que se medían los beneficios del comercio exterior de exportación –con el vértice hacia abajo, en el punto de equilibrio sin exportaciones–. Y también le mostré dos triángulos más chicos sombreados que medían los costos sociales de colocar tarifas aduaneras a las importaciones: uno bajo la curva de demanda y el otro bajo la curva de oferta. Mi sorpresa y orgullo fue máximo cuando me dijo que él no había visto antes esta aplicación de los triangulitos2, y fue ésta, quizás, la razón por la cual me hice merecedor de una beca para estudiar en la Universidad de Chicago.3 Hice de este “descubrimiento” el tema de mi Memoria para el título de Ingeniero Comercial.
Para analizar los efectos que las distorsiones en los mercados tienen sobre la asignación de recursos y el bienestar, las curvas de demanda y de oferta deben definirse “desde abajo hacia arriba”: la demanda, como el precio de demanda –la máxima disposición a pagar por consumir determinadas cantidades por unidad de tiempo–, y la oferta, como el precio de oferta –el mínimo precio exigido para producir determinadas cantidades por unidad de tiempo. Por lo tanto, los precios son las variables dependientes; las cantidades, las independientes.
Para analizar los efectos que estas distorsiones tienen sobre la distribución del ingreso, las curvas de demanda y de oferta se definen “de izquierda hacia la derecha”: las máximas cantidades que se demandarían u ofrecerían a determinados precios. Así, con estas definiciones se obtienen los cambios que la introducción de dichas distorsiones provocan en el excedente del consumidor y en el excedente del productor; llegar de allí a los triángulos requiere el supuesto de que un peso tiene igual valor (utilidad) para los consumidores que para productores y para el Ministro de Hacienda, supuesto que no es necesario cuando las curvas se definen como máximos precios de demanda y mínimos precios de oferta, ya que todo el énfasis se pone en los cambios que dichas distorsiones provocan en la asignación de recursos: en el valor de la producción y en el costo de esa producción.
El artículo con el que se inicia el Taxation and Welfare y que a mi juicio es el más pertinente para la evaluación social de proyectos y sobre la base del cual se explican los triángulos, es el famoso “Three Basic Postulates for Applied Welfare Economics. An Interpretive Essay”, publicado en el año 1971. Los postulados son: (i) el precio de demanda mide valor (beneficio) para el consumidor, (ii) el precio de oferta mide costo para el productor, y (iii) al evaluar los beneficios (o costos) netos asociados a una acción (ya sea de un proyecto, de un programa o de una política pública), deben sumarse los beneficios percibidos y los costos soportados por todos los miembros de la comunidad pertinente (por ejemplo, la nación), sin tomar en cuenta quiénes son los que los perciben (o soportan). Así, la demanda pertinente –aquella para la cual el área bajo ella mide el valor “social” del consumo para esa comunidad pertinente– es la suma horizontal de las demandas individuales de los miembros de esa comunidad, y la curva de oferta pertinente es la suma horizontal de las ofertas individuales, de modo que el área bajo ella muestra el costo “social” total de producir una determinada cantidad.4
3. LOS PRECIOS SOCIALES “A LA HARBERGER”
Sobre la base de aplicar estos tres postulados básicos, Harberger elabora una metodología para calcular los precios sociales –llamados “a la Harberger”– pertinentes para: (i) valorar la producción de un proyecto que produce bienes y servicios que, debido distorsiones en sus mercados, sus precios de demanda difieren de su precios de oferta; (ii) valorar el costo de los insumos utilizados por el proyecto cuando, como consecuencia de distorsiones, sus precios de demanda difieren de sus precios de oferta; (iii) calcular el precio social de las divisas, necesario para valorar socialmente los bienes (productos e insumos) transables y otros movimientos de divisas que entran o salen del país; (iv) calcular el costo social de la mano de obra, y (v) calcular la tasa social de descuento. Todos estos precios se expresan en la moneda del país donde se ejecuta el proyecto, por ejemplo, en pesos chilenos o en Unidades de Fomento. Esto, a diferencia de las otras tres metodologías que estuvieron en boga a comienzos de la década de los 705, en que los precios de bienes y servicios producidos e insumidos por los proyectos debían ser los “de frontera”, expresados en dólares; es por ello que debían utilizar una multiplicidad de “factores de conversión” para llevar a dólares los precios de bienes no–transables relacionados con los proyectos. Así, los resultados se expresaban en dólares, lo cual no tiene mayor sentido para el país en cuestión. En dólares ¿al tipo de cambio social o al de mercado? Ésta y otras complicaciones de las metodologías propuestas por estos tres libros –tales como incluir “ponderaciones distributivas” en la valoración de los costos y beneficios asociados a personas de distinto nivel de ingreso, como así también de utilizar una tasa de preferencia social en el tiempo, lo cual los obligaba a tener que hacer ajustes a los montos invertidos (el que llamaron, “precio de la inversión”)– finalmente llevó a que éstas, después de haber sido “abrazadas” por el Banco Interamericano de Desarrollo y por el Banco Mundial, fueran después descartadas; pero, siempre ha prevalecido la metodología “á la Harberger”, quien por años ha seguido asesorando al Banco Mundial.6
Los precios sociales, para los bienes producidos por el proyecto, resultan ser un promedio ponderado de sus precios de oferta (los precios percibidos por su venta) y sus precios de demanda, siendo que los precios de demanda son (1+t) veces los de oferta, donde “t” es la distorsión expresada como porcentaje del precio de oferta de cada producto; las ponderaciones dependen de las elasticidades precio de las funciones de oferta y demanda de dichos bienes. Para los insumos, su precio social es igualmente un promedio ponderado de los precios de demanda (que son los pagados por el proyecto) y los de oferta de cada insumo, siendo que sus precios de oferta son (1-t’) veces sus precios de demanda, donde “t” es la distorsión expresada como un porcentaje de los precios de demanda de (pagados por) cada insumo; las ponderaciones dependen igualmente de las elasticidades precio de las funciones de oferta y demanda de cada insumo.7
El precio social de la divisa es también un promedio ponderado del valor en pesos que tiene un dólar en la compra de cada uno de los productos importados por el país y del costo en pesos de generar un dólar a través de cada uno de los productos que el país exporta, en que las ponderaciones dependen de la proporción que cada una de las importaciones y exportaciones representan del volumen de comercio, y de las elasticidades precio de las demandas por cada una de las importaciones como también de las ofertas de cada una de las exportaciones8. El valor de un dólar utilizado en la importación de un producto gravado con un impuesto del t% es R(1+t), donde R es el tipo de cambio de mercado (pesos/dólar). A su vez, el costo de exportar un dólar mediante un producto que está gravado con un impuesto de t’ % es R (1-t’), donde R es el tipo de cambio de mercado.
En cuanto al costo social de la mano de obra, Harberger fue sin duda muy importante para derrotar la noción de que, en situaciones de “desempleo estructural”, éste podría llegar a ser cero –tal como lo sostenían varios autores importantes de la época, los cuales relacionaban el costo social de la mano de obra empleada por el proyecto a la producción sacrificada por este hecho–, ya que cada persona desempleada tendrá siempre lo que él llamó un salario de retención, bajo el cual la persona no estará dispuesta a contratarse en un empleo formal. Su contribución al respecto, puede encontrarse en “Sobre la Medición del Coste Social de Oportunidad del Trabajo”, trabajo presentado en una Reunión de Expertos sobre Política Fiscal para la Promoción del Empleo, patrocinada por la Oficina Internacional del Trabajo en Ginebra, Suiza, enero 1971, traducido y publicado como tal en su libro Evaluación de Proyectos (Traducción Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, España. Ver biblioteca.minhac.es/CIC/BASIS/tlpesp). El Capítulo No 2 de este libro corresponde a su importante artículo “Examen de la Literatura Sobre el Análisis de Coste Beneficio” (traducido de Evaluation of Industrial Projects, 1968, UN sale No E.67.11.3.23), que si bien data de una conferencia que dictó en Praga en octubre del año 1965, no ha perdido actualidad y siempre vale la pena consultar.
La tasa social de descuento es también un promedio ponderado de la tasa de rendimiento que perciben los ahorristas y la tasa de rentabilidad (productividad marginal) del capital, ya que dichas tasas normalmente difieren por los impuestos a la renta de las personas –que gravan lo recibido por los ahorristas– y a las utilidades de las empresas– que llevan a que la rentabilidad bruta de la inversión deba exceder a la tasa de interés exigida por el mercado–, en que las ponderaciones dependen de las elasticidades precio ...