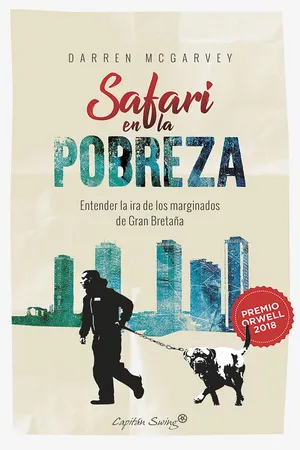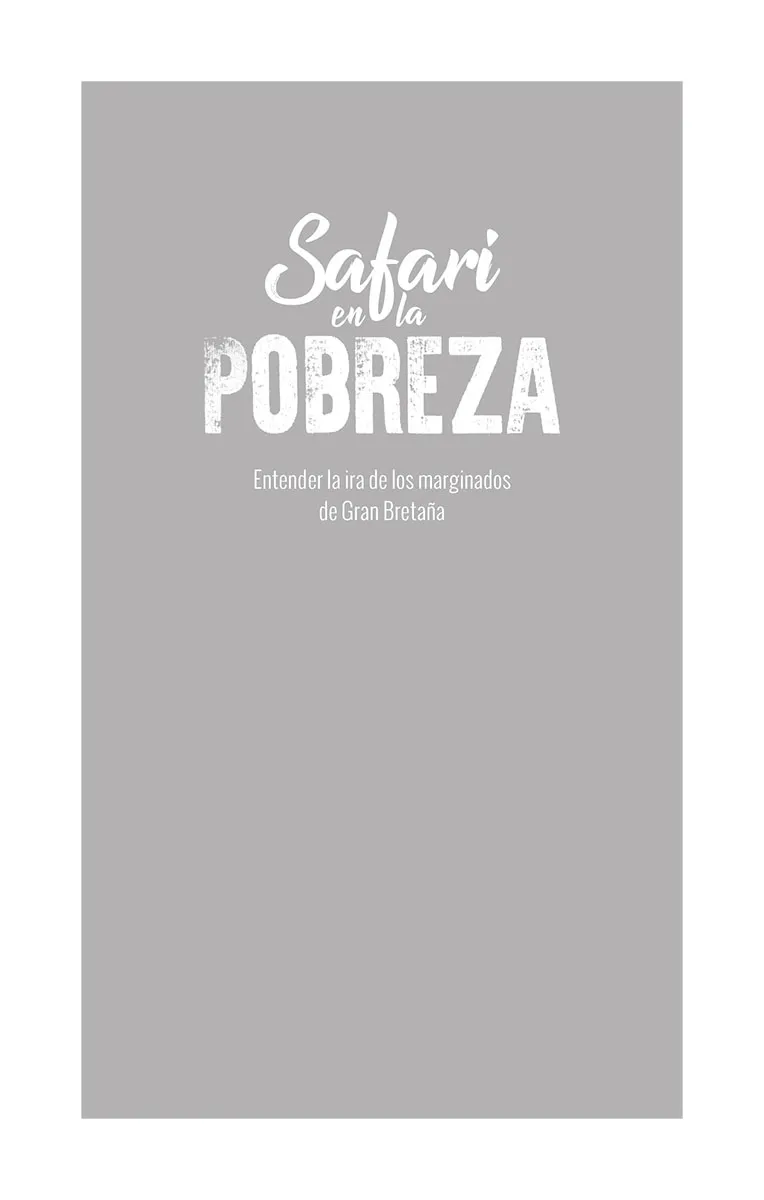01
Crimen y castigo
Las mujeres entran en fila india en el espacio dedicado a las artes escénicas vestidas con chaquetas moradas y pantalones de chándal. Es importante saludarlas con confianza, mirándolas a los ojos y ofreciendo un apretón de manos, aunque procurando no darse abiertamente por aludido si alguna rechaza ese ofrecimiento. Una vez que entra la última, el hombre alto y corpulento que acaba de acompañarlas cierra la puerta detrás del quinteto. Satisfecho con que el lugar está seguro, se retira junto a un compañero de trabajo a una sala de control situada al fondo. Yo invito a las mujeres a sentarse en círculo delante de un rotafolio con hojas en blanco.
El centro de artes escénicas, situado en lo profundo de la prisión, es todo un espectáculo. Es un teatro plenamente funcional, con un espacio para ensayos e interpretaciones que puede utilizarse para talleres, seminarios y pases de películas. La sala es fresca y oscura, lo que sorprende al entrar por primera vez, debido al contraste con el resto del edificio, que en distintos lugares es gris o blanco. En un rincón hay unos cuantos instrumentos musicales, y entre ellos la guitarra acústica es el que más se usa. En el pequeño escenario que se levanta al frente y en el centro de la sala cuelgan unas modestas candilejas sobre un equipo de sonido con múltiples altavoces. Es de las mejores unidades que he visto en una institución pública. Por lo general, los equipos de esa gama y esas características se alquilan para cada ocasión, pero por razones obvias aquí eso no es práctico; nada más entrar en la cárcel por la puerta principal, da la sensación de estar atravesando la aduana. Incluso el personal debe pasar todos los días por los mismos controles de seguridad al entrar y salir. Para los autónomos como yo, la experiencia puede ser perturbadora e intimidante, sobre todo si uno ha tenido encuentros con la policía o ha pasado por el sistema judicial. Llegar al espacio dedicado a las artes escénicas ofrece un alivio a la tensión palpable que se siente en ese entorno opresivo y potencialmente hostil, aunque debe decirse que basta un par de visitas seguidas para que uno se acostumbre y todo le parezca normal. Sospecho que muchas de las mujeres que se han apuntado al taller de hoy sobre rap lo han hecho solo porque de ese modo podían acudir aquí. En el contexto de la cárcel, la sala es una especie de oasis; si el espacio dedicado a las artes escénicas fuese la única de las instalaciones que uno visitara, no sería descabellado dudar que se está realmente en una cárcel.
Después de una charla informal, que consiste sobre todo en hacer observaciones básicas sobre la sala, intento iniciar la sesión como es debido, aunque para ser sinceros me siento un poco inseguro.
—¿A qué creéis que he venido? —pregunto.
La experiencia me dice que es bueno comenzar por esta pregunta, porque, si bien parece vaga y casi demasiado sencilla, cumple varias funciones a la vez. De entrada, me quita inmediatamente un peso de encima, lo que es conveniente, porque no me he preparado como es debido. O, mejor dicho, he subestimado lo perplejo que me sentiría delante de un público al que no estoy acostumbrado. Poco preparado e incómodo, estoy a punto de pifiarla en una presentación que debería ser sencilla.
La pregunta «¿A qué he venido?» me proporciona unos minutos para situarme y serenarme mientras oculto mi falta de preparación y mi ligera ansiedad. No obstante, también cumple otra función mucho más útil que salvar mi pellejo y es por eso por lo que confío tanto en ella. La pregunta «¿A qué he venido?», si la gente conecta con ella, fomenta interacciones potenciales que pueden ayudar a conocer a los participantes mucho más rápidamente. Observando esas interacciones, es posible hacerse una mejor idea de sus personalidades, habilidades, capacidad de comunicación y modos de aprender, así como de la jerarquía existente en el grupo. La frase me sirve para sonsacarles qué expectativas existen sobre mí, si acaso hay alguna.
Me encuentro en una institución para delincuentes juveniles con capacidad para unos ochocientos treinta jóvenes, aunque el verdadero número de residentes es un poco más alto. La mayoría de los reclusos tienen entre dieciséis y veintiún años. Los presos o delincuentes juveniles, como suelen llamarlos los profesionales, están segregados por edad y según sus delitos. Una parte de la población carcelaria está en prisión preventiva, lo que significa que espera la sentencia de un tribunal, pero que de acuerdo con un juez no reúnen las condiciones necesarias para quedar en libertad. A ese grupo se le señala con una camiseta de distinto color, en general rojo. Todos los demás visten de azul oscuro. Luego están los delincuentes sexuales, que, junto con los delincuentes bajo «protección», están separados del resto de la población carcelaria. Los que se encuentran bajo protección lo están por su propia seguridad. Eso suele ocurrir porque los han amenazado o creen estar en peligro, o los han identificado como «chivatos». Los protegidos pueden estarlo por muchos motivos, pero como están con los delincuentes sexuales los llaman «monstruos», «pedófilos» o «depravados». En la cárcel no se hacen distinciones entre chivatos y delincuentes sexuales. Para muchos de los jóvenes, el «no chivarse» constituye su brújula moral. Para algunos, ningún delito es tan vergonzoso como proporcionar información a la policía que acarree la condena penal de un tercero.
La falta de espacio —debida al aumento general de la población carcelaria— provoca que muchos jóvenes con condenas leves por delitos no muy graves, como posesión de drogas o hurto en tiendas, sean colocados en las mismas zonas que los delincuentes graves más violentos, muchos de los cuales cumplen largas condenas por asesinato o por intentos chapuceros de cometerlo. El efecto de esta polinización cruzada de delincuentes violentos y no violentos es sencillamente un aumento de la violencia potencial, que es intensa en cada rincón de la penitenciaría. Curiosamente, los delincuentes sexuales constituyen el grupo menos agresivo y más cooperador de todos, y el contraste entre ellos y los demás es bastante notable.
En ese entorno, una disputa ínfima puede transformarse de repente en un acto explosivo. Concebida como lugar de rehabilitación —así como de castigo—, la cárcel es con diferencia el espacio más violento de la sociedad. La violencia es tan tangible que no se puede vivir allí mucho tiempo sin verse afectado o alterado de alguna manera, lo cual explica por qué la gente tiende a adaptarse tan rápidamente a ella. Algunos se adaptan volviéndose más agresivos y violentos, otros tomando drogas como Valium, heroína o, más recientemente, cannabinoides sintéticos. Pero la ubicuidad de la violencia no es tan asombrosa para el recluso como para quienes visitan una prisión de vez en cuando. El ambiente temible y peligroso es el reflejo de las comunidades y los hogares en los que crecieron muchos de los prisioneros, donde los actos violentos son tan frecuentes que la gente se insensibiliza a ellos y habla alegremente de los incidentes, más o menos como quien habla del tiempo.
Hace unos meses, en el comedor de la cárcel le rajaron la cara a alguien en una disputa por una tostada. En este clima de hostilidad social, la violencia no suele ser solo una demostración práctica de fuerza bruta, sino a menudo una forma de comunicación. Si se ve que alguien se echa atrás en un enfrentamiento, a menudo esa persona será objeto de más amenazas y ataques por parte de quienes detectan su vulnerabilidad. Cortar a alguien por una tostada puede parecer brutal, insensato y salvaje, pero de un modo retorcido también puede ser un intento de reducir la amenaza de más violencia en el futuro. Es improbable que alguien se meta con el tipo que te corta la cara por una tostada y ese razonamiento, patológico en las comunidades violentas, subyace tanto a la supervivencia como al orgullo y la reputación. De hecho, el orgullo y las bravatas suelen ser una prolongación social de un instinto de supervivencia más profundo. Con independencia del contexto, la función de la violencia suele ser siempre la misma: no es solo práctica, sino también performativa, y tiene por objeto mantener a raya a los agresores potenciales tanto como eliminar una amenaza directa. No todos los que entran en prisión son violentos, pero es difícil no dejarse llevar por la cultura de la violencia cuando se está dentro. Lo mismo se aplica a los problemas con las drogas, que a menudo se intensifican en contacto con la realidad de la vida carcelaria.
En general, las mujeres son menos violentas. El grupo de esta mañana fue trasladado aquí después del cierre de la única prisión para mujeres de Escocia, Cornton Vale, cuyo mantenimiento costaba unos 13,5 millones de euros y albergaba a unas cuatrocientas reclusas y delincuentes juveniles mujeres. En 2006, el 98 % de las reclusas de Cornton Vale tenía problemas de adicciones y el 80 % tenía problemas de salud mental; el 75 % eran supervivientes de abusos.
Mientras que su nuevo hogar, la institución para delincuentes juveniles, está dedicado sobre todo a la rehabilitación de varones jóvenes, estas mujeres son adultas. Algunas de ellas tienen hijos en el exterior, que viven al cuidado de familiares o instituciones estatales. Dos o tres de ellas tal vez piensan en eso mientras miran al vacío, desconcertadas por mi pregunta directa.
Debo admitir que en otras ocasiones he empezado con más fuerza. A veces, paso sin fricciones por el momento inicial y enseguida me meto a la gente en el bolsillo, pero hoy me encuentro inhibido por las mismas dudas que detecto ligeramente en las reclusas. Les señalo que nadie está obligado a responder a la pregunta de por qué están aquí, pero para mis adentros realmente tengo la esperanza de que alguien lo haga. Si alguna de ellas se arriesga a ser la primera, puede que sus palabras me transmitan información vital sobre su persona individual y, por ende, sobre el grupo. Por ejemplo, algunas personas levantan la mano antes de hablar; según el contexto, eso puede ser indicio de buenos modales u obediencia a la autoridad. Otras interrumpen antes de que uno termine de hacer la pregunta, lo que puede indicar entusiasmo, confianza o la necesidad de marcar límites claros. Es útil no suponer demasiadas cosas sobre los individuos y los grupos de acuerdo con cómo se comportan al principio. Alguien que interrumpe sin parar puede tener un problema de audición o dificultades de aprendizaje. Desde luego, no puedo eliminar todas las suposiciones de mi cabeza, pero sí prestar atención a las que se me van ocurriendo sin actuar en consecuencia. Estas suposiciones dicen tanto sobre mi persona como sobre las personas a las que juzgo.
En el entorno carcelario, cuando propongo un debate, procuro dar por válidas todas las formas de comunicación verbal, al menos al comienzo. También es importante no imponer reglas demasiado pronto, sobre todo si aún desconozco los datos básicos sobre las personas con las que estoy hablando. En estos primeros instantes, lo que hago es tratar de entablar un vínculo basado en el respeto mutuo, lo que con suerte ayudará a que me dejen entrar en su comunidad. Mis posibilidades de lograrlo aumentan cuando les reconozco que son personas con voluntad propia.
«¿A qué creéis que he venido?» establece un tono colaborativo y funciona como una declaración de intenciones. Muchas de las mujeres —y de la población carcelaria en general— están acostumbradas —incluso condicionadas— a que les hablen figuras de autoridad que ejercen su poder sobre ellas. Aunque eso es apropiado en el entorno carcelario, suele ocurrir que las figuras de autoridad, con el tiempo, se olvidan de escuchar activamente a las personas que consideran sus inferiores, bien social o profesionalmente. Entre los profesionales y los usuarios del servicio se abre un abismo que puede llenarse de malentendidos si alguien intenta cruzarlo. Por ello, la gente tiende a cerrar filas en torno a los suyos y llevar una conducta uniforme, con independencia del lado de la brecha en el que se encuentre.
Al comenzar el taller con una pregunta, señalo al grupo que esa dinámica ha quedado temporalmente suspendida. Que la circulación habitual del poder se ha interrumpido. Les hago saber que no solo no cuento con todas las respuestas gracias a mi estatus elevado, sino también que no sé nada en absoluto sin sus aportaciones. Las mujeres también pueden inferir que, al hacerles una pregunta, estoy valorando sus experiencias y percepciones.
—Tú eres el rapero loco —dice una mujer con cicatrices autoinfligidas en los brazos.
—Hemos venido a escribir canciones —dice otra, arrastrando las palabras de un modo que indica el uso de metadona o tranquilizantes.
Con cada respuesta, empiezo a formarme una idea de las personas y el material con los que realmente voy a trabajar en el taller.
—Así es —contesto, para luego preguntarles cómo se llaman y ponerlas un poco en antecedentes sobre quién soy. Esto último siempre lo hago con la breve interpretación de un rap. La canción se llama «Salta» y la escribí especialmente para dirigirme a los grupos de un modo expeditivo, algo esencial cuando se trabaja con gente que tiene poca concentración y escasa autoestima. Cuanto antes crean que saben de qué va la cosa, mejor será. Cuanto más rápido sientan que les interesa participar en el taller, menos improbable será que se rebelen o se muestren desganados. Cuanto antes les enganche el libro, más difícil les será dejarlo.
A menudo la ansiedad o el miedo relacionados con una actividad o una tarea se presentan bajo la forma de una actitud perezosa o conflictiva. Con los años, he aprendido ciertos trucos para capturar el interés de la gente. Uno de ellos es decirles algo positivo. Toda interacción es importante en la medida en que ofrece una oportunidad para reconocer o reafirmar algo sobre sus participantes. Funciona aún mejor si se reconoce algo que se les da bien: habilidades o rasgos personales que ya poseen y que no necesitan adquirir de nadie más....