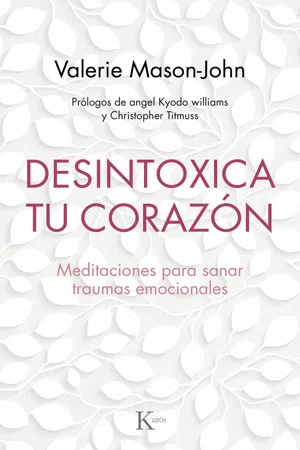1 Un corazón tóxico
Está el aturdimiento… y luego la mirada ausente a la mañana siguiente, tras una noche de risas hedonistas…
Mi historia: reconocer las toxinas
Una mañana, a los veintinueve años, me desperté, sostuve mi cabeza entre las maños, y grité: «Quiero que me devuelvan mi mente». Tenía la cabeza confusa por pasarme con las drogas recreativas; mis estados de ánimo alternaban entre estar tan colocada que me sentía demasiado cargada como para poder comunicarme, para luego caer en picado de manera que a veces tenía que encerrarme bajo siete llaves. Podía estar de juerga toda la noche con mis amigos y, no obstante, arreglármelas para componer mis titulares diarios como periodista, pero en el fondo sabía que me estaba perforando el cerebro. Tenía blancos, con ausencia de información, y bromeaba diciendo que tenía el cerebro envenenado. Por entonces todavía no lo sabía, pero lo que tenía era todavía peor: un corazón tóxico.
Al despertarme esa mañana supe que necesitaba hacer cambios drásticos. Salté de la cama y practiqué algunas posturas sobre la cabeza, esperando que la sangre fluyese a esta y me revitalizase. Al día siguiente me apunté a una clase de español, con la esperanza de que aprender un nuevo idioma me masajearía la mente, y me ayudaría a desarrollar nuevas células cerebrales. Huelga decir que dejé de hacer el pino tras jugarme el cuello varias veces, y tras invertir varios cientos de libras en las lecciones de español, me aburrí y volví a mi manera de vivir hedonista de champán y cocaína. Después de todo, eso es lo que hacía todo el mundo a mi alrededor, y a nadie parecía preocuparle; la mayoría parecía arreglárselas para gestionar su vida y mantener su trabajo.
Luego descubrí la meditación trascendental, con la que podía colocarme –así lo veía yo– gratis. Mis estados mentales se alteraban, y durante una o dos horas mi corazón se sentía afable, como si hubiera sido purificado. Claro está, tuve que descender de las alturas, pero, no obstante, seguí sintiendo que algo había cambiado en mi interior. No estaba segura de qué se trataba, pero sí supe que había descubierto algo que afectaría al rumbo de mi vida. Unos meses más tarde comprendí de qué se trataba: había redescubierto mi corazón. Era tóxico, pero al menos había vuelto a conectar con algunos de mis sentimientos y emociones.
Buscando una experiencia meditativa más intensa, y como mi maestro de meditación se había marchado a la India, acudí a mi primer retiro budista con Friends of the Western Buddhist Order. Allí sería introducida a prácticas meditativas que conducían a lo que en el budismo se describe como las Cuatro Moradas Sublimes: benevolencia, compasión, alegría y regocijo altruista, e integración psíquica o ecuanimidad. En cada una de esas meditaciones se me enseñó a desear pensamientos positivos de bondad, compasión, alegría altruista y paz para mí misma, hacia un amigo, hacia alguien a quien apenas conocía y hacia alguien que no me gustaba. Demostró ser revolucionario.
Sin duda, esas prácticas me colocaron, pero lo más importante es que me hicieron volver a conectar con mi corazón. Igual que un puño cerrado se relaja suavemente y se abre lentamente dando paso a una mano, también mi corazón empezó a abrirse, y pude comenzar a deshacerme de parte de mis toxinas: antiguas heridas, resentimientos y rencores. Fue como si me dieran permiso para amarme a mí misma y a los demás, para regocijarme en mí misma y en los demás, de ofrecerme a mí misma –y a los demás– compasión; y descubrí un vislumbre de paz en mi corazón.
Recuerdo haber pensado al acabar ese retiro que el mundo había cambiado. Pero era yo: algo en mi interior había empezado a abrirse. Recuerdo caminar por la calle sonriendo a alguien a quien me había jurado que nunca volvería a hablar porque me había hecho «lo peor de lo peor». «¿Qué estaba pasando?», me pregunté. Luego me di cuenta de que ayer había pensado en esa persona durante mi meditación, preguntándome por qué habría querido hacerme daño. Durante esa reflexión comprendí que tal vez también habría experimentado sentimientos parecidos, así que me esforcé en desear que se liberase del sufrimiento, deseándole lo mejor en el mundo.
Algo debió de funcionar, porque no había imaginado que volvería a hablarle, y mucho menos a sonreírle. Pocos años más tarde se acercó a mí y se disculpó, y pudimos hablar sobre ese momento decisivo en que le sonreí en la calle.
Revelaciones
Además de redescubrir mi corazón en ese retiro, me encontré cara a cara con el hecho de que el mismo corazón que podía irradiar bondad y compasión estaba ahíto de toxinas. Fue como si pudiese ver mi corazón y cuánta ira, miedo y odio supuraba. Cuando me senté a meditar, no pude creerme a cuántas cosas me aferraba. Sentí los desagradables temblores de mi edad retumbando en mi corazón. Sentí miedo en el cuerpo, pero no quería soltarlo. Había gente a la que odiaba, gente con la que estaba enfadada y gente a la que había proscrito de mi corazón. Comprendí que me había vuelto incómodamente insensible y que no podía continuar conteniendo la ira que llevaba tantos años suprimiendo.
Empecé a comprender que gran parte de mi ira podía tener su origen en el condicionamiento infantil. Empecé a comprender cómo había comenzado a enconarse. Mi incapacidad de hablar acerca de mi maltrato sexual, físico y emocional había ido depositando capas de emociones tóxicas no expresadas. Me había convertido en víctima de mi pasado.
Con cinco años de edad ya había vivido con tres familias. A los ocho años fui maltratada sexualmente por otros niños en el hogar infantil, y violada. A los once años fui, contra mi voluntad, a vivir con mi madre africana. Dieciocho meses más tarde fui apartada de su lado por la policía y devuelta a los servicios sociales a causa de acusaciones de maltrato. Para entonces ya había perdido el control. Tenía catorce años y vivía en las calles, y a los quince fui encerrada en un centro de detención de menores.
Cuando regresé al mundo a los diecisiete, tuve que recomponerme. Estaba confundida y, aunque fui lo suficiente afortunada como para agarrarme a la educación como a un ancla, a lo largo de mi adolescencia y durante la segunda década de mi vida tuve que insensibilizar todas mis frustraciones mediante los trastornos alimentarios de la anorexia y la bulimia, así como estando todas las noches de juerga y consumiendo intoxicantes recreativos.
Cuando me hice consciente de que no era feliz, no supe cómo cambiar mi vida: cómo solucionar mis trastornos alimenticios, por ejemplo. Libros como Tú puedes sanar tu vida, de Louise Hay, y Lovingkindness, de Sharon Salzberg, se convirtieron en mis guías, y lentamente empecé a dar traspiés en la dirección adecuada. Supe que quería cambiar. Fue precisamente comprenderlo lo que empezó a abrirme el corazón a cosas nuevas, y permitió que entrase en mi vida lo que necesitaba.
No hay soluciones rápidas
Para mí, la meditación fue lo que reventó la tapa sobre todo lo que intentaba mantener fuera de la vista. La práctica meditativa de mindfulness –ser consciente de cada momento– fue como disponer de un telescopio dirigido a mi corazón. A la luz de esa atención hacia mí misma, no pude esconder el hecho de que mi corazón estaba lleno de cólera, ni pude continuar intelectualizando o anestesiando mi recorrido por la vida. Empezaba a tener una experiencia más profunda de mí misma que no podía negar.
Pero no aproveché sin reservas y de inmediato el camino de transformación que me ofrecía la meditación. Todavía seguía buscando una pastilla mágica, la respuesta fácil que iba a hacer que todo desapareciese. Intenté ascender montañas, sentarme junto al mar o cascadas, caminar por ríos, ir al gimnasio y viajar por el campo, correr, nadar y andar, pero nada de eso aportó a mi corazón una armonía perdurable. Solo eran útiles parches para mantener mi cólera controlada.
Una cosa que me impedía profundizar en la meditación era la idea de que la meditación era solo para budistas. Pero tras realizar ciertas investigaciones, aprendí que meditaba todo tipo de personas, independientemente de su religión, cultura o raza.
No hay nada exótico en la meditación. Es un derecho de nacimiento de todo el mundo. Los animales la conocen. Los animales tienen la capacidad de sentarse inmóviles y entregarse a su propia consciencia interior, así como externa, durante grandes períodos de tiempo. Y pueden recuperarse a través de la misma; no tienes más que fijarte en ellos. La calma de un ciervo descansando al mediodía es meditación. Resulta curioso que el hombre occidental se haya vuelto tan ansioso que se ha olvidado de qué es y mire de reojo a cualquiera que la practique. La mayoría del resto del mundo sabe cómo meditar y lo hace de una u otra manera.1
Me relajé y reconocí que la meditación me había ayudado a entender el hecho de que en mí había capas de ira y odio. Aunque no me desintoxicó al instante de ellas, sí que eliminó el miedo abrumador de entrar a investigar por qué albergaba esas toxinas. Lo que hizo la meditación fue ralentizar suavemente mi película personal.
La meditación trata de ralentizar: trata de permitir que estemos en el momento presente y sintamos lo que sentimos, sin juzgarnos o castigarnos por sentirlo.
- Primero debemos tener el coraje de advertir lo que está sucediendo en nuestras mentes.
- Segundo, debemos tener el coraje de advertir y aceptar que nuestra mente está repleta de todo tipo de distracciones: a veces llena de antojos y en otras atestada de aversiones.
- Tercero, debemos tener el coraje de mirar de frente nuestras emociones con una mente tranquila llena de un aliento bondadoso. Y contar con la energía para recuperar a la mente desde su estado agitado de distracciones, olvidos y divagaciones.
- En esencia, debemos aminorar el paso en todas nuestras actividades. La meditación es sentarse, andar, estar de pie, acostado, durmiendo y hablando.
Cuando fui más lenta, empecé a redescubrir quién era yo, y qué necesitaba. Cuando me ralenticé, me di cuenta de que en realidad quería soltar mi rabia y dolor, pero que no sabía cómo. Empecé a ver que mi manera de vivir alejaba mi rabia, mi cólera, en lugar de ayudarme a soltarla.
Vi que, aunque las drogas, las juergas y un estilo de vida hedonista me habían proporcionado cierto tipo de felicidad durante un tiempo –a menudo gracias a estimulantes que alteran el estado de ánimo–, a la larga todo ello me llevaba a sufrir. Anhelaba estar siempre colocada, lo cual a su vez me provocaba más sufrimiento. Solo estaba poniéndome una tirita sobre mi cólera, con la esperanza de que la curase, pero en lugar de ello generaba más miedo y odio en mi corazón. Supe que debía dar con una manera distinta de trabajar con esas toxinas. No podía seguir limitándome a intentar emborronarlas o apartarlas. No quería limitarme a salir del paso de nuevo, interiorizando toda mi ira, para que pudiese funcionar en el mundo como una persona adulta aceptable.
Pero cambiar fue difícil. Me convencí a mí misma de que yo estaba bien. Tenía esa enfermedad secreta conocida por muy pocos, pero a los ojos del mundo yo era una periodista de éxito, que trabajaba como corresponsal internacional y escribía libros y obras teatrales. Fue entonces cuando me metí en casa y me derrumbé. Mi trastorno alimenticio se había convertido en un bate con el que me golpeaba a diario, hasta que un día, cuando me hallaba literalmente tirada en el suelo, vi que la ayuda me había estado mirando a la cara en forma de meditación y terapia. Una vez que superé la creencia de que no tenía derecho a explorar mi vida cuando había tanta gente en el mundo que experimentaba un sufrimiento tan enorme que apenas podía imaginar, me metí en el sendero que verdaderamente iba a permitirme cambiar.
Mi viaje hacia la compasión por mí misma y por los demás tuvo muchos ramales. Mi carrera profesional cambió del periodismo al escenario; escribí y actué en obras teatrales, y me convertí en presentadora de televisión. También me embarqué en un periplo personal en las terapias de psicodrama y psicosíntesis, y probé el mimo y el entrenamiento físico teatral. En la escuela de mimo recuperé el arte de jugar, con lo que logré aligerar mi corazón y revivir algunos años infantiles perdidos.
Continué aprendiendo. Aprendí que no bastaba con sentarse en meditación y con desearme felicidad, o con repetir constantemente «Me amo a mí misma». Todo eso ayudaba, pero el destructivo «Me odio a mí misma» seguía retumbando en mi cabeza, sobre todo en mis momentos más vulnerables. Tuve que profundizar más; tuve que comprometerme a redescubrirme a mí misma. Y ahora sé que debo soltar las identidades que construyó el yo que se odia a sí mismo, para hallar una auténtica liberación de la voz que dice: «Me odio a mí misma, no doy la talla, no soy digna de ser amada, soy un fraude y nadie me quiere».
Existía el peligro de que el asistir a las clases de meditación y el acudir a retiros budistas se convirtiese en mi nueva purga de Benito. Para transformarme a mí misma, tuve que ocuparme de las toxinas de mi corazón y explorar mi cólera, odio y miedo. Tuve que comprometerme a cambiar mi vida, lentamente al principio, con la cláusula ...