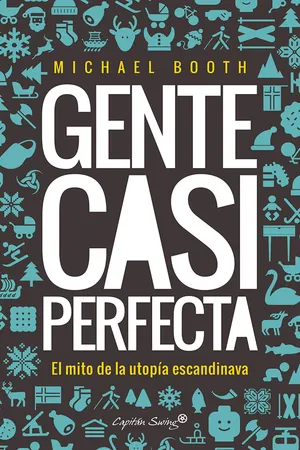01
Felicidad
A medida que las nubes de lluvia por fin se abren para revelar un cielo de atardecer azul eléctrico, nos aventuramos fuera de la carpa para olfatear el aire húmedo y fresco como si fuésemos animales de rescate nerviosos, girando la cabeza para saborear los últimos cálidos rayos del sol que desaparece. Emite un resplandor rosáceo que al avanzar la tarde se transforma en la luz blanca y mágica del solsticio de verano y, finalmente, en un telón de fondo azul oscuro casi negro para una exhibición celestial como la que es posible contemplar en un planetario.
La Noche de San Juan es uno de los momentos más importantes del calendario escandinavo. A pesar de su origen pagano, la Iglesia se apropió de él y lo rebautizó en honor a Sankt Hans (san Juan); en Suecia se dedican a bailar alrededor de mayos adornados con guirnaldas de flores; en Finlandia y en Noruega la gente se reúne alrededor de hogueras; aquí, en Dinamarca, en el jardín de la casa de mi amigo al norte de Copenhague, fluyen la cerveza y los cócteles. A las diez nos juntamos alrededor del fuego para cantar Vi Elsker Vort Land (Amamos nuestro país) y otros emocionantes himnos nacionalistas. Se quema la efigie de una bruja confeccionada a partir de viejas prendas de jardinería y un palo de escoba, y se la envía —según me informa la hija de ocho años de mi amigo— a las montañas Hartz, en Alemania.
Los daneses son unos maestros de la diversión. Se toman las fiestas muy en serio, son unos borrachines entusiastas, unos aplicados cantores comunitarios y tremendamente sociables cuando están entre amigos. Saben dar buenos fests, como ellos los llaman. Este en concreto puede jactarse de tener dos camareros y dos grandes barbacoas con una variedad de trozos de cerdo caramelizándose a fuego lento; más tarde harán su aparición los importantísimos nat mad, o tentempiés de medianoche —salchichas, queso, beicon y panecillos—, que se sirven para que empapen el alcohol y nos ayuden a aguantar hasta la salida del sol.
Como suele ser habitual, hacia el tercer gin-tonic me descubro empezando a tener agudas reflexiones antropológicas. De repente se me ocurre que esta fiesta de Midsommar es el lugar perfecto para comenzar mi disección del fenómeno de la felicidad danesa, ya que esta reunión que ha organizado mi amigo ejemplifica muchas de las características de la sociedad danesa que encuentro admirables y que pienso que contribuyen a su tan cacareada satisfacción. De pie junto a las brasas agonizantes de la hoguera, empiezo a advertir algunas.
Una de ellas es el estado de ánimo que se aprecia en este jardín verde y exuberante rodeado de setos de hayas y con una gran Dannebrog roja y blanca ondeando en el asta obligatoria en la entrada de la propiedad. A pesar de que la bebida no ha decaído en ningún momento, hay un ambiente relajado, nadie levanta la voz ni existen indicios de que vayan a estallar peleas provocadas por el consumo de alcohol.
También hay niños corriendo por todas partes. A los niños daneses se les concede lo que, a ojos británicos, podría parecer una libertad casi anticuada para andar sueltos asumiendo riesgos, por lo que es perfectamente normal que los más jóvenes presentes esta noche formen parte de la fiesta tanto como los adultos. Cerca de la medianoche siguen correteando por ahí, gritando y chillando, jugando al escondite, zumbando exaltados y lanzándose de cabeza a por la Coca-Cola y los perritos calientes.
La mayoría de los que están aquí reunidos habrán salido antes del trabajo, aunque ninguno se habrá escabullido para hacer como que va a alguna reunión ni habrá fingido no encontrarse bien, sino que habrán ido de frente a sus jefes para informarles de que van a asistir a una fiesta a una hora de distancia, en la costa norte, y que necesitan marcharse antes del trabajo para prepararse. Sus jefes les habrán dado todas las facilidades —si es que ellos mismos no se han ido ya por los mismos motivos—. Los daneses abordan el equilibrio entre el trabajo y la vida con un enfoque sorprendentemente relajado, algo que, como veremos, ha tenido unas consecuencias enormes, tanto positivas (la felicidad) como potencialmente negativas (en ocasiones es realmente necesario ponerse manos a la obra y trabajar un poco: durante una recesión global, por ejemplo). En este país no he conocido a demasiados tipos que «vivan para trabajar»; de hecho, muchos daneses —sobre todo los que trabajan en el sector público— se muestran sinceros, y no parecen tener remordimientos, sobre sus esfuerzos constantes para invertir el mínimo de horas requeridas para disfrutar de unos niveles aceptables de comodidad vital. Los daneses trabajan casi la mitad del número de horas semanales que hace un siglo, y muchísimas menos que el resto de Europa: 1.559 horas al año en comparación con las 1.749 horas de media europeas (aunque los griegos trabajan 2.032 horas, por lo que claramente esta no es ninguna medida de productividad irrebatible). Según un estudio de 2011 realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que englobaba a treinta países, solo los belgas estaban por delante de los daneses en cuanto a ociosidad. ¡Y se trataba de un estudio a nivel mundial!
En la práctica, esto significa que la mayoría de la gente termina sobre las cuatro o cinco de la tarde, muy pocos se sienten presionados para trabajar los fines de semana y ya puedes ir olvidándote de que nadie haga nada los viernes a partir de las 13:00 horas. Las vacaciones anuales pueden llegar a durar hasta seis semanas y, en julio, el país entero cuelga el cartel de «Cerrado» puesto que la totalidad de la población danesa emigra en masa, como apacibles ñus, a sus casas de verano, parques de caravanas o campings situados aproximadamente a una hora de donde viven.
Más de 754.000 daneses en edades comprendidas entre los quince y los sesenta y cuatro años —más del 20 por ciento de la población en edad de trabajar— no realizan ninguna clase de trabajo y reciben unas generosas prestaciones por desempleo o incapacidad. El New York Times ha llamado a Dinamarca «el mejor lugar de la tierra para que te echen», con subsidios por desempleo de hasta el 90 por ciento del sueldo anterior y durante un máximo de dos años (hasta las recientes reformas, el máximo era de once años). Los daneses llaman a su sistema flexiguridad, un neologismo que combina la flexibilidad que disfrutan las empresas danesas para despedir a los trabajadores con poca antelación y baja compensación (comparado con Suecia, donde los trabajos aún pueden ser de por vida), con la seguridad que gozan los mercados de trabajo a sabiendas de que habrá una amplia cobertura en tiempos de desempleo.
¿Más razones para la felicidad danesa? Debemos incluir también esta misma casa de verano, una cabaña familiar de una sola planta con forma de L, idéntica a las otras miles que hay dispersas a lo largo de la costa de estas islas. Los daneses acuden a estos refugios de madera y ladrillo para descansar en chanclas y gorras de sol, para preparar perritos calientes a la parrilla y beber esa cerveza barata llena de gas que tienen. Y, en el caso de que no dispongan de una casa de verano propia, la mayoría conoce a alguien que sí tiene, o a lo mejor tienen una parcela permanente en un camping o tienen una cabaña en una koloni have (o «colonia jardín», una especie de huerta alquilada, pero con una marcada intención de servir para pasar el tiempo sentados con una lata de cerveza barata con burbujas y un perrito caliente más que afanándose en el cultivo de los huertos).
Esta casa de verano está amueblada, como casi todas, a base de multitud de cosas sacadas de un cajón de sastre y los habituales artículos de Ikea. Una pared está forrada con libros de bolsillo usados, también está el consabido armario donde se guardan los juegos de mesas y puzles a los que les faltan piezas y, por supuesto, una chimenea provista de troncos para calentar los ateridos huesos tras un baño en el mar. El suelo es de madera sin tratar para facilitar el barrido de hierba y arena, y en las paredes de ladrillo blanco cuelgan obras de arte de la «escuela de parientes»: intentos por parte de los miembros de la familia de pintar al óleo y con acuarelas, habitualmente en un estilo abstracto bastante horrible y faux-naïf.
Como ya he comentado, el alcohol fluye como si fuese el río Jordán. La postura que Dinamarca mantiene hacia la bebida es mucho más permisiva que en el resto de la región; aquí no existe un monopolio estatal de las bebidas alcohólicas como en los otros cuatro países nórdicos. En la tierra de la cerveza Carlsberg, todos los supermercados y colmados venden alcohol. Los suecos, esas luces parpadeantes que esta noche puedo distinguir justo al otro lado del estrecho de Øresund, hace ya tiempo que han acudido en bandada a su vecino del sur para soltarse la melena y probar lo que desde su punto de vista es un estilo de vida (el danés) juerguista y libertino. (Por su parte, los daneses jóvenes se dirigen a Berlín para pasárselo bien).
Al final de la noche, unos cuantos llegamos riendo hasta la playa, nos desvestimos y caminamos de puntillas por el agua. Esto es algo que ha requerido mucho esfuerzo de adaptación por mi parte, pero el nudismo aquí no es ningún problema, y por lo menos ahora está oscuro. La inicial rasca vigorizante a medida que el agua va llegando a la altura de los muslos por poco no me hace salir corriendo a por la ropa, hasta que por fin tengo el valor de zambullirme y, ya sumergido, vuelvo a acordarme una vez más de lo sorprendentemente tibio que puede llegar a estar el mar danés en verano.
En noches como esta, es fácil darse cuenta de por qué durante estas últimas décadas los daneses se han sentido tan satisfechos de su suerte. Mientras puedan seguir evitando abrir las facturas de sus tarjetas de crédito, la vida debe de ser estupenda para los daneses de clase media y de mediana edad. De hecho, cuesta imaginar cómo podría ser todavía mejor. Sin embargo, las cosas no siempre han pintado así de bien en el Estado de Dinamarca. Para alcanzar este punto de elevada dicha, los daneses han debido soportar horribles traumas, humillaciones y pérdidas. Hasta que apareció el beicon y les salvó el pellejo.