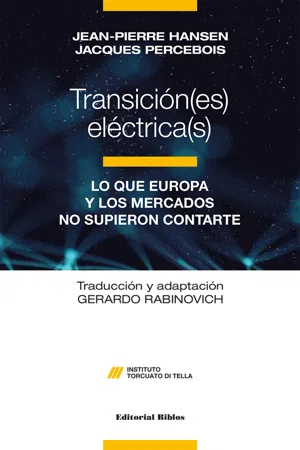![]()
CAPÍTULO 1
El archipiélago de los monopolios
Después del 8 de mayo de 1945 Europa se despertaba asustada de una pesadilla de seis años. Inglaterra quedó agotada; Francia, dividida y Alemania, destruida. Había que encarar la reconstrucción, y para ello reflexionar sobre las causas del infierno pasado y devolver la esperanza a los pueblos.
Para las sociedades y muchos de sus nuevos líderes, la economía de mercado y el capitalismo habían quedado desacreditados. ¿No eran acaso los responsables del letargo económico que precedió al conflicto en Francia, de las promesas no cumplidas de los gobiernos de entreguerras en el Reino Unido, o de la colusión de intereses que había llevado al poder a Hitler en Alemania? ¿Acaso la maquinaria industrial soviética, que era la antítesis ideológica, no había contribuido decisivamente a la victoria? John Maynard Keynes, ese caballero elegante y seguro de sí mismo que exasperó a Roosevelt por su arrogancia, logró hacer emerger un nuevo orden económico mundial en Bretton Woods, ¿y acaso pocos meses después no había probado que era posible “pilotear” la economía y que esa tarea fuera fundamentalmente responsabilidad del Estado? Las elecciones siguientes confirmarían estos sentimientos.
Sí era necesario, en cambio, poner la electricidad al servicio de la reconstrucción y, todo el mundo coincidía en ello, había que reorganizarla según el nuevo modelo político: la socialización y planificación de las economías. Como veremos más adelante, esto es lo que sucedió, pero de forma y por razones finalmente diferentes en cada país.
Hay que decir también que, para aquellos que lo habían previsto, la electricidad jugó un gran papel en la salida de la crisis de 1929 en Estados Unidos y, como sucede en muchos campos, ese país mostró el camino de las reformas en el sector. Estados Unidos salió vencedor de la guerra y, luego de algunas dudas, eligió ayudar a Europa, incluida Alemania, a recuperarse mediante el Plan Marshall. De esta forma mató dos pájaros de un tiro: asegurar la expansión internacional de su economía, cuyo aparato industrial se había transformado por el esfuerzo de la guerra, y controlar las ambiciones de Stalin en Europa.
Por cuestiones políticas, el futuro conducía a la formación de grandes empresas estratégicas “al servicio de los países”, pero también existían muy buenas razones económicas para adoptar este camino…
“¡Haremos una hermosa Francia!”
El comunista ministro de industria francés del gobierno provisional dirigido por el general De Gaulle, Marcel Paul, exclamó en forma entusiasta: “¡Vamos a construir una hermosa Francia!” al recibir en su oficina a un Pierre Simon desconcertado. El ministro hablaba de la creación reciente de Électricité de France (EDF). Simon había sido nombrado su primer presidente a principios de 1947, pero luego renunció por presiones en el interior del gobierno sobre la política de personal y tarifaria, y volvió al sector privado.
Antes de la guerra, la economía francesa estaba casi totalmente conducida por el sector privado, aunque la República decidió en la década de 1920, por razones estratégicas, crear la Compañía Francesa de Petróleo (CFP) para evitar la escasez que había amenazado a sus ejércitos durante el primer conflicto mundial. También, y por razones similares, nacionalizó en 1937 los ferrocarriles. Este capitalismo privado, tanto en Francia como en Gran Bretaña, sería repudiado al final de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, por la mayor parte de las sociedades europeas occidentales.
Todo el espectro político francés terminó pensando que la derrota militar de junio de 1940 había sido imputable, en parte, al carácter obsoleto de la economía del país y que, para llevar adelante la reconstrucción, era en todo caso necesario aumentar las prerrogativas del Estado, el que debía sustituir a la economía de mercado defectuosa, como ya lo había adelantado la crisis de 1929.
En marzo de 1944, todavía en la clandestinidad, el Consejo Nacional de la Resistencia adoptó un programa de reformas con el cual buscaba renovar al país luego de la liberación, previendo especialmente “la instauración de una verdadera democracia económica y social que implicaba desalojar a los grandes feudalismos económicos y financieros de la dirección de la economía”, “intensificar la producción nacional siguiendo los lineamientos del plan definido por el Estado” y “devolver a la nación […] las fuentes de energía”. No era posible ser más claro: el plan y la nacionalización serían los instrumentos de la reconstrucción.
Después de ocho días de debates “serenos y constructivos” en la Asamblea Nacional, la ley de nacionalización fue votada el 8 de abril de 1946 por 490 votos a favor contra 90. Como lo destacó el historiador Robert Aron: “Fue la evidencia irrefutable de que la mayoría del país era favorable a las nacionalizaciones”. Más adelante volveremos sobre una propuesta alternativa realizada por Joseph Laniel, que unos años después dirigiría un gobierno de la Cuarta República que proponía que las empresas eléctricas continuaran dentro del ámbito del sector privado sometidas estrechamente a la autoridad del Estado. El ministro “decidiría sobre los programas de equipamiento, controlaría la explotación y fijaría las tarifas”. Una dependencia oficial compraría la producción a las centrales y la vendería a los distribuidores. Esta propuesta fue rechazada y no hubiera tenido más que un interés histórico relativo si cincuenta años más tarde no volviera a aparecer el concepto de “comprador único”, del que hablaremos más adelante.
Las nacionalizaciones tenían varios objetivos, y sobre todo el de estimular las inversiones y racionalizar los sectores económicos, que en algunos casos parecían demasiado fragmentados, como la industria eléctrica, que estaba compuesta por cerca de 1750 sociedades de producción, transporte y distribución.
En Francia, sin tradición de organización descentralizada de la economía –a diferencia de Alemania, Bélgica o los países nórdicos–, pocos municipios habían decidido desarrollar ellos mismos los nuevos “servicios eléctricos”, dedicados desde sus orígenes a la iluminación, objeto de interés comunal electivo (si se exceptúan las empresas municipales de Grenoble, Bordeaux, Estrasburgo o Metz). El desarrollo de la electricidad fue llevado adelante por grupos financieros, como el holding belga Empain en el norte, inversores como Ernest Mercier con su Unión Eléctrica en la región parisina o los especialistas de la energía hidráulica en los Alpes, para alimentar a grandes consumidores como la empresa siderúrgica Pechiney.
A diferencia de Alemania o de Estados Unidos, donde los límites de los Länder o de los estados fijaban, de hecho, los límites administrativos al desarrollo de los actores, el mapa eléctrico de Francia fue el resultado como de “manchas de aceite” de la expansión de esos desarrolladores.
La nacionalización de 1946 reuniría a cinco grandes grupos privados, doscientas empresas de producción, una centena de sociedades de transporte y casi un millar de distribuidores para formar EDF. Solo quedaron fuera de la frontera trazada para el nuevo gigante las empresas de distribución que ya pertenecían a capitales públicos y las centrales de producción de las empresas públicas (Charbonnages de France, SNCF, Compagnie Nationale du Rhone). EDF controlaría de esta forma la totalidad del transporte, 95% de la distribución y entre 40% y 25% de la producción térmica e hidráulica, respectivamente.
EDF se desarrolló sobre la base de una gran legitimidad: una gran mayoría de la representación nacional, un acuerdo político y social con el Partido Comunista y la poderosa central sindical, la Confédération Générale du Travail (CGT), para la asignación a la obra social del 1% de los ingresos de explotación; un acuerdo con los accionistas con el que agregaban a la indemnización de los propietarios de las antiguas sociedades privadas un “interés complementario” que no podía ser inferior al 1% de los ingresos provenientes de las ventas de electricidad. El nuevo proveedor ejercería rápidamente un dominio técnico y económico por su tamaño e influencia y por la calidad de sus primeros dirigentes.
El programa de la Resistencia también previó modernizar la economía francesa dotándola de un “plan”. En forma un poco curiosa, es a Jean Monnet, un empresario y banquero del sudoeste que se había reunido con De Gaulle en Washington en 1945, a quien se le confía la implementación de esta herramienta. Hombre de negocios internacional, agente de influencias de los americanos, es quien podía garantizar lo que Estados Unidos le pedía a Francia para poder acceder al Plan Marshall: un programa serio de reactivación económica. Desconfiado por naturaleza y, por su experiencia como comerciante, de cualquier planificación autoritaria al estilo soviético, Monnet promueve el concepto “planificación indicativa”. Creía que el simple hecho de fijar objetivos ambiciosos y coherentes era suficiente para alcanzarlos. Crea el Comisariado del Plan, estructura ligera pero poderosa que, por su influencia intelectual y su independencia, orienta el desarrollo de lo que serían los Treinta Gloriosos años.
Una reunión, una noche, en Reading
A fines de 1944 Will Cannon participaba en una reunión de su célula de trabajadores ferroviarios en la estación de Reading, cerca de Londres. Se preguntaba qué quería decir la cláusula de la Carta del Partido Laborista de 1918 que reclamaba “la propiedad común de los medios de producción, de distribución y de comercio” de la economía británica. El tema era muy importante, porque los sindicatos y el partido preparaban la campaña de las primeras elecciones generales después del conflicto en Europa, para julio del año siguiente. Cuenta la leyenda que durante esa reunión planteó una moción que incorporaría la “nacionalización” en el programa del sindicato y luego del partido, proposición adoptada por todas las instancias unas semanas después. En Navidad, el programa estaba listo.
Al frente del Partido Conservador y con la aureola gloriosa de su victoria sobre Alemania, Winston Churchill consideraba esta elección como una formalidad, y a su interlocutor, Stalin, con quien estaba preparando la conferencia de Potsdam prevista para el verano de 1945, como una curiosidad propia de los regímenes democráticos. Sin embargo, será el líder laborista Clement Attlee, luego de su neta victoria por 49% contra 36% para el héroe de la guerra y su corriente política, quien negociaría con el dictador y con Harry Truman en la cumbre de Potsdam. Como en Francia, la economía de mercado y el capitalismo –y, como consecuencia, los gobiernos de derecha previos a la guerra– habían sido rechazados por la población.
Las décadas de 1920 y 1930 habían sido en Gran Bretaña un período de desocupación y miseria tan mal visto luego de que los gobiernos liberales hubieran prometido “casas para los héroes” después de la hecatombe del primer conflicto mundial. La sorpresa electoral de julio de 1945 no debió ser considerada como tal, pues los resultados ya habían sido anticipados luego de la publicación del informe Beveridge. Este universitario y experiodista presentó en la Cámara de los Comunes el informe de la comisión que presidía y que había sido solicitado para definir un nuevo sistema general de seguridad social para la posguerra. Además de las muchas propuestas técnicas traducidas en textos legislativos por el gobierno de Attlee entre 1946 y 1948, el informe afirmaba nada menos que “la convicción de que el objetivo de los gobiernos, en tiempos de paz como en tiempos de guerra, no tenía nada que ver con la gloria de los dirigentes o de las ideas que representan, sino con la felicidad de los ciudadanos”. Recibido fríamente por la administración, incluida las autoridades del Tesoro, el informe tuvo un increíble éxito popular, y dos días luego de su publicación había vendido 600.000 ejemplares.
En cuanto a Will Cannon, él sabía lo que el partido conocía perfectamente: que desde 1932 Herbert Morrison, joven diputado londinense autodidacta, estrella de la izquierda laborista y ministro de Transportes, recomendaba la nacionalización de los “sectores de base” (energía, transporte, siderurgia), como también una gestión de las empresas nacionalizadas “independiente de los poderes políticos y de la burocracia”, filosofía muy diferente de la que prevalecía en Francia. Luego de la victoria electoral laborista, él se encargaría de las nacionalizaciones, lo que hizo con vigor, ya que había implementado desde 1930 la reestructuración de los buses y los subterráneos londinenses.
En el Reino Unido la planificación era una idea que atraía a los nuevos gobernantes, porque simplemente les parecía la mejor manera de hacer converger la gestión de las empresas recientemente nacionalizadas, pero autónomas, según la “doctrina Morrison”, con los propios objetivos del Partido Laborista.
El Reino Unido había salido muy empobrecido de la guerra y muy pronto perdería sus colonias. La crisis, las penurias y el racionamiento perdurarían, limitando las ambiciones del gobierno laborista. La “planificación” se mantuvo en estado de congelamiento antes de ser abandonada, no conociendo jamás la adhesión e influencia que la personalidad de Monnet y la especificidad del país le destinarían en Francia.
País de antigua tradición industrial, Inglaterra había sido pionera de las formas más modernas de la industria eléctrica. En 1900, en Newcastle, John Merz fundó la empresa Nesco, un poco por casualidad. Merz era un intelectual angloalemán formado en Gotinga y luego en Heidelberg, autor de Historia del pensamiento europeo en el siglo XIX, en cuatro tomos. De regreso en Inglaterra, se interesó por esta novedad que era la electricidad y, como lo haría ahora un joven diplomado de filosofía fascinado por los medios sociales, creó su innovadora empresa. La pequeña empresa fue la primera en utilizar corriente “trifásica”, conduciendo más potencia y alimentando a las industrias de la región sin limitar el servicio eléctrico a la iluminación, que en esa época era la norma. Nesco se desarrolla integrada verticalmente (producción, transporte, distribución y ventas) y horizontalmente (compra de sociedades vecinas) hasta representar al 10% del sector a inicios de la década de 1920. Otras iniciativas condujeron rápidamente a electrificar gran parte del país, avance asociado en particular con la industria del carbón, lo que traería consecuencias ulteriores, como volveremos a ver en varias oportunidades. El paisaje eléctrico estaba, sin embargo, demasiado fragmentado, y en 1927 el gobierno conservador de Stanley Baldwin crea Central Electricity Board (CEB), empresa pública encargada de construir una red que vinculara las numerosas sociedades eléctricas locales entre sí.
En 1947 el gobierno de Attlee nacionaliza el sector: la Electricity Act agrupa a doscientas empresas privadas y a cuatrocientas empresas públicas de producción, transporte o distribución, en el seno de la British Electricity Authority. Esta delega la actividad de distribución a catorce entidades geográficas autónomas, las Area Boards. Si bien son contemporáneas y aparentemente similares a las que condujeron a la nacionalización francesa que formó EDF, las decisiones británicas obedecen a otro modelo: el del public trust, que delega un servicio público a una entidad encargada no solamente de su gestión, sino también de la estrategia y la definición de sus objetivos, es decir, de su visión respecto del interés general. Diez años más tarde, y sin cuestionar la nacionalización, pese a la alternancia política en esos tiempos, la Electricity Act de 1957 crea una empresa de producción unificada, Central Electricity Generating Board (CEGB), que va a establecer rápidamente su influencia en el conjunto del sector eléctrico. La implementación de un gran monopolio público e integrado de la electricidad se había consumado en Gran Bretaña.
Una pequeña ciudad en Alemania
Hacía calor en el verano de 1933 en Friburgo, en Brisgan, pequeña ciudad al sur de Alemania, muy orgullosa de su universidad. Martin Heidegger acababa de ser nombrado su rector unos meses después de la llegada al poder de Hitler. Su antiguo maestro, Edmund Husserl, había sido excluido de la biblioteca con las primeras medidas antisemitas y Carl Schmitt, prestigioso filósofo de derecha que se había sumado al nuevo orden nazi, estaba en el cenit de su carrera. Todo ello ponía muy inquieto a Walter Eucken. Joven economista, había abierto con algunos amigos un trabajo de refundación filosófica de su disciplina, lo que habría encantado sin duda a su padre Rudolf, filósofo célebre y premio nobel de Literatura. Para Eucken hijo, el programa nacionalsocialista no podía resolver la terrible crisis en la que se había hundido el régimen de Weimar. La solución no pasaba en ningún caso por un Estado todopoderoso y arrogante que, además, cont...