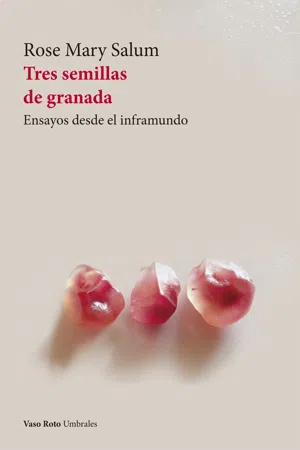![]() FILMINAS
FILMINAS![]()
Es el dos de octubre de 1998. Es viernes y estoy por tomar un baño cuando escucho a mi esposo hablando en el teléfono. Se nota nervioso. Su voz está alterada, pienso, y al instante una punzada en mis entrañas parece explotar en agujas minúsculas que se hunden en mi cuerpo. Algo no está bien. Son las diez de la mañana. Mis hijos ya están en la escuela, salimos de casa temprano como todos los días. Mientras vamos en camino, pongo la música clásica que acostumbramos escuchar. La voz de mi esposo se aleja. Cuando apenas es perceptible, cuelga. Se acerca a mí y con los ojos bien abiertos me dice que han secuestrado a su sobrino de trece años. La misma edad de nuestro hijo. El mismo apellido.
Mi esposo continúa en ese estado que ahora comienza a volverse contagioso. Me dice que acaba de hablar con su padre y que debemos salir del país. La sola noción me inyecta una nube de aire blanco que paraliza mi cerebro. Estoy intoxicada de adrenalina y sólo alcanzo a percibir que aquello que he concebido como mi futuro, eso que confeccioné y alimenté con devoción desde mi infancia, ha sido trozado. Lo que sigue es empacar, esperar la hora de salida de la primaria a la que asisten mis hijos, recogerlos y salir al aeropuerto. Mi naturaleza rebelde y analítica desaparece con la mutilación de mis proyectos.
La situación en México está desbordada. Existe un hombre muy famoso que apodan el Mochaorejas y ha ganado su fama a base de secuestrar personas y desmembrarlas. La inseguridad en el Ciudad de México alcanza cifras inéditas. En los años siguientes sube al poder López Obrador. A lo largo de los años se burlaría de las personas que marchan de blanco en un intento por detener la violencia. Es una marcha de pirruris, dice, refiriéndose a lo que él concibe como la clase alta, burguesa o fifís como los llama una vez electo presidente de la República Mexicana. Todos los estratos sociales son afectados, todos ellos son parte de esa manifestación a pesar de la miopía del gobierno. Los rescates que se pagan van desde los quinientos pesos hasta los millones de dólares. La situación es ofensiva. Sólo algunas personas tienen acceso a la seguridad gracias a su presupuesto. El gobierno es incapaz de garantizarnos la vida, una garantía primordial del contrato social russoniano.
Mis hijos salen de la escuela y se sorprenden al vernos. Dentro del plan del día no está el de mudarse del país y así lo expresan desencajados. Camino al aeropuerto vamos dejando una estela de lágrimas y desazón. El dolor de mis hijos se adhiere a mi piel como una plasta chiclosa. Imposible despegármela. A las diez de la mañana vivo en México, a las ocho de la noche, en Estados Unidos. Ni cómo conciliar el sueño. Esto es una pesadilla. La cuestión es cómo abrir los ojos para salir de ella.
Estoy sentada en el salón de clases de mi infancia. El sol ha depositado algunas líneas diagonales sobre los pupitres de mis compañeras. Un lado se ve sombreado, el otro brillante. Estamos atentas, en apariencia, al sopor que causa la voz monótona del maestro. Nos habla de las culturas prehispánicas, de nuestro pasado común, de nuestros orígenes. Hay algo de eso que no reconozco, que se me impone como un artificio porque no embona con las historias que me han contado en casa sobre mi pasado. Algo se disloca. En el vacío que ha dejado ese desprendimiento, las versiones de mis padres y abuelos sobre nuestros orígenes se imponen. Nos hablan de los fenicios, de la Primera Guerra Mundial, de la hambruna, de los barcos que salen de Beirut con destino a América, de su decisión final de quedarse en México, de las paradas en Cuba, Tampico, Veracruz y otros puertos, de la necesidad de asimilarse para no ser llamados turcos, del aturdimiento que inflige el idioma ajeno. El maestro llama nuestra atención pero a mí no me interesan sus historias. No suenan reales. Ni mucho menos, mías.
El dedo torcido de mi abuela paterna me parece fascinante. Se llamaba Hanne. Es una mujer culta y fue castigada por ello. Sabe cinco idiomas: árabe, francés, español, italiano e inglés. Mi pelo chino emula al de ella, mis piernas gruesas provienen de su genética. Me siento orgullosa de parecerme a una mujer así. Con los años entiendo por qué. En cambio, mi abuela materna, Lorís, cuenta historias en todo momento. Nos habla de la salida de su padre hacia México. De cómo ella, sus hermanas y su madre debían esperarlo en Líbano hasta recibir la orden de partida; hasta haber obtenido la codiciada fortuna que la tierra prometida les ofrecería. Mi abuela recuerda el internado y a su directora. De cómo cedía toda la comida que les era donada. Las charolas de kipe que mi bisabuela les preparaba también eran repartidas entre las niñas de esa escuela. La directora moriría a los pocos años después de habérsele inflado el vientre como una pelota por la escasez de alimentos. Mi abuela Hanne saca las nueces al patio. Las quiere secas para hacer gallina rellena. Pero yo tengo hambre y salgo a escondidas. Pretendo pasar de un lado al otro del patio y en cada vuelta me robo algunas nueces. Estoy segura de que nadie se dará cuenta. Al cabo de unas horas mi abuela me regaña. Si quería nueces debí haberlas pedido, me dice. No me explico cómo me descubre. La imagen permanece vívida en mi memoria. La palabra traición acompaña ese recuerdo, aunque una voz interna le quita peso al sustantivo y lo sustituye por la palabra desobediencia. Algo de mí queda inconforme. Cuantas veces repito el ejercicio, la palabra traición surge de nuevo. A mi abuela paterna siempre la adoré. A la materna, aprendí a quererla y a atesorar sus historias.
El primer fin de semana en Estados Unidos y todo lo que siento es una masa oscura en mi pecho. Yo soy un insecto que caminaba en el cemento de México. Soltó el viento y ahora camino en una vereda gringa. Así la vulnerabilidad humana. El grado de control que puedo ejercer en mi vida es nulo. Estados Unidos tiene calles amplias, le falta una dosis importante de caos. Su orden me irrita los sentidos. Todo parece plástico, es plástico. Las mujeres hablan con voces agudas emulando los pericos, es su forma de agradar a su entorno. Los hombres nos desean un buen día de forma repetitiva. Los sonidos me lastiman los tímpanos, la luz, las córneas. Todo es un hueco, una burbuja sin oxígeno. El espacio no contiene nada. Ni siquiera aire para flotar en él.
Me preocupan mis hijos. En Estados Unidos no son los hijos de, los primos de, los nietos de nadie. Ellos serán percibidos como mojados. Si hemos de soportar este país, será por las vías correctas. La idea de permanecer sin papeles es inconcebible. Maldito el momento en el que el país que acogió a mis abuelos, ahora me desconoce. No procura lo más mínimo y preciado: la vida. México me ha traicionado como lo ha hecho con los cientos y miles de desaparecidos; con las familias que lloran a diario la ausencia; con los muertos que no sé si descansan en sus fosas. Los presidentes se dejan sobornar por el crimen organizado. La corrupción es parte esencial de la República. El que se queja de la inseguridad recibe la burla de todos. Son fifís, repiten, sin detenerse a pensar que la violencia no entiende de clases, tampoco de orígenes. Por primera vez comprendo que no podré acabar mi licenciatura. Ésa que empiezo tarde en mi vida dadas «mis costumbres». O mejor, las costumbres de mis abuelos que no eran personas de ciudad. O mejor, un mal entendimiento de lo que es ser una persona decente: el encierro como símbolo de modestia, de decoro. Después de tantos años de buscar un espacio para mi educación personal, una vez que escapo a la tutela de mis padres y decido retomar mis estudios, algo a lo que tenía derecho y me fue negado por mi condición de señorita decente, por mi condición de libanesa en México, está a punto de esfumarse.
A veces regreso a casa caminando. El autobús escolar sale a diario a las tres de la tarde. Cuando el horario de mis clases me permite salir más temprano, en lugar de quedarme en el patio de la escuela a platicar, me voy a casa. Tengo quince años. Camino por las banquetas de la calle Amores. La mochila a mis espaldas, mis tenis blancos, mis tobilleras abrazando mis pantorrillas. Avanzo y pienso. Hay una suerte de libertad que me encanta. Incluso me ha vuelto adicta a esas caminatas. En ese espacio soy dueña de mí misma. No soy la hija de una familia conservadora, ni la alumna de una escuela de monjas. Allí nadie me obliga a pensar como no quiero. Sólo soy yo. Una mujer que camina ensimismada, gozando de mi entorno, de cada pensamiento que llega de forma inesperada, de mi velocidad, de mi ritmo, de hacia donde voy. Imposible tener eso en casa o en la secundaria. Imposible compartir mis inquietudes con la familia. Todo lo que obtengo a cambio es un no rotundo. No entiendo tantas negativas. Al cabo de los años lo atribuyo a la falta de recursos. Pero luego entiendo que el miedo yace en el fondo de la toma de esas decisiones. No porque podría pasar esto y lo otro. No porque eres hija de familia. No porque no calculamos las consecuencias de una decisión de esa envergadura. No porque luego no te podremos controlar. No porque no quiero. Como si estudiar con las monjas de San Antonio fuera tan amenazante. Como si el himen que nunca he visto y ni siquiera sé si poseo, me diera un valor en el mercado. Como si leer fuera sinónimo de prostitución. Como si pensar fuera lepra. Cuando camino sola de vuelta a casa, ninguno de esos pensamientos me aplasta.
En Estados Unidos no me siento libre. Esa idea es un mero artificio, una bandera que el país se ha apropiado para convencer a sus habitantes de ceder el 30% de sus ganancias en impuestos y sacrificar su privacidad en aras de ser vigilado en todo momento. Es cierto que los puentes aligeran el tráfico, que las calles están limpias, que existe un sistema de leyes. Pero donde hay internet, un ojo omnipotente lo ve todo. Y contra el criterio de los poderosos, sus intereses y subjetividad no hay cómo defenderse.
Cada uno de nosotros tenemos una versión distinta del dos de octubre. Mis hijos lo recuerdan a la perfección. Al menos eso me aseguran. Mis recuerdos son similares a los de ellos. El de mi esposo disiente de forma diametral. Ninguna de nuestras memorias rinde homenaje al sesenta y ocho. La tragedia personal ha obliterado la nacional, incluso la internacional. La cifra de trescientos muertos en la plaza de Tlatelolco se empalma con la pérdida del hogar. A pesar de que mis primos son parte de esa cifra oficial. Nunca los conocí. Sé de ellos por las historias que cuentan en casa. Mi tía, cuyo rostro he olvidado, acogía a los estudiantes en su sala. Les alimentaba sus deseos de justicia, dice mi abuelo en algunas de las reuniones dominicales. Si murieron fue porque ella alcahueteaba las juntas de los estudiantes, dice uno de mis tíos, toda la culpa es suya. Tenían ideas comunistas y desconocían a sus padres, dice otro de mis tíos. Les metieron en la cabeza que los padres eran un mero accidente biológico y ellos lo creyeron, me dice mi papá mientras caminamos hacia el club Hacienda, un club que subvenciona el gobierno mexicano y al que mi padre gusta asistir para jugar tenis. Ha sido campeón de su liga cada año. Desaparecieron y jamás volvimos a saber de ellos, me cuenta. Existe la creencia de que el mayor sobrevivió pero nada es seguro. Fued y su mujer jamás volvieron a verlos a pesar de haber pagado detectives y contactos internos dentro de los estratos de poder. ¿Y si buscaban justicia?, me pregunto. Pero debo creer lo contrario y trato de borrar ese sentimiento que acaba de cruzarse por mi mente. De lo que estoy segura es de que mi familia también tiene sus desaparecidos y están dispuestos a decirse muchas cosas con tal de que nadie vuelva a ausentarse. Aunque ya no viva en mi país, la desaparición de dos desconocidos que llevan mi sangre me incluye en la tragedia nacional aunque yo no sienta nada. Ni siquiera dolor por ellos. Ahora los desaparecidos han superado las estadísticas más impensables. Comunistas o no, fifís o proletarios, ricos o pobres, las personas van saliendo de circulación contra la voluntad de todos. México es un pantano que se traga a su gente. Y nosotros seguimos en un estado de negación. Como México no hay dos.
Estoy sentada en un café con algunos amigos. La terraza envuelve con su bullicio. La gente está animada. Desde el balcón se ven algunas nubes color naranja flotando en un mar pacífico, azul claro. Es un país de inmigrantes, me dicen, es un país muy poderoso, me dicen, las leyes aplican para todos por igual, me dicen. Una brecha se abre entre las ideas y la realidad. La primera ley estadounidense de inmigración nace en 1792 y limita la ciudadanía a las personas blancas y libres. Los ideales a los que se aspira en el país no son la fraternidad e igualdad, sino la vida y la felicidad. Aunque sólo para los blancos. Ya bien lo dijo Benjamin ...