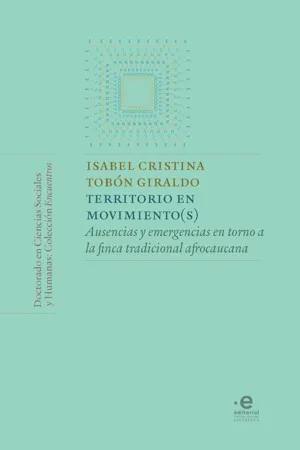![]()
TERCERA PARTE:
IDENTIDADES MESTIZAS
Sueñan las pulgas con comprarse un perro
y sueñan los nadies con salir de pobres,
que algún mágico día
llueva de pronto la buena suerte,
que llueva a cántaros la buena suerte;
pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy,
ni mañana, ni nunca,
ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte,
por mucho que los nadies la llamen
y aunque les pique la mano izquierda,
o se levanten con el pie derecho,
o empiecen el año cambiando de escoba.
Los nadies: los hijos de nadie,
los dueños de nada.
Los nadies: los ningunos, los ninguneados,
corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos,
rejodidos:
Que no son, aunque sean.
Que no hablan idiomas, sino dialectos
Que no profesan religiones,
sino supersticiones.
Que no hacen arte, sino artesanía.
Que no practican cultura, sino folklore.
Que no son seres humanos,
sino recursos humanos.
Que no tienen cara, sino brazos.
Que no tienen nombre, sino número.
Que no figuran en la historia universal,
sino en la crónica roja de la prensa local.
Los nadies,
que cuestan menos
que la bala que los mata.
EDUARDO GALEANO
![]()
VII. IDENTIDADES MESTIZAS*
* Agradezco especialmente a mi amigo Charly Ararat, líder comunitario de la Organización Colombia Joven de Villa Rica, pues fue con él con quien discutí en Bogotá el texto sobre el abordaje de los puntos centrales de este capítulo. En medio de la incertidumbre de que mi interpretación fuera justa y correcta, su apoyo, entusiasmo y aprobación, en el contexto de distancia física en el que el también se encontraba, alimentaron la validez de mi apreciación para expresar estas ideas con respeto y cuidado. La respuesta favorable de Charly en la perspectiva de lectura de las identidades es relevante en el sentido de su posición frente a lo colectivo, porque es un joven que más allá de sus estudios en psicología y antropología se mueve en diferentes esferas de lo político y lo social dentro y fuera de la comunidad, así como entre las organizaciones del valle geográfico del río Cauca. Charly conoce la perspectiva de los adultos mayores y desde su propia perspectiva juvenil trabaja con niños, jóvenes y adolescentes; se comunica y establece relaciones de intercambio con otros contextos, convirtiéndose así en un actor central en la planeación de un futuro compartido para los afronortecaucanos.
Hablar de identidades visibiliza la vulneración que puede estar implícita en sus construcciones y demanda una estrategia política para defender el derecho a la diferencia, en condiciones de opresión. En palabras de Homi Bhabha, los agentes sociales de comunidades excluidas, como las afronortecaucanas, tienen la necesidad de mantenerse “vigilantemente atentos, como ciudadanos activos frente a las estrategias de exclusión y discriminación implementadas por un Estado que promete una igualdad formal y una democracia procedimental” (2013, p. 102).
Habría que partir de la idea de identidad como algo que expresa una situación propia, incluyendo los objetivos que atienden, las necesidades y expectativas que manifiestan, los interrogantes y los objetivos de lucha de los sujetos y colectivos sociales. De acuerdo con Michel Agier et al., “los procesos identitarios no existen fuera de contexto, siempre se relacionan con retos precisos que están en juego y pueden ser verificados a nivel local” (2000, p. 7). En consecuencia, hacer visibles las identidades que se agencian en el territorio nortecaucano implicaría mostrar las reivindicaciones que las movilizan y los rasgos que las caracterizan.
Las identidades nortecaucanas son móviles, heterogéneas y se entienden aquí como expresiones, pretensiones y procesos colectivos, por cuanto se configuran como formas fronterizas entre lo que se es y no se es. Por tanto, pretender la configuración de identidades fijas sería por demás inútil y sobre todo una actividad reduccionista de la realidad.
Las formas contemporáneas de la sociedad negra nortecaucana provienen de los mestizajes de descendientes de los esclavizados traídos de África durante la época colonial, y se pueden describir como negras-mulatas “independientemente a un determinado nivel de identidad colectiva o individual en ellas” (Agier et al., 2000). Las expresiones afro que han sido reconocidas en Colombia se sitúan fundamentalmente en la costa pacífica, en la costa atlántica y en las zonas insulares del país. “En el imaginario de la colombianidad se ha sedimentado toda una geografía de la negridad” (Restrepo, 2013a, p. 191), como si en la zona andina primaran los blancos y mestizos y hacia los Andes del sur se ubicaran las comunidades indígenas.
En el valle geográfico del río Cauca perviven condiciones de opacidad política que son funcionales al poder de las clases dominantes, situación que ha derivado en despojo y desconocimiento de los derechos de las comunidades afronortecaucanas. Las visiones de degradación étnico-racial continúan hasta hoy. Un testimonio imperdonable que causó indignación en muchas esferas colombianas fue la intervención del diputado de Antioquia Rodrigo Mesa Cadavid, quien en la formulación del Plan de Desarrollo Departamental 2012-2015, “Antioquia, la más educada”, expresó que “la plata que uno le meta al Chocó, eso es como meterle perfume a un bollo”. Esta forma de violencia acarrea otras y da mucha cuenta del carácter democrático de las entidades de gobierno, porque un principio básico de educación y de democracia es el respeto y la valoración de la dignidad del otro. Una explicación del fenómeno de regionalización en el país sugiere que
la geografía de la negridad se ha articulado a un pensamiento racial, heredado de los imaginarios coloniales, que inferioriza al negro y le atribuye a la biología supuestas incapacidades morales e intelectuales de la raza negra. Incluso se llega a argumentar la marginalidad y pobreza de las regiones como la del Pacífico precisamente por la predominancia racial del negro. (Restrepo, 2013a, p. 192)
No obstante, sobre los argumentos raciales, las comunidades afronortecaucanas detectan la oportunidad para acceder a “tierras de comunidades negras” a través de las organizaciones sociales. Para algunos, tan solo entrar en el proceso de activación de la memoria ya implica una movilización íntima y la visibilización en la comunidad que les da cierto lugar de poder, de persuadir, de influir, de mandar, de escuchar la voz de otros e incluso de decidir, pues quien asume acciones en beneficio de todos se interpreta como un líder dentro de la comunidad. En todo caso, habría que ver hasta qué punto esa capacidad de liderazgo se transforma o no en un aprovechamiento de la confianza y las circunstancias para beneficio propio en desmedro de la lealtad depositada en ellos.
Conviene detenerse en la propuesta de articulaciones entre espacio y raza que desarrolla Peter Wade (1997), por la cual se explican la racialización de las regiones y la regionalización de las razas que terminan por conformar relaciones sociales diferenciadas. En sentido social, las comunidades afronortecaucanas hoy asumen su condición racial como negras en tanto las diferencias se han ido configurando a través de discursos aprendidos de autolegitimación. Entre los discursos aprendidos, el más representativo es el que se elabora en Esclavitud y libertad en el valle del río Cauca (Mina, 1975), en el cual las organizaciones sociales han encontrado una respuesta que integra sus necesidades y sus expectativas con argumentos de opresión e invisibilización que han funcionado para organizar sus agendas de lucha.
La Ley 70 de 1993: la “oportunidad” de ser afro
El marco analítico de las oportunidades políticas expuesto por Sidney Tarrow (1994) incorpora el reconocimiento de marcos culturales para la lucha de las colectividades. Los momentos favorables para el cambio se configuran “cuando hay pendiente una reforma, cuando se abre el acceso institucional, cuando cambian las alianzas o cuando emergen conflictos entre las élites” (p. 148). Para el caso nortecaucano, las oportunidades políticas son favorables en tanto identifican formas de transformación de realidades opresivas. La reforma constitucional que implica la formulación de la Ley 70 de 1993 despliega nuevos significados de ser negro y moviliza redes sociales para la creación de oportunidades.1
En Colombia, la Constitución de 1991 declara a nuestra nación de naturaleza pluriétnica y multicultural. Como consecuencia de ese reconocimiento, diferentes movimientos sociales identifican y configuran oportunidades políticas, algunas de ellas sobre reivindicaciones étnicas. En esta perspectiva se orienta la Ley 70 de 1993, que en su capítulo I, sobre el objeto y las definiciones, propone lo siguiente:
La presente ley tiene por objeto reconocer a las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, el derecho a la propiedad colectiva, de conformidad con lo dispuesto en los artículos siguientes. Así mismo, tiene como propósito establecer mecanismos para la protección de la identidad cultural y de los derechos de las comunidades negras de Colombia como grupo étnico, y el fomento de su desarrollo económico y social, con el fin de garantizar que estas comunidades obtengan condiciones reales de igualdad de oportunidades frente al resto de la sociedad colombiana.
De acuerdo con lo previsto en el parágrafo 1 del artículo transitorio 55 de la Constitución Política, esta ley se aplicará también en las zonas baldías, rurales y ribereñas que han venido siendo ocupadas por comunidades negras que tengan prácticas tradicionales de producción en otras zonas del país y cumplan con los requisitos establecidos en esta ley. (Ley 70 de 1993, art. 1; cursivas propias)
La Ley 70, derivada del Proceso de Comunidades Negras del Pacífico Colombiano, se enfoca en el reconocimiento, la reivindicación y la valoración de las comunidades negras y de sus prácticas tradicionales y de producción asociadas con su identidad étnica y cultural. En palabras de Levy, citadas por Martín Bazurco, “la etnicidad es un sistema simbólico que puede ser activado por los miembros de un grupo o por sus líderes como una de las muchas alternativas estratégicas en la consecución de metas individuales o grupales” (2006, p. 47). En este caso, la etnicidad sería algo discontinuo y flexible, resultado de interacciones, encuentros y oportunidades políticas, donde la fraternidad étnica e intercultural se hace visible para el cumplimiento de los objetivos propuestos.
Es innegable que las comunidades negras del Pacífico colombiano son las pioneras en la defensa de los derechos étnico-territoriales negros en el país. Sin duda alguna, para los afronortecaucanos de hoy, la...