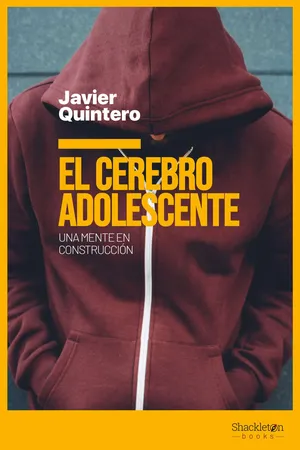¿Qué puede salir mal?
La verdad es que me gustaría ser más optimista, pero si aplicamos unas mínimas dosis de realismo no nos lo podemos permitir. La realidad es tozuda y, a lo largo de mi vida profesional, he asistido a un sinfín de secuencias de desarrollo armónico interrumpidas durante la adolescencia: chicos y chicas que se rompen, conductas que se desorganizan, carreras escolares que fracasan y decisiones erróneas que se toman con consecuencias dramáticas. Y todas ellas acaban interfiriendo en el neurodesarrollo, es decir, en cómo el cerebro es o no capaz de crecer hacia la mejor versión de sí mismo.
Y esto a pesar de los intentos de la naturaleza por querer proteger nuestro ordenador central, aparentemente bien resguardado en un espacio de máxima seguridad, como es el cráneo. De hecho, podríamos decir que el cerebro está en el sitio más seguro de nuestro cuerpo. No obstante, no está en absoluto exento de riesgos y agresiones, tanto externas como internas. Algunos riesgos como los trastornos mentales, con un margen de prevención complejo, pueden significar un problema importante que comprometa el neurodesarrollo. Unas veces, las agresiones proceden del exterior, como los traumatismos craneoencefálicos (TCE), de suma importancia en la adolescencia; y otras son internas, aunque vengan de fuera, como las consecuencias de los consumos de alcohol y drogas. Todas estas circunstancias son importantes per se, pero cuando ocurren durante la adolescencia multiplican su impacto.
Golpes y más golpes de la vida
Parece que nuestro cerebro intenta defenderse incluso de nosotros mismos, pero no importa, terminamos encontrando la manera de complicarle (y por tanto, complicarnos) su equilibrio y para esto los adolescentes, digamos, tienen un «don innato», mediado por sus propias características, como la impulsividad o la dificultad para ver las consecuencias o los riesgos de determinadas conductas.
De los 206 huesos que tenemos, 22 se encargan de configurar el cráneo y de dar forma a la cara. La función principal del cráneo es la protección del cerebro, que es fundamental para preservar la vida, ya que cualquier daño en él pone en riesgo a todo el organismo. Aunque parezca contradictorio, esto no explica por qué su hijo adolescente es un cabezota, pero sí por qué tiene la cabeza tan dura, : ).
Los huesos del cráneo son especialmente resistentes. Se ha calculado que nuestro cráneo puede llegar a soportar pesos de hasta 300 kilos sin sufrir daños relevantes. No obstante, el ser humano ha ido buscando la manera de destruirse. Y con herramientas pesadas primero y con velocidad después, ha ido encontrando la manera de «romper» esa caja de protección.
Con los cambios sociales y con las agresiones acotadas (que no del todo eliminadas), los jóvenes siguen encontrando maneras de poner en riesgo su bien más preciado, lógicamente con la inconsciencia que les caracteriza. Cada vez practican deportes más extremos o realizan acciones a más velocidad. Y la sociedad sigue intentando protegerlos de sí mismos; de hecho, aquellos que ya peinan alguna cana, ¿recuerdan si llevaban casco montando en bicicleta o esquiando durante su adolescencia? Hoy no se nos ocurriría permitir que un adolescente montara en su bicicleta sin la debida protección.
Aun así, y a pesar del espacio de seguridad que es el cráneo, donde guardamos nuestro tesoro más importante, según la OMS se calcula que 3000 adolescentes fallecen en el mundo cada día y la mayoría lo hacen por causas evitables. De hecho, en 2015 las muertes por accidentes de tráfico fueron la causa más frecuente en nuestro contexto occidental, mientras que la violencia interpersonal representa casi la mitad de los fallecimientos de adolescentes varones en países en vías de desarrollo.
Más allá de los desenlaces fatales, las cifras de los traumatismos craneoencefálicos (TCE) son alarmantes (a pesar de que resulta complicado calcular la cifra real de adolescentes que se golpean la cabeza, ya que muchos son cuadros leves o moderados de los que no hay registros). El cálculo de la incidencia de los que necesitan hospitalización es de 200 por cada 100 000 habitantes. Los hombres, además de presentar daños más graves, doblan en casos a las mujeres. Otro dato que nos debe llevar a la reflexión es que por cada fallecimiento otros cuatro quedarán con secuelas permanentes.
El traumatismo craneoencefálico (TCE) se define como la lesión de las estructuras de la cabeza producida por fuerzas mecánicas, por lo tanto, hace referencia a una gran variedad de circunstancias según las estructuras dañadas, aunque los daños internos son los más preocupantes. El principal riesgo sería el denominado «daño cerebral primario», que consiste en lesiones producidas por el propio traumatismo, pero también por las fuerzas de aceleración y desaceleración durante el movimiento. Debemos saber que el cerebro se encuentra «flotando» en el líquido cefalorraquídeo y recubierto por unas capas de tejidos, llamadas meninges, que hacen la función de recubrimiento interno. Pero toda esta protección no siempre es suficiente, ya que al impactar un adolescente su cabeza contra un objeto contundente, su cerebro tiende a absorber la velocidad, de manera que cuando es alta, genera vectores de fuerza que pueden lesionar el encéfalo, lo que produce el denominado «daño axonal difuso», aunque aparentemente el cráneo quedará intacto.
Figura 10: Debemos cuidar de nuestro cerebro, solo tenemos uno y es muy frágil.
Las secuelas van a depender de la localización de la lesión, dirección de la fuerza y velocidad. Sin embargo, es muy frecuente que las desaceleraciones sean anteroposteriores, es decir, de delante hacia atrás, o viceversa. El ejemplo común es el impacto en un accidente de tráfico, en el que es frecuente que las regiones frontales (que, como hemos insistido hasta la saciedad, son cruciales en el desarrollo del adolescente) se vean comprometidas.
Los jóvenes necesitan más información sobre los riesgos que conlleva la conducción de vehículos a gran velocidad o sobre la práctica de determinados deportes o comportamientos sin las debidas medidas de seguridad. También es importante aplicar con rigor las normas que prohíben conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas, que solo vienen a complicar la ecuación de adolescente + velocidad. Como reflexión, quizá transgresora, sería interesante fijar unas tasas de alcoholemia «0» para los conductores jóvenes; además, son muchos los que recomiendan establecer unos permisos de conducir progresivos para conductores noveles.
Enfermedades y trastornos mentales
Otra de las circunstancias que pone en riesgo el normal devenir del cerebro son los trastornos mentales. No en vano, se calcula que la mitad de todos los trastornos relacionados con la salud mental en la edad adulta hicieron su debut en la adolescencia, y lo más sombrío del dato es que la mayoría de los casos no se detectan ni son tratados. Otros muchos aparecen incluso antes, y se complican al llegar a la adolescencia.
No es menos cierto que la adolescencia es una etapa compleja, con cambios y riesgos, oportunidades y amenazas. Entre las muchas cosas que se están transformando durante este periodo está la personalidad, entendida como los rasgos que serán permanentes, que nos definen como persona única e irrepetible y que además tiene como objetivo ayudarnos en la adaptación al entorno. Pues bien, sumando estas premisas a las que ya vamos sabiendo de la maduración del cerebro, el reto de los trastornos mentales lo situamos en la prevención. En este sentido se puede tratar de una prevención primaria, es decir, poder implantar acciones que tengan como efecto el no desarrollo del problema (lo que no siempre está a nuestro alcance, ya que la ciencia no ha avanzado lo suficiente como para esclarecer las bases fisiopatológicas de estos problemas); o de una prevención secundaria, es decir, medidas encaminadas a la detección precoz de los problemas. Desde luego, estas acciones minimizarían el impacto que podrían tener estos problemas11 sobre el neurodesarrollo en tiempos de máxima vulnerabilidad.
No obstante, no lo hacemos. Se tiende a esperar, a dilatar en el tiempo acciones que puedan resolver trastornos incipientes. Unas veces por desconocimiento, otras por el estigma de los trastornos mentales, la cuestión es que pasa el tiempo y el problema de salud mental puede estar interfiriendo en el desarrollo no solo psicológico, sino también en el neurodesarrollo.
Probablemente la frase que más daño ha hecho a un mayor número de adolescentes es la de «vamos a esperar, que ya madurará», que recubierta de un falso buenismo deja al joven al albor de los vientos y sin una ayuda para poder reconducir su situación. Por supuesto que va a madurar, pero la cuestión es cómo lo va a hacer. Cuando empezamos a observar que nuestro hijo o hija adolescente comienza a presentar cambios en la conducta, en su funcionamiento, afectividad o modo de relacionarse, y que está claro que no son los propios de la adolescencia, ¿qué los lleva a pensar que la situación se va a revertir sin hacer nada?, ¿y si no lo hace? Desde luego no quiero psicologizar la vida cotidiana, ni generar una preocupación innecesaria, pero sí hacer una observación lógica de los cambios: cuando su hijo era pequeño y de repente tenía 37,5 ºC de temperatura, entiendo que no saldría corriendo a la sala de urgencias del hospital más cercano, pero tampoco obviaba esta fiebre. Lo razonable era observarlo, ver cómo evolucionaba esa temperatura, y en función de eso decidir si acudía al pediatra o si le facilitaba un tratamiento sintomático. Pues bien, si su hijo empieza a presentar comportamientos, emociones o un funcionamiento diferente no debe alarmarse, pero tampoco debe quedarse sin hacer nada, simplemente hay que observar y estar pendiente de cómo evoluciona, y en función de eso decidir consultar o no con un especialista. Mi recomendación es que es mejor hacer la consulta de manera precoz aun con «el riesgo» de que nos digan que no le pasa nada, que esperar demasiado y dejar que el problema se complique.
Son muchos los problemas relacionados con la salud mental que pueden afectar a los adolescentes. Por ejemplo, la depresión, que se sitúa como la tercera causa de morbilidad y discapacidad entre los jóvenes, y que además conlleva otros riesgos añadidos como facilitar el contacto con el alcohol y las drogas o incluso el suicidio, que es la tercera causa de defunción entre adolescentes que tienen de 15 a 19 años.
La neurobiología de la depresión en la adolescencia es un tema en investigación. Hoy sabemos que diversas formas de estrés, como una atención familiar alterada, el consumo de alcohol u otras drogas, la inadaptación social crónica e incluso los propios cambios en el funcionamiento del adolescente tienen un impacto en la función sináptica, y, por tanto, en el neurodesarrollo y en los resultados conductuales. Algunos estudios con animales han descubierto que el estrés conduce a anomalías en el hipocampo, lo que aumenta el riesgo de desarrollo de depresiones. Otros estudios, también en investigación animal, han documentado cómo las tensiones sociales, relacionadas con la inadaptación, tienen su impacto en el núcleo accumbens y en el desarrollo de las vías dopaminérgicas relacionadas con el circuito de recompensa, que a su vez son importantes a la hora de entender la fisiopatología de la depresión. Del alcohol y otras drogas hablaremos detenidamente un poco más adelante, pero su impacto en la maduración cerebral y en el riesgo de depresión es crítico.
El riesgo de no hacer nada
Hay ciertos problemas relacionados con la salud mental que hacen su aparición en la infancia, pero sus dificultades también tienen un alto impacto en la adolescencia y, en varias ocasiones, se complican más. El gran ejemplo de estos problemas lo encontramos en el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH).
Actualmente, el TDAH está definido como un trastorno del neurodesarrollo (según el DSM 5, manual de clasificación de los trastornos mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría en su 5.ª edición), es decir, compromete el normal y deseable desarrollo del cerebro. Los estudios más recientes, como los realizados en la Neurobehavioral Clinical Research Section del National Institutes of Health (NIH) de Estados Unidos, han relacionado los síntomas clínicos del TDAH con un desarrollo atípico del cerebro. Para esta investigación se han utilizado estudios seriados del cerebro mediante resonancia magnética cerebral repetida en diferentes momentos de la vida. En dichos estudios se afirma que el problema principal surge de un retraso en la maduración del área dorsolateral del córtex prefrontal. Nos suena, ¿verdad?, un viejo conocido de este libro, una constante cuando se habla de desarrollo, ya que es un espacio tremendamente relevante para comprender muchas de las cosas que les pasa a los adolescentes, también a los que se les diagnostica TDAH. Las nuevas investigaciones ahora se centran en integrar los hallazgos neuronales con la genética, el comportamiento y el funcionamiento social, y en identificar los factores que se asocian con las variaciones en el desarrollo del cerebro. Pero este ya es otro tema.
Es importante señalar que el TDAH es uno de los trastornos más frecuentes en psiquiatría del niño y del adolescente, con una prevalencia de alrededor del 5 % de los niños en edad escolar, lo que supone que 1 de cada 20 escolares podrían padecer este problema. El TDAH se caracteriza por presentar problemas de atención, hiperactividad e impulsividad que influyen en el normal funcionamiento del menor. Los problemas de atención se observan en dificultades para mantener o enfocar la atención, cuando el estímulo no es lo suficientemente intenso; y la hiperactividad y la impulsividad los lleva a moverse más, pero sobre todo a moverse peor, a no parar quietos cuando deberían o a tener dificultades para regular sus conductas.
Por encima de debates conceptuales o epidemiológicos, es importante diagnosticar TDAH porque supone un factor de riesgo evolutivo para quien lo padece y también para su entorno. La presencia de la tríada nuclear del TDAH (es decir, déficit de atención, hiperactividad e impulsividad) implica un peor uso de las capacidades cognitivas y repercusiones en el comportamiento. De este modo, padecer TDAH aumenta el riesgo de tener problemas de aprendizaje, trastornos de la conducta y cuadros de ansiedad o depresivos, entre otros. Incluso más allá de los riesgos de psicopatología comórbida asociada, encontramos otros riesgos que particularmente me parecen mucho más relevantes, como el aumento del fracaso escolar, que también condiciona el pronóstico evolutivo y funcional del niño que presenta TDAH.
El Ontario Child Health Study descubrió que, entre los 4 y los 11 años, un 53 % de los niños y un 42 % de las niñas a los que se les había diagnosticado TDAH tenían al menos otro diagnóstico. Para las edades de 12 a 16 años, la prevalencia de sujetos con TDAH y, al menos, otro diagnóstico fue del 48 % para chicos y del 76 % para chicas. En Europa, se realizó un estudio de prevalencia de comorbilidades en pacientes con TDAH con cifras próximas al 75 %.12
Como concepto, el TDAH aparece en la literatura médica en los albores del siglo xxi. Tradicionalmente se le otorga al pediatra inglés George Still la primera definición formal del trastorno, llevada a cabo en 1902. Desde entonces, se ha evolucionado en la comprensión de su trasfondo etiopatogénico, y se ha ampliado el conocimiento sobre sus bases genéticas, así como sobre los correlatos y disfunciones cerebrales que presentan estos pacientes.
Entre los riesgos inherentes al neurodesarrollo surge «el de no hacer nada» con el adolescente como uno de los más importantes, aunque este riesgo adquiere una mayor dimensión en el TDAH. En este sentido, hay que tener en cuenta el carácter muchas veces crónico de este trastorno, arraigado en las anomalías de su neurodesarrollo, y también la influencia que ejerce en múltiples aspectos de la vida del paciente, lo que implica un cierto deterioro del desarrollo normal de las diversas facetas de su vida, ya sea a nivel personal, familiar, académico, laboral o social. Estos dos aspectos (su carácter de trastorno del neurodesarrollo y la afectación de múltiples aspectos de la vida del paciente) determinan su frecuente presencia en la vida adulta, bien por su persistencia tanto sintomática como por sus consecuencias, cuyo riesgo aumenta en la adolescencia.
Una de las consecuencias más importantes de padecer este trastorno en la adolescencia es la aparición de problemas de rendimiento académico, como, por ejemplo, pobres habilidades de organización y estudio, dificultades en los exámenes debido a la falta de atención y a la impulsividad, descuidos a la hora de completar o entregar las tareas, pérdida progresiva de la motivación para el estudio y, finalmente, repetición de cursos y fracaso escolar. También es más que probable que obtengan menos puntuación de la esperada en las pruebas de inteligencia y de habilidades debido a ciertos vacíos en su aprendizaje. Además, entre las dificultades conductuales relativas al TDAH (o a la combinación con otros problemas) suelen aparecer los roces tanto con sus iguales, como con profesores y progenitores. El resultado puede ser ocupar lugares especiales en clase, suspensiones o incluso la expulsión. Además, los compañeros suelen rechazar al niño con TDAH debido a su impulsividad y a sus dificultades para adherirse a los juegos organizados o a someterse a las normas sociales, un riesgo de exclusión que puede comprometer el futuro desarrollo de sus habilidades sociales.
¿Recuerdan cuando hablamos del desarrollo basado en las capacidades, biológicamente determinadas, que daría lugar a las funciones por la natural interacción con el ambiente, y estas a su vez favorecerían el desarrollo de habilidades, con la necesidad de la participación de un ambiente estimulante? Pues bien, si reflexionamos con este prisma, veremos que un problema de atención, entendido como una capacidad que regula la puerta de entrada para el resto de las capaci...