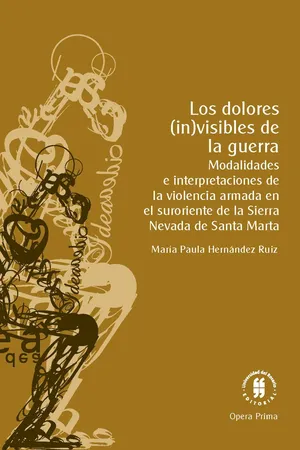![]()
Capítulo 1
Panorama general del suroriente de la Sierra Nevada: actores diversos en un contexto de presencia armada
Ubicación general de los resguardos arhuacos en los municipios de Pueblo Bello y Valledupar
El municipio de Pueblo Bello se ubica en el norte del departamento del Cesar. Al nororiente, limita con el municipio de Valledupar y al suroccidente con El Copey (también parte del departamento del Cesar); al occidente limita con los municipios de Aracataca y Fundación, en el departamento del Magdalena (ver mapa 1, ver página 15). Está dividido en seis corregimientos: Minas de Iracal (conocido en lengua arhuaca iku como Seykurin), Palmarito, Nuevo Colón (conocidos en lengua como Gunchukwa), La Honda, Nabusímake (también conocido como San Sebastián de Rábago) y La Caja (conocido también como Jewrwa). Estos dos últimos corregimientos se ubican al norte del municipio y hacen parte del “Resguardo Arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta”, constituido legalmente en 19835.
Actualmente, este resguardo cuenta con cuatro “centros” indígenas (o “capitales”), que se ubican en distintos corregimientos de los municipios de Pueblo Bello (Nabusímake, Simonorwa y Jewrwa) y en el municipio de Valledupar (Gunaruwn). Estos operan como centros administrativos codependientes que se rigen por las decisiones que toma la Confederación Indígena Tayrona (CIT) en diferentes materias (legales, educativas, en temas de salud, justicia propia, compra de tierras, etc.). En cada “centro” —así como en las múltiples comunidades que los componen— hay un cabildo, un secretario, un comisario y unos semaneros (es decir, una institucionalidad arhuaca) encargados de gobernar de acuerdo con las directrices de la CIT en cada materia. Además, estos corregimientos tienen relaciones económicas y políticas con otras instancias locales y regionales de poder, como la alcaldía municipal de Pueblo Bello y la ciudad de Valledupar. En particular, a la alcaldía de Pueblo Bello llega el dinero de las transferencias que recibe la CIT por concepto de la Asignación Especial del Sistema General de Participaciones (AESGP), y también se gestionan cuestiones ligadas a la salud, la educación y la productividad agroalimentaria de los arhuacos. En Valledupar, por su parte, se ubica la “Casa Indígena”, que es la sede que tiene la CIT en esa ciudad; asimismo, allí se encuentra la sede de Dusakawi E.P.S.I., que es una organización que gestiona la salud de varias comunidades indígenas —incluyendo los arhuacos— que no solo atiende, sino que emplea, a varias personas indígenas y no-indígenas del municipio de Pueblo Bello y sus corregimientos. Por ello, es posible decir que los centros del resguardo no son absolutamente autónomos para tomar decisiones que afectan a sus comunidades, sino que están en constantes diálogos con las autoridades centrales arhuacas y con autoridades que podrían ser llamadas “civiles” de esta región.
Por su parte, en los demás corregimientos del municipio —Las Minas de Iracal, Palmarito y Nuevo Colón— están ubicadas tres de las ocho “zonas de ampliación”6 (también llamadas “zonas de recuperación”) del “Resguardo Arhuaco de la Sierra”: Gunchukwa, Seykurin y Mamarwa, que están constituidas por fincas que la CIT ha comprado aproximadamente desde el año 1994. Las demás zonas de ampliación se encuentran dispersas entre algunos corregimientos de los municipios de Valledupar (como Azúcar Buena-La Mesa o Villa Germania), de El Copey (donde está el corregimiento de Chimila), de Aracataca, Fundación y Santa Marta (en el departamento del Magdalena), y de Dibulla (en el departamento de La Guajira). En informes oficiales elaborados por la directiva arhuaca para dialogar con las instituciones estatales (como el Ministerio del Interior), se calcula que, de las 175 000 hectáreas que hacen parte de la zona de ampliación que las autoridades arhuacas han estimado comprar, ya han sido compradas 44 000 (Confederación Indígena Tayrona, 2011), aunque todas ellas se ubican en regiones muy discontinuas y separadas entre sí.
Pese a que parte de los procesos que permitieron la creación de estas nuevas zonas de poblamiento fueron posibles gracias a las gestiones realizadas por la CIT, no es esta organización quien gobierna en esas zonas (por lo menos de una manera directa), sino que ellas se encuentran bajo el gobierno del “Resguardo Businchama”. Este resguardo, constituido en 19967, fue creado bajo el gobierno del antiguo cabildo gobernador8 de la CIT Bienvenido Arroyo para tener cierto control en esas regiones que se alejaban social y geográficamente de las zonas centrales. El cabildo de este resguardo, entonces, representa la máxima autoridad arhuaca para las personas que viven en estas comunidades de la “zona de ampliación”.
Dada su figura jurídica, este resguardo podría funcionar de manera totalmente autónoma (y lo hace respecto a algunas materias, como, por ejemplo, cuando presenta proyectos dirigidos específicamente a los pueblos de la zona de ampliación ante la alcaldía local de Pueblo Bello, la gobernación del Cesar o ante ONG nacionales e internacionales). Asimismo, este resguardo es autónomo en términos del manejo de sus propios recursos de la AESGP. Esta organización los reclama ante la alcaldía local de Pueblo Bello y los gestiona según el parecer de su cabildo gobernador y sus asesores. En la práctica, sin embargo, obedece también a las decisiones y directrices de la CIT. De esta manera, al igual que los centros del resguardo, el Resguardo Businchama se encuentra profundamente relacionado no solo con las autoridades arhuacas —en particular con la CIT, con quien sostiene reuniones tanto en los centros indígenas como en el municipio de Pueblo Bello y la ciudad de Valledupar—, sino también con las “civiles”.
Migraciones y poderes locales en el proceso de “ampliación” del resguardo
Entre mediados de los años ochenta y comienzos de los noventa, los indígenas arhuacos iniciaron un proceso de ampliación del resguardo hacia regiones del departamento del Cesar que se ubicaban fuera de los límites jurídicos del resguardo arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta. Tal proceso se desarrolló a través de dos vías: a la vez que había indígenas que migraban individualmente a esas regiones, había gestiones institucionales. La primera vía —de migración individual o familiar— tenía lugar, principalmente, porque los indígenas que la protagonizaban no tenían tierras dónde trabajar ni vivir con sus extensas familias (ni fuera ni dentro del resguardo). En varios casos que construí, los primeros habitantes de Gunchukwa, por ejemplo, habían llegado a finales de los años ochenta para “trabajar al medio”9, esperando negociar con su empleador (generalmente una persona con varias fincas en la región) la compra del predio que trabajaba, o simplemente para “jornalear”10. Así, se podría argumentar que, aunque desde 1983 el Incora había asignado tierras de resguardo a los arhuacos, estas dejaron de ser suficientes para soportar su presión demográfica.
La segunda vía de “recuperación territorial” en un nivel institucional empezó a planificarse en el marco de la ONIC (Organización Nacional Indígena de Colombia), según me contó el líder arhuaco Bienvenido Arroyo11 —que hacía parte de esta organización en los años ochenta—, y después con esfuerzos de la CIT, de la cual fue cabildo gobernador entre 1991 y 2002. En conversaciones que sostuve con él, Arroyo me contaba que a comienzos de los años ochenta (1982, aproximadamente), él trabajaba con la ONIC, siendo el secretario del líder indígena guambiano Trino Morales, que era presidente de la organización. Después, Bienvenido trabajó con el Incora. Desde ambos lugares, gestionó la “recuperación” de tierras. De hecho, desde el Incora buscó formar un resguardo en la región de Chimila y logró que esa institución comprara una finca llamada Las Flores en el corregimiento de Nuevo Colón. A finales de los años ochenta, Bienvenido empezó a ser la cabeza de la CIT, antes que muriera su antecesor, el cabildo gobernador Luis Napoleón Torres, asesinado en diciembre de 1990. En ese momento, recibió el programa de inversiones del resguardo y lo empezó a cuestionar:
Cuando llegó la transferencia, primero la propuesta era arreglar caminos de herradura, salud, educación y hacer puentes. Entonces yo me puse a hacer eso. Había un mamo12 que se llamaba Donke, un mamo que se llamaba Norberto y un mamo que se llamaba Marcos13. Ellos se reunieron y empezaron a adivinar. En vez de arreglar caminos, puentes, compremos tierras. Yo pensé, ¿y si me voy preso? Cumplir eso es lo que hay que hacer, pero si yo cambio los fines de la plata de transferencias, parece que me robara la plata.
Así pues, Bienvenido fue a la alcaldía de Valledupar, ya que en ese momento Pueblo Bello no existía como municipio. “No podemos hacer eso —decía él—, ahí [en el plan de trabajo de la comunidad] está escrito qué tenemos que hacer. Podemos irnos a la cárcel”, le dijo Bienvenido al alcalde, quien le respondió: “Entonces nos vamos los dos presos”. Entonces, Bienvenido pensó con el alcalde: “¿Por qué en la ley dice que la cosa la manejen de acuerdo con los usos y costumbres de las comunidades? Yo creo que puedo hacer eso. De acuerdo con mis usos y costumbres yo necesito tierra para darle a la comunidad indígena”. Entonces, se fue para Bogotá una semana. A los ocho días lo llamó el alcalde y le dijo que el gobierno había aceptado. “Ya podemos comprar tierras.” “El alcalde de Valledupar estaba de acuerdo en que se compraran tierras. Ordenaron que compraran tierras. Dejé de hacer puentes y empezamos a comprar tierras. Así voy a recuperar la tierra. Así compré Jimaín de una” (Nota de campo, 25 de febrero de 2015, Pueblo Bello).
De este modo, a través de la AESGP, la organización empezó a adquirir predios en las regiones que hoy constituyen las ocho zonas de ampliación. En esas regiones, que se encontraban fuera de los límites jurídicos del resguardo arhuaco, estaban presentes actores diversos que hacían parte de un panorama local de poder que era diferente a aquel que tenía lugar en las zonas de resguardo. Por un lado, la mayoría de zonas que estaban fuera del resguardo arhuaco, y donde se adelantaban esos procesos, presenciaron el asentamiento de las guerrillas en los años ochenta y noventa y luego experimentaron el asentamiento de grupos paramilitares a finales de los años noventa y comienzos de los dos mil. Esto no significa que dentro del resguardo la presencia armada no hubiera afectado las vidas de las personas, sino que los procesos ocurrieron de maneras diferentes. En particular, el hecho de que las “zonas de ampliación” fueran regiones que apenas se configuraban como “indígenas” hacía que tuvieran unas estructuras institucionales locales menos fuertes que aquellas que tenían los centros del resguardo (Nabusímake, Simonorwa y Jewrwa, principalmente). Esto las hacía depender profundamente de un gobierno indígena, que, centralizado, no podía atender a todas las regiones que tenía a su cargo.
Por otro lado, este proceso de “ampliación” supuso una tensión entre unos movimientos campesinos de “colonización” y unos indígenas de “re-colonización”. En particular, sobre esta tensión, hago referencia a un proceso no necesariamente de re-colonización espacial por parte de los indígenas, sino más bien a un proceso en que los arhuacos entraron a esas zonas para disputar con otros actores el poder local y las representaciones sobre estas regiones14. Esto no quiere decir que antes los arhuacos no tuvieran poder alguno (de hecho, en la historia de la comunidad hay y ha habido, por ejemplo, propietarios de grandes extensiones de tierra y ganado, así como una forma particular de interlocución con las altas esferas de gobierno), sino que sufrían ciertos atropellos por parte de los colonos de la región (Bosa, 2016). En efecto, es porque no siempre han sido únicamente “víctimas” de la colonización en la Sierra, que es posible hablar de una re-colonización del poder en las zonas medias y bajas por parte de una comunidad indígena compuesta de individuos que en momentos y espacios diferentes han gozado de ciertas posiciones de poder político y económico. De alguna forma, el manejo de los recursos y la compra de tierras eran mecanismos que les permitirían a los indígenas no solo con...