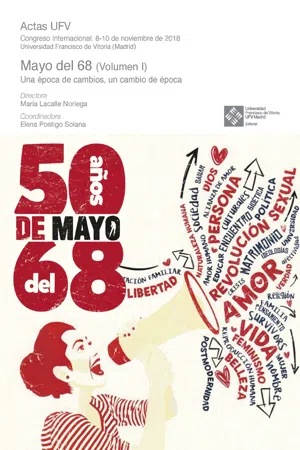![]() II
II
Algunas consecuencias
de la revolución del 68![]()
FRAGMENTACIÓN FAMILIAR E INVIERNO
DEMOGRÁFICO1
Julio Iglesias de Ussel
Todas las cosas verdaderamente malvadas parten de la inocencia.
Hemingway
Hier encore, j´avais vingt ans…
Je carresais le temps et jouais de la vie
Comme on joue de l’amour
Et je vivais la nuit
Sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps.
Charles Aznavour
Casi todas las naciones de Europa han sufrido más o menos
desde hace cincuenta años esta influencia revolucionaria de los
franceses, pero la mayoría de ellas la han sufrido sin explicársela.
Han obedecido un impulso común sin conocer su motor. El
observador que recorre los países vecinos a Francia descubre
fácilmente que muchos acontecimientos, usos e ideas, han sido
producto directo o indirecto de la Revolución francesa, y al
mismo tiempo se da cuenta de que en esos mismos lugares reina
una profunda ignorancia de las causas que han producido esa
revolución y de los efectos que de ella se han seguido en la misma
Francia. Jamás país alguno ejerció mayor influencia sobre sus
vecinos y les fue a la vez más desconocido.
Alexis de Tocqueville
La lucidez analítica social y política de Alexis de Tocqueville vislumbró con pleno acierto cincuenta años después de la Revolución francesa su profundo impacto, en unos términos cuyas palabras pueden aplicarse, de nuevo cinco décadas después, también a Mayo de 68. La debilitación de la democracia de los países europeos, el auge de nacionalismos de variado cariz, el crecimiento de partidos antieuropeístas, la multiplicación de manifestaciones de malestar en las sociedades desarrolladas, y tantas otras realidades contemporáneas, no carecen de vinculaciones con el impacto cultural del movimiento de Mayo del 68. Por decirlo otra vez con Tocqueville: «Francia no sembró a su alrededor los gérmenes de la Revolución, solo hizo desarrollar los que ya existían. Francia no ha sido el dios que crea, sino el rayo que posibilita la eclosión».
Pero, como siempre ocurre en todas las convulsiones sociales, lo particular está siempre vinculado a lo global. El singular contexto de la vida política y social francesa es fundamental para entender el movimiento de Mayo del 68. En esas fechas, Francia había superado unas décadas con importantes convulsiones sociales y políticas. Primero fue el trauma de la guerra mundial —el de la derrota y la invasión alemana y el no menor por el colaboracionismo y el enfrentamiento civil larvado—. Después, el choque de una guerra de independencia primero en Indochina y luego en Argelia. Unas guerras con efectos devastadores en todos los sectores sociales: los defensores de Argelia francesa y quienes rechazaron la guerra sucia contra la independencia. Entre medias, la enorme inestabilidad gubernamental, propiciada por la crisis social que esas mismas aventuras guerreras generaron, y la paulatina pérdida de relevancia ante el vecino alemán, ahora ya más próspero y desarrollado.
Esta trama de acontecimientos —que desencadenan la crisis de la Cuarta República y la proclamación de la Quinta— es el escenario de fondo de los sucesos de Mayo del 1968. Un mes que va a renovar el debate político y cuyos ecos mantienen pleno vigor veinticinco años después; el populismo del siglo XXI acunó sus mimbres en los fuegos de aquel mes.
La inestabilidad gubernamental que posibilitaba la Cuarta República —con Gobiernos que, en algunos casos, duraban horas— y el particular envite de De Gaulle con los políticos llevó a establecer —en la nueva Constitución de la Quinta República— un presidente de la República con grandes prerrogativas, y convertir al Parlamento en una cámara con muy escasos poderes reales. En ese marco, y solventada la independencia argelina, De Gaulle presta mucha más atención a la política exterior que a la interior. Pero con un Parlamento, sin debates ni capacidad real de control, que ha perdido su hegemonía, e incluso su notoriedad, como foro creador de opinión pública, callado por el Gobierno y por el auge de los medios de comunicación, convertidos en escenario privilegiado de los debates políticos, cuando internet y las redes sociales eran aún proyectos sin presencia.
Con un Parlamento enmudecido, De Gaulle activa el giro de la política exterior francesa buscando un lugar propio, autónomo, en plena época —recuérdese— de la Guerra Fría, sin supeditación a Estados Unidos. La reconciliación alemana, la construcción europea —desde el Atlántico a los Urales, deseaba—, el bloqueo del acceso de Gran Bretaña al entonces mercado común, la desvinculación de Francia de la estructura militar de la OTAN y el desarrollo del armamento nuclear, un sutil antiamericanismo, la complacencia con los movimiento independentistas en el Canadá francófono y con la política exterior de la Rumanía de Ceaucescu, algo más autónoma que la del resto de los países satélites de la entonces Unión Soviética, etc., se convierten en manifestaciones de su actuación gubernamental.
Mientras tanto, en pleno apogeo de la gran política exterior, un periódico tan riguroso, bien informado y sensible a los movimientos sociales como el diario parisino Le Monde —en la cúspide entonces de su hegemonía—, semanas antes de Mayo de 1968, publicaba un reportaje con un titular fuera de lo común: «Francia se aburre», alertaba. La fiesta de Mayo del 68 bien pronto iba a quebrar tan mortecino panorama. Una fiesta sobrevenida por sorpresa, acreditando la imprevisibilidad de la evolución social, la dificultad siempre de diagnosticar el futuro. Unos acontecimientos que con modalidades diferentes se producían en Estados Unidos, Checoslovaquia o Japón, entre otros países.
Junto con esta dimensión política, es necesario mencionar un segundo y relevante contexto: la irrupción de la juventud. Mayo del 68 se percibe casi siempre desde la perspectiva de sus efectos, de sus consecuencias, de los cambios que aceleró e incluso universalizó. Pero se presta mucha menos atención al contexto en el que surgió o los cambios de los que nació, o de qué fenómenos fue resultado. Mayo del 68 surgió en un mundo que por primera vez la juventud —como consecuencia del baby boom posterior a la Segunda Guerra Mundial— era mayoritaria y sobre todo se estaba produciendo la juvenilización de la sociedad. Con ello quiero decir la instalación hegemónica de los valores específicos de la juventud arrumbando los del mundo adulto. Las modas, los estilos de vida deportivos, la informalidad en las relaciones sociales e interpersonales, la espontaneidad juvenil eran elementos que derribaban las costumbres hasta entonces prevalecientes, propias del mundo de los mayores.
En la naciente sociedad de consumo de masas, los jóvenes son por primera vez consumidores con dinero de bolsillo —suministrado por supuesto por sus padres—, y uno de sus primeros consumos masivos fue con la música y los festivales como escenarios de la nueva hermandad juvenil. La nueva música desempeñó un papel esencial en la conformación de la nueva hermandad juvenil que simultáneamente homogeneizaba sus estilos de vida. No hay que olvidar que The Beatles fue, a la vez, exponente y aglutinador de la nueva juventud como grupo específico que trascendía naciones y costumbres. La música deja de ser nacional y pasa a ser internacional en los países europeos y desarrollados; si se quiere, es la decadencia de la música italiana y francesa y el imparable auge de la anglosajona. Es cuando se produce la masiva difusión de los tocadiscos en la década de 1960 favoreciendo el individualismo musical y la pérdida del dirigismo de radios en muchos casos controladas o influenciadas por intereses de las compañías discográficas.
Y ese protagonismo de la juventud, que comparte ídolos, modas —es cuando Mary Quant diseña la minifalda—, mitos y estilos de vida sin diferencia entre fronteras, cuenta además en todos los lugares una misma experiencia vital: por primera vez en la historia todos los jóvenes viven largos años de escolarización, separados de adultos —y sin contacto con ellos, por consiguiente, desvinculados culturalmente— en los centros escolares y universitarios, que son a su vez ámbitos de consolidación de la nueva cultura juvenil. Y no hay que olvidar que esa fuerza emergente de la juventud contrastaba con una clase política envejecida en gran número de países: De Gaulle (1890) en Francia, Johnson (1908) en USA, Adenauer (1876) en Alemania, Wilson (1916) en Gran Bretaña, Mariano Rumor (1915) en Italia, etc. Curiosamente, justo lo inverso de lo que sucede hoy: una sociedad profundamente envejecida, con una clase política muy joven…
Y, en este contexto político y generacional, surge Mayo del 68. Y, antes que cualquier otra cosa, ese mes evidencia la vulnerabilidad o fragilidad de las sociedades complejas. Destruyó buena parte de las convenciones que regían la interpretación de la estabilidad de las sociedades democráticas. El bienestar, el desarrollo económico, el pleno empleo, el consumismo, el aburguesamiento y la integración de la clase obrera, la embriaguez del hedonismo del bienestar recién alcanzado, etc., no impiden las explosiones de rechazo, el malestar, la aparición de una contestación global de la sociedad desbordando a los partidos, a los sindicatos, al poder. Todo lo efímera que se quiera, pero contestación global, sin más armas que la provocación. Pero una provocación con una singular peculiaridad: con eco y aceptación muy extendida durante buena parte de los acontecimientos de Mayo del 68.
En otras palabras: la integración social en las sociedades avanzadas, por sólida que aparezca, puede coexistir sobre su soterrado rechazo. A lo mejor, incluso, se exigen mutuamente: para que exista integración se necesita su periódico rechazo. La bomba, pues, puede estar bajo la almohada. Y por eso mismo, por la singularidad de sus estrategias, con escasa violencia interpersonal, los acontecimientos fueron una buena prueba de que la desestabilización de los sistemas políticos democráticos no requiere agresiones exteriores, invasiones foráneas o golpes de Estado con uso de fuerza o violencia real; sin ellas también pueden desestabilizarse de manera dramática las democracias más consolidadas.
Tan singular situación proviene, además, no de la periferia del sistema, sino de su núcleo central, como siempre se había pensado que sucedería. Sus protagonistas son los privilegiados, las generaciones de la abundancia; resulta llamativo ver hoy las fotos con multitud de estudiantes en asambleas y manifestaciones con corbata. Es en todo caso la quiebra de la arraigada convicción —y no solo de raíz marxista— de que el motor de los movimientos revolucionarios —o movimientos de protesta, si no se quiere tanta ampulosidad— se encuentra en los excluidos, en los marginados, en los menos beneficiados, en los rechazados por el sistema. Pues bien, en Mayo del 68, los sectores más privilegiados, los estudiantes, serán quienes activen el proceso, y los trabajadores quienes rechazaron explícitamente cualquier alianza.
Se trata de una situación singular y novedosa en la que, como juzgó Duverger, los movimientos estudiantiles no pueden, ellos solos, alterar sustancialmente el orden existente. Pero pueden inquietarlo e incluso generar un sentimiento de inseguridad en la sociedad que incluso podría llevar a apoyar soluciones autoritarias. La amplitud de la victoria electoral de De Gaulle en junio del 68 sustenta desde luego este derrotero, y no se trata del único ejemplo citable.
La singularidad de la contestación surgida en la sociedad de la abundancia marcó igualmente su dirección y objetivos. Tenía como pretensión la calidad de vida. De ahí la profunda crítica a un modelo de sociedad que ha pasado de la abundancia de la pobreza, a la pobreza de la abundancia. La insatisfacción con el modelo de desarrollo —competitivo, productivista, insolidario, destructor de la naturaleza— se encuentra tanto en la base del movimiento como en la conciencia ecológica que desde entonces se ha desarrollado en los países occidentales. Visto desde otra dimensión, era el rechazo del anonimato, la impersonalidad, la falta de solidaridad del medio urbano, la nostalgia de la perdida sociedad rural. Tuvo no poco de psicoanálisis colectivo. El éxtasis de la palabra abrumadoramente utilizada día y noche fue el instrumento para acallar provisionalmente las soledades.
Mayo del 68 significó también un profundo cambio en la dinámica política. Por un lado, surge en ese contexto de pérdida de protagonismo del Parlamento como foro de debates políticos, mucho antes que la era de internet y las redes sociales. Y se manifiesta con un abierto rechazo —un vacío despreciativo— a la política tradicional. Esta actitud no fue obstáculo para la politización global —difusa, si se quiere— de la sociedad, perceptible desde entonces en la vida política de las sociedades democráticas. Politización que se manifiesta en dos niveles diferentes a los tradicionales. Por un lado, la política lo invade todo, alcanza nuevos sectores cercanos al ciudadano; la educación, el deporte, la salud, el diseño urbano, el medio ambiente, el ocio, etc. Y por otro, la politización se desplaza hacia arriba, a los mismos fundamentos de la estructura cultural de los países occidentales: al cuestionamiento de sus valores básicos. En este sentido, Malraux definió con acierto al movimiento de Mayo de 68 no como una revuelta, sino como el inicio de una gran crisis de la civilización occidental; un juicio que comparto plenamente.
La transformación de la vida política de las sociedades avanzadas desde entonces es inimaginable sin el aldabonazo que supuso Mayo del 68. La erosión de la vida política en sus espacios tradicionales, la politización de numerosos sectores de la vida pública nunca examinados desde esta óptica y el desplazamiento de la crítica política a los fundamentos de la organización social han condicionado y transformado los debates políticos desde entonces.
Mayo del 68 marcó también el crepúsculo —o el abierto rechazo— de los proyectos revolucionarios tradicionales. Y precisamente por sus insuficientes efectos reales. Es el momento de abierto cuestionamiento de la Revolución rusa, a los cincuenta añ...