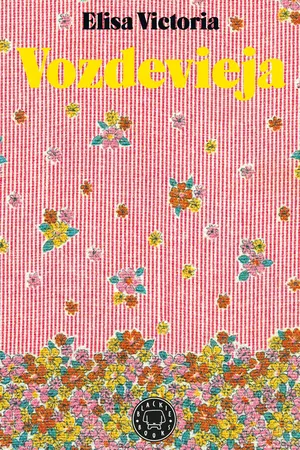![]()
Segunda parte
![]()
6
Bautizada y merendada, me dejan en casa de la abuela con la maleta hecha y un libro para las vacaciones que comienzan mañana. Nunca he leído tantas páginas. No tiene mala pinta y en general me hace ilusión sentirme más cerca de los grandes volúmenes para adultos que tanto ansío almacenar en la mesita de noche, pero esto me recuerda que voy a pasar quince días sin acceso al romance clandestino con los cómics. Quince días de niñez pura. Mi madre y Domingo no vienen con nosotras la primera semana, por lo menos eso facilitará las cosas. Voy a estar compartiendo un pequeño chalet con mi abuela y tres amigos suyos: Abelina, Felisa y Paco, el marido de Felisa. Abelina es menuda, risueña, elegante. Lleva el pelo blanco siempre recogido en un moño. Felisa es alta y un poco impertinente, pero el año pasado me regaló una Chabel tenista sin venir a cuento. Paco es el típico señor tierno y dócil sobre el que estoy deseando echar una siesta.
La noche antes del viaje no pegamos ojo. Cada vez que intentamos dormir a alguna de las dos le da la risa. La euforia de haber cumplido ya con el bautizo se mezcla con que mañana mismo llega la recompensa, una especie de luna de miel con Jesucristo. Esa euforia se mantiene hasta que nos metemos en el tren y nos desplomamos sobre los asientos. El traqueteo nos relaja por fin. Tenemos un montón de sopas de letras para el camino. Conozco a los cuatro viejos hace mucho y me siento cómoda con ellos, no se me ocurre una pandilla de verano mejor. La gente mayor es amable, nos apreciamos mutuamente. Solemos hacernos felices y miramos a jóvenes y adultos como burlándonos de lo importantes que se creen. Nuestro sector no está del todo implicado en el mundo, nos refugiamos en un margen acolchado. Los jóvenes empiezan a sufrir las consecuencias de las pasiones mundanas a partir de los once años. Durante la veintena la vida se les empieza a complicar y a llenar de problemas que hay que resolver a contrarreloj. La verdad es que solo tengo ganas de crecer por la curiosidad de verme el cuerpo hecho y usarlo. ¿Seré capaz de bailar alguna vez? Bailar con amigas en una discoteca. Eso sí me hace ilusión. Y follar. De todas las expresiones que conozco para referirse a la sexualidad humana, follar me parece la menos vergonzosa, la más honesta. Aunque mis muñecas la pronuncian a diario, los niños solemos decir sencillamente hacerlo y no hay lugar a dudas, sabemos bien a lo que nos referimos. Hacerlo. Cuando yo lo haga, cuando tú lo hagas, qué ganas tengo de ser mayor para saber cómo es hacerlo, para poder hacerlo con quien me dé la gana, la hermana de Fulanita ya lo hace con el novio, ¿te imaginas haciéndolo con Goku? Lo veo muy lejano, pero en algún momento tendrá que ocurrir. No me da miedo el sexo en sí, me da miedo el proceso previo. El cosquilleo propio de la excitación, de lo que llaman estar cachonda, me resulta completamente familiar desde que tengo conciencia. Estoy muy salida pero soy una cobarde. En mi cabeza el equilibrio funciona perfectamente. La realidad es distinta.
—Niña, traigo en el bolso galletas de chocolate y cacahuetes, ¿quieres algo?
Despliego la mesita del asiento delantero, saco dos muñecas de la mochila que tengo entre las piernas y las pongo encima. Son la rubia de pelo ondulado y largo y la morena de pelo liso hasta la mitad de la espalda. Cuando vamos de viaje me gusta ponerles sus vestidos originales, así que la rubia va de safari y la morena lleva un conjunto rosa de falda y blusa. Las pongo a bailar suave porque me da vergüenza que me vean jugando fuerte. Esnifo la cabeza de la morena y las vuelvo a guardar con cuidado para no despeinarlas.
—Sí, saca las dos cosas.
—¿Pero qué quieres primero?
—Las galletas.
Nuestros tres compañeros de viaje se han quedado dormidos mientras masticamos. Hace tiempo que me como las galletas enteras y no se me hacen tan secas. Ahora creo que están muy buenas. Ojalá lo de aceptar los nuevos alimentos fuera más rápido. Conozco muchos niños quisquillosos con la comida. A lo mejor es verdad que con un poquito de hambre seríamos menos remilgados, pero hay que ser desgraciado para querer adiestrarnos así.
—Niña, yo antes siempre que iba de viaje llevaba una libretita donde apuntaba todos los pueblos por los que íbamos pasando.
Asiento con la cabeza. Ya me sé la historia.
—¿Sabes por qué no la llevo cuando vamos para Málaga?
—Porque te los sabes de memoria, ¿no?
—Sí, ¿quieres que te los vaya diciendo?
—Vale.
Es una lista lenta y soporífera pero de algún modo me entretiene. Entre un pueblo y otro hacemos sopas de letras. El sol entra por la ventanilla y me da más sueño todavía, pero es divertido rodear las palabras con tan poca destreza. Al final, cerca de Antequera, nos quedamos dormidas nosotras también.
Hemos llegado a Marbella a la hora perfecta para almorzar. El chalecito es blanco y tiene un patio con sombra. Hay dos habitaciones, yo estoy en una cama supletoria junto a las viudas. Me encantan las Residencias de Tiempo Libre. Tienen un comedor de autoservicio en el que puedes elegir el plato que tú quieras. Eso me hace sentir segura. Además es muy divertido ir por ahí añadiendo decoración a la bandeja. A los viejos y a mí nos complacen las mismas cosas. Me dedico a saborear el presente en una sala de ocio llena de jubilados mansos y satisfechos. Despliego sobre una mesa baja un arsenal de lápices de colores y miro a Abelina:
—¿Qué te pinto?
Cruza las piernas y piensa alzando la barbilla. Sus gafas doradas brillan.
—Una casa con un jardín muy bonito.
—Vale.
Me pongo al lío mientras ellos hablan repartidos en sillones enormes, a veces de temas extremadamente sedantes. Le doy a los verdes, saco punta varias veces en un cenicero. Incluyo palmeras, abetos, árboles frutales, una fuente en el centro, un camino, pájaros cantando, nubes. Tardo unos veinte minutos. «Para Abelina», escribo por detrás. Añado la fecha y firmo. Es el turno de Felisa, que me pide un jarrón con flores. No me suele divertir mucho dibujar jarrones pero no cuestan trabajo. Paco quiere un mar. Mi abuela ríe porque sabe que lo voy a dar todo en ese mar. Adoro escuchar sus voces, sus historias perfectas repetidas un trillón de veces, lo receptivos que se muestran ante mis muestras de cariño. Antes de que acabe el paisaje acuático, Paco se empieza a quedar dormido.
—Yo también tengo sueño —confiesa Abelina bostezando. Mi abuela da una calada al cigarro y me mira.
—Niña, recoge que ya vamos a estar acostados.
El recinto exterior está templado y cubierto de césped. Mi abuela lleva un vestido rojo y le hago una foto junto a un rosal por el camino. Ella me pone una flor naranja en el pelo y también me saca un retrato. Está cansada y contenta. En menos de cinco minutos nos hemos acostado los cuatro a echar la segunda siesta del día. La cama supletoria era muy fácil de abrir y la hemos colocado entre las camas gemelas, para que esté bien rodeada y no tenga miedo por las noches. Las sábanas están limpias, ásperas y frescas. Las persianas bajadas. Nadie habla en la casa hasta que Paco empieza a roncar y nos da la risa. Siempre es gracioso escuchar a alguien roncar por primera vez.
—¿Así ronco yo, Marina? —pregunta mi abuela.
—Sí, más o menos.
Su risa es tan blanda que se diría que la empalma directamente con el sueño. El ambiente es más íntimo ahora. Me pregunto si recordaré este momento de extremo alivio junto a los ancianos somnolientos. Hay momentos que se olvidan y otros que se recuerdan. Esa distinción me inquieta. Nunca sé lo que va a permanecer. Aunque no estoy muy conforme con la idea de haber nacido, albergo bastante aprecio hacia la conciencia de existir, el tiempo oscuro de la primera infancia resulta aterrador. Cuando parecía un muñeco regordete odiaba con todas mis fuerzas subir escalones de uno en uno y al mismo tiempo me daba vértigo aprender a hacerlo de dos en dos. Recuerdo la escalera dura y alta, el cansancio. La satisfacción de estar prosperando, sí, pero sabiendo que el camino es eterno y acaba de empezar. A medida que se me van dando bien más cosas, la dificultad va en aumento y cada vez se exige más perfección. ¿De verdad alguien espera que aguante este ritmo sin decir ni una palabrota? En mi familia todo el mundo habla como le da la gana menos yo. Me fastidio con eso, pero las muñecas son otro cantar. De todas formas no puedo abusar mucho pronunciando barbaridades en voz alta cuando estoy sola, he comprobado que si haces eso te acostumbras a elegir las palabras prohibidas y tienes más posibilidades de meter la pata en el momento más inoportuno.
Ya están roncando los cuatro. Me levanto y enfilo hacia el patio en camisón. Quiero tocar el suelo rojo y caliente con las plantas de los pies. En cuanto estoy fuera y soy golpeada por el sol de las cuatro y media de la tarde me entran las ganas de cagar. Hay un mojón duro y seco empujando como un tanque. Disfruto de una ráfaga de escalofríos y un ligero mareo. Aprieto hacia dentro aunque llevo sin cagar cuatro días. Me agacho y abrazo las rodillas con los brazos. Cierro los ojos, cuento hasta diez y salgo corriendo hacia el baño. No puedo contenerlo más. Espero que no me haga daño.
Me levanto con el culo sucio, acerco la cabeza al retrete y miro. Es un truño grande, cobrizo y agrietado. Traté de soltarlo despacio y conseguí salir ilesa. Me acuerdo de la primera vez que tuve diarrea, qué momento tan feliz. Gasto un montón de papel para limpiarme hasta que el resultado es convincente. Cuando empecé a limpiarme sola el culo usaba poco papel para ahorrar. Me han insistido bastante en que estaba equivocada, en que hay que dejarlo reluciente y ahora me lo tomo muy en serio. Tiro de la cadena. Vuelvo a la cama y repaso los diálogos de la última historieta del Tótem que memoricé al detalle. Tengo escondido entre ojo y ojo un mueble con bastantes páginas almacenadas. Necesito cierta tranquilidad para consultar el archivo y ahora mismo me sobra. La protagonista de la historia empieza a hablar. No voy a tener que volver a bautizarme nunca más. Las sábanas rascan, los muelles del camastro crujen, mi intestino acaba de soltar la mochila al llegar del colegio. Han empezado las vacaciones.
Después de la siesta nos hemos acicalado. Estamos perfumados y elegantes para nuestra primera noche en Marbella. Cenamos en un velador con sillas blancas. Nunca me fallan los platos combinados. Filete de pollo, patatas y huevo frito. No presto atención a nada más hasta que la comida se acaba. Ahora me apetece un postre.
—Abuela, ¿me das para un helado?
—Claro, niña, cómpratelo y te lo comes allí con aquellos niños que están jugando al futbolín.
Sabía que los empujones hacia la sociedad estaban al caer. Refunfuño. Abelina me habla con una dulzura irreal, una miel que solo existe en las inmediaciones de su voz y su colonia, algo que no tiene nada que ver con el ambiente del futbolín al que me envían. Los niños no son buenos por el hecho de ser niños. De hecho la maldad infantil supone una auténtica brasa de la que estoy deseando escapar. Para nosotros no hay ley, es territorio comanche. Con verlos de lejos ya sé que no van a recibirme bien. Entro en el bar con el dinero en la mano y pido un Mikolápiz. No puedo volver sin haberlo intentado, solo me serviría para que me enviaran de nuevo y resultaría ...