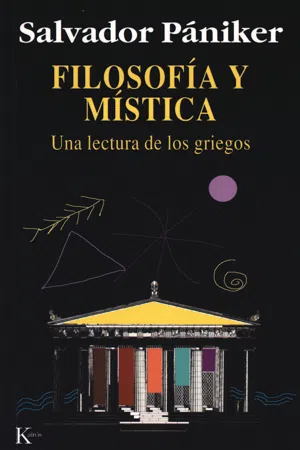![]()
1. PREÁMBULO
Este libro arranca de un antiguo y desmesurado proyecto: la construcción de una Genealogía de la lucidez en varios tomos. El primer tomo tenía que ocuparse, precisamente, de Grecia. La idea de un pensar genealógico viene de Nietzsche, con el precedente historicista de Dilthey, y ha sido glosada por Jean Beaufret. No se trata tanto de hacer historia como de remontarse al origen –y descubrir que todo conocimiento es, de algún modo, reconocimiento. Lo vislumbró Platón, lo ha recordado Heidegger: la filosofía como constante movimiento de regreso al fundamento (Grund), aunque finalmente el fundamento se esfume. (El Grund aboca en el Abgrund, en la misma medida en que la filosofía es una actividad, como diría C.U. Moulines, ilimitadamente recursiva: la filosofía es, por naturaleza, filosofía de la filosofía, o sea, metafilosofía, y luego meta-metafilosofía, etcétera.) Genealogía de la lucidez, o sea, hallazgo y recuperación de algo que jamás habíamos perdido. (En mi terminología: lo místico.) He aquí, en todo caso, el primer tomo de esta hipotética genealogía. (Según se mire, el último tomo lo he publicado ya bajo el título de Aproximación al origen. También tengo allí escrito que todo escritor consume su vida escribiendo un solo libro; un solo libro autoterapéutico.)
Este ensayo, por consiguiente, es un pretexto. El ejercicio filosófico consiste, ante todo, en dialogar con los colegas, vivos o muertos –preferiblemente, muertos: con los vivos siempre hay dimes y diretes, murmuraciones y tiquismiquis. Una excepción a esa costumbre la constituyen Wittgenstein y Descartes: ambos pusieron especial cuidado en disimular sus fuentes. Descartes, por estrategia, y quizá también por humor; Wittgenstein, simplemente, porque «le era indiferente saber si lo que él pensaba lo había pensado otro antes que él». Pero, en general, no puede uno llamarse filósofo si no se ha enfrentado con la tradición –ni que fuere para deconstruirla–, y si no lo ha hecho desde una cierta idea directriz. Hegel, Nietzsche y Heidegger son tres ejemplos eminentes. (Eminentes e indigeribles.) Hegel recoge todo el peso del pasado y proclama que la historia es el despliegue de la misma divinidad que primero se autoenajena en forma de naturaleza material y luego se autorreconquista en forma de Espíritu Absoluto. Nietzsche, por el contrario, piensa que la tradición postsocrática es la historia de un gran malentendido. Heidegger estima que hay que “destruir” la tradición para recuperar la olvidada cuestión del ser. Salvando las distancias, también uno tiene su propio hilo conductor. Transcribo lo que tengo escrito en mi libro Ensayos retroprogresivos:
El Tao de Occidente es esa extraña creatividad que nos devuelve al origen por la vía crítica. Entendiendo por vía crítica la retroacción desde un problema hasta sus condiciones de posibilidad. Cabría escribir una historia de la filosofía occidental desde el punto de vista de cómo, en cada época, el discurso cultural trata de aproximarse críticamente al origen perdido. De alguna manera, en Occidente, filosofía, arte y ciencia regeneran simbólicamente la no-dualidad originaria. Occidente se alimenta de una tensión crítica, retroprogresiva, que a la vez que va sofisticando los lenguajes va poniendo en crisis los supuestos de partida. Es un proceso destructor de realismo ingenuo que aboca, simultáneamente, a la progresiva racionalidad del discurso y al origen místico.
Existe un esquema general. Toda educación, toda socialización de la conciencia, arranca de una fragmentación de la realidad en parcelas separadas, de suerte que sea así posible un posterior (y peculiar) discurso unificador. Toda formalización permite un tratamiento lógico (y mitológico) de las hipotéticas parcelas separadas de la realidad. Toda sintaxis, al disponer las piezas sueltas en un orden (taxis), recupera (substituye) la totalidad perdida bajo forma de significado.
Sucede también que la parcelación/segregación, el espejismo de las dualidades, genera una angustia muy peculiar que nunca queda suficientemente neutralizada por los discursos racionalizadores. De ahí el permanente empuje de retroacción, de desocialización de la conciencia, de recuperación del origen (no-dualidad) perdido. En cualquier caso el dinamismo que subyace es el mismo. Este dinamismo se articula en dos momentos: 1) parcelación de la realidad, 2) simulacro de recuperación de una realidad indivisible. Para decirlo con la terminología empleada en mi libro Aproximación al origen: 1) fisura, 2) cultura.
El Tao de Occidente es inmanente al arte, a la filosofía, a la ciencia. Es un Tao todavía inconsciente pero sin el cual resulta inexplicable el proceso crítico de la cultura occidental. La argucia crítica consiste en demarcar la realidad en parcelas escindidas para recuperar luego la realidad perdida por la vía del lenguaje que unifica lo separado. Así, por debajo de toda la aventura de la filosofía, de la ciencia y del arte late un aliento digamos místico: devolver las cosas a su no-dualidad originaria. Complejidad creciente y aproximación al origen son dos caras de un mismo proceso.
La mística (aunque tal vez hubiera que inventar otro vocablo) no es, por tanto, ninguna cosa irracional. Al contrario. La mística, el Tao, o como quiera decirse, es el impulso mismo de la razón crítica. También su fundamento. Lo presintió Platón: sólo alguien que, en el fondo, sabe puede asombrarse por no saber. Dicho de otro modo: la mística es la lucidez, la conciencia sin símbolo interpuesto. Los anónimos redactores de las Upanishads lo proclamaron hace milenios: el discurso humano es una delicada farsa sobre un trasfondo de lucidez absoluta. Permanentemente, lo que no puede decirse fundamenta lo que se dice.
En el principio jamás fue el verbo.
El advenimiento de la finitud, la construcción de la cultu ra humana, y el sentimiento de lo “problemático”, son así di versas faces de un mismo fenómeno. El budismo descubrió con miles de años de anticipación sobre Wittgenstein, que n existe ningún “problema” de la realidad. Pero la cultura hu mana se constituye, precisamente, a través del circuito problema-solución al problema. La filosofía, en particular, es un mayéutica sin fin, un ejercicio crítico que pone en cuestión la realidad en bloque. Al mismo tiempo, todo planteamient problemático arranca ya de una matriz teórica latente.
«¿Cuál es el problema?» He aquí la pregunta que cada época se hace a sí misma como manifestación de su propia en fermedad cultural, es decir, de su cultura misma. Pues no ha tal problema en sí mismo; lo que hay es una definición pro blemática de cada cultura. Porque lo que llamamos problem –figura secularizada del tabú– es la condición misma de l cultura, es decir, de las demarcaciones que fundamentan l comunicación simbólica. La cultura, en tanto que sistema d comunicación, supone dicotomías, escisiones, demarcacio nes, dualidades que son la condición de posibilidad del dis curso simbólico. Este discurso simbólico es la terapia que au togenera la misma cultura desde su propia enfermedad.
«¿Cuál es el problema?» El problema es, ante todo, la noción misma de problema: lo problemático en sí mismo, la dualidad en que consiste la cultura misma, dualidad que hace posible lo simbólico. El problema se proyecta en una vieja pesadilla metafísica: ¿por qué la realidad es como es y no, más bien, de otra manera? Y, en el límite: ¿por qué hay algo en vez de nada? El problema es el nacimiento de la irrealidad, la escisión entre pensamiento y facticidad, entre necesidad y contingencia, la fisura. El problema es tan antiguo como la conciencia del hombre.
Hay miles de dualidades, y, al final, tenemos que reconsiderar el conjunto global de la cultura. Del malestar de la cultura pasamos a la cultura como malestar. El paciente que va al psicoanalista suele creer que este o aquel síntoma constituye su problema; pero lo que el paciente no comprende es que su problema no es la depresión, el insomnio, el matrimonio o el trabajo: estas quejas diversas son sólo la forma consciente con que la cultura le permite expresar un conflicto mucho más hondo y más remoto. El conflicto general, el problema general, es lo problem ático en sí mismo.
La historia de la filosofía es la historia del problema. El problema y la “solución al problema” es ese ardid crítico que implica los dos movimientos aludidos de: a) parcelación de la realidad, b) formulación de alguna síntesis que regenere la no-dualidad perdida. Esta síntesis es el espacio de lo simbólico. Recordemos que, en griego, symbolon fue el nombre dado a aquel objeto que, partido en dos, sirviese a dos personas separadas para poder reconocerse con el tiempo. Las dos mitades encajarían. Hay una previa separación que lo simbólico reúne. (Symbolon es contraseña, y symballo es juntar.) El ejercicio simbólico es el dinamismo cultural, el eros sublimado, que reúne lo escindido. El mito platónico define a Eros como el deseo que tiene todo ser humano de encontrar su otra mitad, de recuperar la unidad perdida del andrógino. En este amplio contexto, la cultura, el ejercicio simbólico, el eros sublimado, todo incide.
La construcción simbólica, la síntesis latente, bajo forma de teoría, Weltanschauung, ideología, religión, mito, etcétera, es la manera como, en cada época, se tiene en pie el animal humano. Ahora bien, más allá de los meandros de la historia, el proceso de la lucidez hace que se vayan tambaleando las sucesivas maneras de tenerse en pie. (Pero conservando lo esencial: el hecho de tenerse en pie.) El progresivo desarrollo del empirismo crítico (hoy pensamos, por ejemplo, que la inteligencia humana no alcanza a la realidad en sí, sino que funciona, ante todo, como una forma de adaptación a lo real), este empirismo crítico, digo, invalida las coartadas ideológicas totalitarias y exige progresivas dosis de mística inmanente para tenerse en pie. Los agnósticos gozan de tanta o mejor salud que los creyentes. La realidad es demasiado absoluta para tener sentido.
Una pregunta subyace en las páginas que siguen: ¿cómo se tenían en pie los primeros filósofos?, ¿de qué peculiar manera planteaban “el problema"? Y, en general: ¿cómo se tiene en pie, en cada época, el animal humano? La respuesta, a tenor de lo dicho, es siempre una cuestión de mística camuflada. Dicho de otro modo, una cuestión metafísica. Quiere decirse que “tenerse en pie” es una actitud metafísica, es decir, una toma de posición frente al ser y la nada (Camus: el único problema filosófico relevante es el del suicidio), y que, por inauténtica que sea la vida o la actitud de un hombre, hay siempre una metafísica que le subyace, se sea o no consciente de ello. Desde una perspectiva antropológica, y hablando esquemáticamente, existen tres maneras de tenerse en pie: la mística, la neurótica y la trivial.
La manera mística (sigo hablando esquemáticamente) tiene dos vertientes: espiritual e intramundana. En ambos casos, se trata de trascender, se trata de salir de la cárcel del ego, y volcarse en algo que a uno le importe más que sí mismo. Salir de la cárcel del ego equivale a sobrepasar “el problema” y rastrear la no-dualidad última de todas las cosas. No-dualidad que es también infinita diversidad.
Las dos faces de la mística también pueden considerarse desde el punto de vista de los tipos psicológicos, en el sentido de Jung: introversión frente a extraversión. San Agustín, prototipo de animal introvertido, proclama que «en el interior del hombre habita la verdad». Leonardo da Vinci sería un prototipo del místico extravertido plenamente absorbido, a cada momento, en lo que hace.
Ya desde su primera juventud, las absorciones de Leonardo incluían la matemática, la astronomía, la física, la geología, la botánica, la mecánica, la óptica, la acústica, la zoología, la fisiología, la anatomía. Cuando abandonó Florencia, a los treinta años, para ir a Milán, Leonardo era un pintor célebre; no obstante, Lorenzo de Médicis lo recomendó al duque de Milán como un músico que cantaba y tocaba el laúd “divinamente”. El caso es que Leonardo, entre pincelada y pincelada, corría a inventar la máquina voladora, a diseñar el asiento de retrete con bisagras, a imaginar una ciudad modelo, a concebir una ametralladora. La variedad de sus logros sólo era superada por el número de sus proyectos abandonados. Limitación y gloria del hombre extravertido, volcado hacia todo lo demás, olvidado de sí mismo: ésa es, indiscutiblemente, una clase de mística.
Conviene, pues, deshacer el equívoco que relaciona la mística exclusivamente con la meditación ensimismada de algunos sabios orientales. Más aún: la misma distinción entre maya y realidad es también una dualidad a superar. Como ya advirtiera Nietzsche, no hay una “verdadera” realidad por debajo de los fenómenos. Todo es un indivisible inagotable proceso que carece de fundamento, y por esto el misticismo es la contrapartida del nihilismo. Se trasciende en la acción, en la contemplación, en la ciencia, en el arte. Procede, en consecuencia, ampliar el alcance del vocablo “mística”. Y también, ya digo, despojarle de todas sus connotaciones mágico-irracionales. En Aproximación al origen he tratado de mostrar la articulación entre lo místico y lo crítico. Ello es que lo místico (la realidad sin modelos interpuestos), visto desde el lenguaje, es un límite. Ahora bien, la exploración a través del límite es la esencia de lo crítico. Y la apertura a lo místico se produce cuando la razón postula su autoinsuficiencia –su incompletitud. Pero no hay que ver a la mística desde el lenguaje, sino al lenguaje desde la mística. La mística es la previa lucidez que hace reconocible al límite. Lo que ocurre es que filosofar es fingir que no se es místico. Podemos entonces decir que la mística es la culminación de la razón crítica, el último espasmo de la limitación humana, la contrapartida existencial del nihilismo. No olvidemos que incluso la mística más genuina, la que nació en la India en el período védico tardío, fue una reacción contra la religión cultual y la hipertrofia del sacerdocio sacrificial. Todo místico sabe que cualquier cosa que se diga sobre la realidad es, por definición, insuficiente; que la realidad “se muestra” antes o después del lenguaje. En este sentido, la mística –en contra de lo que piensa Popper, y muy de acuerdo con lo que enseñó Bergson– es la verdadera aliada de la “sociedad abierta”. Un místico es exactamente lo contrario de un fanático. No absolutiza ningún lenguaje.
Pero ya digo que tal vez convendría inventar un vocablo menos viciado y enojoso que el vocablo “mística”, algo que nos remitiese sin adherencias ideológicas/teológicas a esa experiencia pura, a esa experiencia no dual, a esa experiencia transpersonal y sin angustia, a ese más allá del lenguaje donde todo se hace repentinamente real. Esta experiencia, propiamente, es transexperiencia: no hay ningún “sujeto” experimentador separado del “objeto” experimentado. Aquí se trata de lo real realizándose a sí mismo. Más aún: esta transexperiencia es el único caso de genuina experiencia. Desde el punto de vista de la ciencia, la realidad no es reflejada ni por la teoría ni por la experiencia (nadie sabe lo que es la experiencia puesto que hay siempre interpuesta alguna teoría). La realidad es únicamente simbolizada. (Tomemos el ejemplo perceptivo por antonomasia, el fenómeno de la visión: la elaboración por la corteza cerebral de los impulsos eléctricos que le transmite el nervio óptico no es ninguna copia de lo real; es sólo una interpretación adaptativa/selectiva.)
Lo que ocurre es que, por muy viciada y equívoca que sea la palabra mística, resulta difícil encontrar otra mejor. Karl Jaspers acuñó un vocablo: das Umgreifende, lo circunvalante, lo envolvente, lo omnicomprensivo, en suma, lo que sobrepasa la separación sujeto-objeto. Cabe recurrir al verbo trascender, sólo que éste es un vocablo también viciado en su origen etimológico, al colocar al hombre como centro y referencia de lo que le trasciende. ¿Qué palabra nos permite ir más allá de sí misma? El hecho es que, enajenados como estamos en el sonambulismo de lo simbólico, ninguna palabra, por paradójica que sea, es suficiente para despertarnos. Pero decimos esto. Decimos con palabras que no es posible despertar mediante palabras. Es como soñar que deseamos despertar. Y ésta es la paradoja esencial del lenguaje, su relación a una realidad por definición inaccesible al lenguaje.1 A partir de aquí cabe, no ya el “salto” (Sprung) de Kierkegaard, sino la gratuita iluminación, la citada experiencia pura, la recuperación de algo que jamás habíamos perdido. En todo caso, y a los efectos de este ensayo, lo primero que procede es saber esto. Saberlo paradójicamente. Y así, una vez sabido, podemos seguir usando el vocablo “mística” un poco como quien guiña el ojo.
También es conveniente no oponer lo místico a lo personal e individualista. La llamada muerte del Sujeto no fue el preámbulo de un nuevo colectivismo sino la puerta de entrada al descubrimiento de que la más profunda identidad personal es, paradójicamente, transpersonal. Pero lo transpersonal no anula lo individual; sólo le da su auténtica y abismática dimensión. Hace falta tener ego para ir más allá del ego. Ciertamente, el empuje a ir más allá del ego puede detenerse en penúltimas coartadas colectivistas: la patria, el partido, la religión, la especie, etcétera. Pero no se trata de esto. Se trata de que el ser humano diseñe su más irreducible individualidad desde su libertad más originaria. Lo que no vale es degradar la no-dualidad originaria a la categoría de totalidad.
En resumen; lo místico es la realidad previa a las fragmentaciones del lenguaje. Es el fundamento sin fundamento que todos presentimos. Ya decía Bradley que «la metafísica es el h...