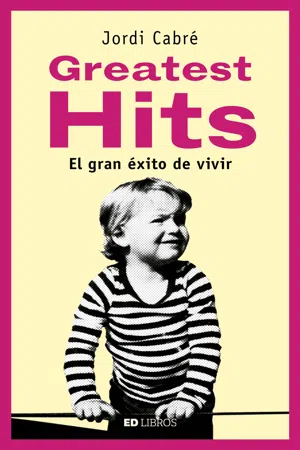![]()
1
INSTANTES PREVIOS A VER EL MUNDO
The Logical Song
Grupo: Supertramp
(letra y música: Rick Davies y Roger Hodgson)
Álbum: Breakfast in America, 1979
¿Por qué he soñado con un vals en una pista de hielo con mi abuela y con dos porteros de hockey a lado y lado? / ¿Qué tiene que ver esto con la música de la placenta, con nuestros nueve íntimos y particulares meses de anunciación? / «Oír» la música de las esferas.
Cuando era joven, parecía que la vida era tan maravillosa. Un milagro. Oh, era preciosa, mágica. He tenido la suerte de tener una infancia grandiosa y privilegiada, con grandes jardines y pájaros que cantaban alegremente, y mi recuerdo de esos años se centra en ese Edén de largas vacaciones de verano. Envuelto de niños, primos, amigos, y una familia a la que, por suerte, no le faltaba de nada. Soy el contrario de James Rodhes, por lo menos en lo que se refiere a experiencias traumáticas durante mi niñez: si me da por explicar alguno de mis «traumas», este admirado músico-escritor —en el caso improbable de que le importara un bledo— directamente me escupiría en la cara. Lo mismo haría Ludwig van Beethoven y tantos otros supervivientes del maltrato, la soledad o la pobreza. Sin embargo, el gran problema del paraíso es haber vivido en él. Haberlo tocado. Luego, haber sido lo suficientemente sensible como para querer ir más allá. Crear cosas. O expresarme. O entender, o compartir, celebrar, expandirme. Vivir mi pequeña parte de aprendiz de brujo, de aficionado a ser Dios. Y bueno, ya hay muchas escrituras sagradas sobre cómo acaba eso.
Pero ya que estamos regresivos, vayamos más atrás. Hay un tipo de hipersensibilidad que se desarrolla antes, hay un preludio, unos títulos de crédito, una música amniótica. De eso estoy seguro, casi como Salvador Dalí recuerda con todo detalle su vida intrauterina. Del mismo modo que los griegos —los pitagóricos— creían en una Armonía de las Esferas, es decir, que los cuerpos celestes se mueven no solo según proporciones geométricas, sino también siguiendo proporciones musicales, creo que hay una armonía anterior a nuestro nacimiento. Y esa música nos condiciona íntimamente, celularmente, sin escapatoria. Al final lo que decían los pitagóricos (luego interpretados por platónicos y aristotélicos), refiriéndose a la música del cosmos, es que todo tiene un sentido. No está mal como conclusión. Parece que pide un poco de fe, pero resulta que la teoría y el método que usaban eran científicos. Un poco también como Dalí, quien decía que su gran desgracia era saber científicamente que Dios existe, pero sin embargo no tener fe. Pues bien: resulta que desde antes de ese «Dios» llegado al mundo in person, unos quinientos años antes de Cristo, ya todo tiene un sentido. Demostrado, comprobado: es imposible que los planetas se muevan sin hacer ruido. ¿Verdad que eso tiene su lógica aplastante? De ahí incluso los intervalos en una escala musical vendrían definidos por la distancia entre los planetas, o su velocidad de rotación. Y de eso se derivaban incluso las octavas musicales, los tonos, semitonos, las quintas, etc. De esta forma, el sonido emitido por la Luna debía ser el más grave —por ser el que gira más despacio— y así sucesivamente, condicionando esto hasta la longitud de las cuerdas de los instrumentos. Todo ello conformaría una música, un «zumbido» imperceptible al oído humano, pero que condicionaría la vida en la Tierra y nuestra existencia. Y lo más importante: ¡además, era un sonido armónico! Lo que estamos diciendo con todo esto es que los antiguos griegos (igual que los que siguieron sus teorías hasta el siglo xviii) quisieron demostrar, cuantificar y describir el «Alma del Mudo». Su propia fe en un orden. Su propia Logical Song.
Pero vaya, ¿qué tiene que ver esto con la música de la placenta, con nuestros nueve íntimos y particulares meses de anunciación? Bueno, pues resulta que había una explicación para el hecho de que los humanos no seamos capaces de «oír» la música de las esferas. La razón es simple: esa música sí la oímos, pero lo que sucede es que lo hacemos justo desde el momento de nacer, y eso hace que desde ese momento no sepamos distinguirla del silencio. Y si no se distingue del silencio, se deja de percibir. No está mal pensado, ¿verdad? También tiene su lógica. Y eso me lleva directamente a concluir que el único ruido que percibimos antes de nacer, antes de ese «zumbido» cósmico y en medio del verdadero silencio prenatal, es la voz de mamá (nuestro amor platónico, nuestro amor pitagórico y aristotélico) y las canciones o sonidos que le penetraban los tímpanos. En mi caso, no tengo duda de que mis nueves meses fueron acompañados de Julio Iglesias, Gustav Mahler, West Side Story, Johannes Brahms, Marisol, coca-cola con patatas fritas y muchísimos rayos de sol.
Hay una coincidencia entre mi madre (minusválida que se empeñó en poder caminar) y James Rodhes, y es que ambos encontraron una «utilidad» a la música. Nos lo dejó escrito a mí y a mis hermanos en su carta de adiós, que la música la había salvado y que funcionaba mucho más que cualquier visita al psicólogo. No puedo dudarlo, en ninguno de ambos casos, pero admito que me resisto a encontrar una utilidad en la música. No he necesitado buscarla, ni aún menos encontrarla, aunque doy por descontado que existe. Si lo dijo ella, es que es verdad —y lo acreditan varios estudios, solo hay que ver el efecto que tiene la música en los enfermos de Alzheimer—. Yo he preferido renunciar a exprimir el arte como algo «útil» o «práctico» o «salvador», sino limitarme a vivirlo y como máximo a pretender hacerlo. Por eso cuando escucho una pieza musical no intento que me calme, o me excite, o me haga pensar, como si fuera otra función del mando del coche. «Prueba esto y verás qué subidón». No, simplemente dejo que las cosas sucedan. Esa música tenía que existir, ¿verdad? Todo el cosmos tiene una armonía y esa canción no podría existir si no estuviera hecha de esa manera exacta, con copyright, con huellas dactilares y con ADN, y por lo tanto qué más da el efecto concreto que pueda tener en mí. Que lo tiene, sí, pero eso ya vendrá solo. Y además es secundario, lo que me pase a mí es secundario si está sonando una gran sinfonía o una memorable pieza pop. La música para mí no son ansiolíticos para vivir, sino que forma parte del argumento mismo de la vida. Es mi banda sonora, a veces elegida y a veces no, porque la mayor parte de las veces quiero pensar que es esa canción la que me elige a mí. Que me sorprenda la función «discover» del Spotify y sus algoritmos que aparentemente no tienen orden ni concierto, o el imprevisible hilo musical del ascensor o de la peluquería, o las novedades de la emisora equis que flotan en una frecuencia modulada. Y eso nos lleva al mundo amniótico, sin duda, y al mundo del subconsciente que tanto fascinó a Sigmund Freud y a los surrealistas, porque lo más interesante del arte es cuando despierta en nosotros una tecla tan inesperada como irracional. Como un absurdo golpe en el «hueso de la música», que siempre coge por sorpresa. ¿Por qué he soñado con un vals en una pista de hielo con mi abuela y con dos porteros de hockey a lado y lado? Pues no lo sé, pero es fantástico que haya sucedido. No sé si es útil ni me importa, no sé si tiene mensaje o si predice el futuro, o si tiene interpretación edípica o erótica, o si «limpia» o centrifuga mis pensamientos, seguro que todo eso tan útil existe y doy gracias por ello y adelante con las investigaciones químicas y neuronales. Pero me gusta más pensar que hay cosas que se nos escapan, que suceden y ya está, y que, como la música de las esferas, solo podemos rendirnos ante su existencia previa. Claro que podemos encontrarle una lógica, incluso una utilidad: pero me gusta más entenderlo a través de su total inutilidad. De hecho, creo que así lo comprendo más. O, por lo menos, lo vivo más. Al final, vivir es la mejor forma de comprender. Al final, de eso va esta canción concreta. Al final, estar vivo es algo absurdo y lógico a la vez.
Luego viene, claro, la inevitable parte racional. Vamos allá. Después de las inquietantes castañuelas con piano eléctrico, y de la voz aniñada de Roger Hodgson, puedes —solo si quieres, porque he decidido que en música eso es del todo innecesario— analizar la letra de The Logical Song. Y ves que habla de ti, y de todos nosotros, y del grado de cinismo que nos imponemos para hacernos adultos y para sobrevivir. De la gran estafa que es vivir una infancia llena de promesas, de creativa y paradisíaca belleza, para luego vivir una vida encorbatada y excesivamente racional: el jodido «sentido práctico», saber que también las canciones tienen —o pueden tener— una «utilidad» y que detrás del piano de Hodgson hay todo un backstage de escenógrafos, electricistas, managers, productores y compañías discográficas que aguantan el invento. Y que hacen dinero, mucho dinero. Esa es la gran contradicción, mi decepción, el tener que encontrar en todas partes —casi sin escapatoria— el «sentido práctico» escondido como un apuntador plasta, siempre con ganas de fastidiar. «Recuerda que eres mortal», dice la voz de la conciencia. «Alguien tiene que pagar todo esto». Vete a freír espárragos, respondo. Yo estaba escuchando tan alegremente la canción, con mis finísimos auriculares, una canción que no se toca, invisible, mística, eterna, que está en el aire como el amor, que pasa directamente de la ancestral música de las esferas a mis oídos mediante la magia de médium de Hodgson, y entonces resulta que sin piano no hay música. Tan simple como eso. Hace falta una tecla, un marfil, una madera, una cuerda, una ingeniería, una realidad, una materia. Materializar los sueños, como los discos de vinilo, que son al fin y al cabo música que se pincha. Música que se toca, que gira como una galaxia, que tiene estrías. Algo equivalente a lo que hago ahora: materializar un libro. Doy por sentado que hay un teclado, una U y una A y una N, y que Steve Jobs mordió la manzana para salvarnos a todos y para que pudiera escribir lo que me diera la gana, y que en el backstage de mi ordenador (que un día compré, con dinero de verdad, y por el cual pasa electricidad real y física) hay un sentido práctico y técnico sin el cual no podría ponerme a tocar mi piano mudo. Al final, Dios no imaginó el cielo y la Tierra sino que los hizo. Al final, un escritor también materializa. Esa es la clave, el artista al final también tiene su sentido práctico, como lo tuvo Beethoven tras su enésimo paseo por los bosques mientras escuchaba —escuchaba, siendo sordo como una tapia— los sonidos del bosque: y ese sentido práctico consiste en dejar de pensar en la idea, dejar de absorber belleza pasivamente, dejar de gastar el aire de todos para inspirarse, y ponerse a trabajar.
«Si no lo digo, exploto». No es exactamente eso, aunque esa es una parte básica de la pulsión creativa y de cualquier Big Bang que se preste. Pero que explotes o no explotes da absolutamente igual. Lo que pasa es que si no lo dices, si no lo haces, querido imbécil, si no bailas la canción que está sonando para ti y solo en tu interior, ni siquiera tú mismo te vas a dar cuenta de haber existido. Eso es exactamente lo que pasa.
Por eso me gusta que Supertramp haya tenido tanto éxito mundial, y que Guille Milkyway abandonara el Myolastan y el trabajo de ejecutivo en una gran multinacional para ponerse a hacer música. No se trataba de tomar ansiolíticos ni de tomarse la música como una pastilla sanadora o como una inyección que toque la vena o una aguja que toque el nervio, sino de hacer música. Vivirla. Hacerla posible. Hacer de ella lo único que se podía hacer, hacer de ella un LP, un single pinchable y punzante, un gran hit. La única música posible de Supertramp o de La Casa Azul es la música que hacen Supertramp o La Casa Azul, y eso es absolutamente precioso, y creo que Beethoven no pensaba si estaba enamorado o triste cuando compuso su Patética. No era esa la razón principal, ni de lejos. Simplemente, la hizo. La expulsó de su vientre. Ludwig van Beethoven beethovenea como el septiembre septiembrea, como Wolfgang Amadeus Mozart mozartea o como John Lennon lennonea. La lógica que se pueda encontrar a eso ya corresponde a los teóricos, los fans o los intérpretes. Pero interpretar y escuchar nunca ha sido lo mismo que crear. Interpretar, escuchar o escribir es gastar la idea, replicarla, entenderla, insistir en ella, redescubrirla, homenajearla, lo que sea. Pero crear, en cambio, no tiene mucha lógica. Tiene más que ver con los vientres maternos y con la música de las esferas, y con el porque sí. Sin embargo, y ahí es donde voy, es lo más práctico —y rentable— que un artista puede hacer. De ahí la victoria aplastante de mi querido Guille —y del «arte menor»— sobre el «despotismo intelectual», o de Michael Ende sobre los hombres de gris y sobre el avance de la «nada», o de Roger Hodgson sobre su propia pieza, sobre su propia The Logical Song.
Por supuesto, faltaría más, se puede interpretar esa canción de muchas formas. Muchos han visto en The Logical Song una crítica a los sistemas educativos clásicos, que todavía hoy hacen pasar a todo el mundo por el mismo patrón vital y profesional, como hicieron Pink Floyd en su Another Brick in the Wall justo ese mismo año, 1979. Y seguramente es cierto, y ese era entonces un tema muy de moda. Pero previo a eso fue la música, previa a la letra fue la voz entre quejica y lúdica de Hodgson, fue esa pulsión inevitable, ese optimismo vencedor antes de vencer, porque si escuchan atentamente la canción verán que no hay tragedia ni tristeza en ella sino victoria total y absoluta desde el principio. Las castañuelas, si se fijan bien, solo avisan de que la creatividad ha vencido sin bajar del autobús. Las castañuelas a mí me suenan a un crujir de dedos antes de una monumental paliza, antes de ponerse a humillar un rato a los profesores o al sistema o como quieran llamarlo. Hasta que se den cuenta: hay algo que es muy anterior al cinismo calculador y a la lógica aplastante, y pasa por la simple irracionalidad de vivir. Que es la gran lección siempre pendiente de aprender, y que solo se aprende de una forma mucho más intuitiva de lo que indican los modelos educativos o sociales. Y que vaya, que al final intentaremos hacer —si nos dejan— lo que nos dé la gana. Como pulsión humana básica. Como derecho humano, y también como deber. Es muss sein, escribió Beethoven al margen de la partitura de su Cuarteto de cuerda n.º 16: debe ser, y es imposible que no sea. Pero es que, además, precisamente eso puede ser lo más práctico y productivo que podamos ofrecer al mundo y a nosotros mismos. Eso, y no otra cosa. Ah: y además, solo lo podemos hacer nosotros. Ah: y solos.
Escuchar la música de esta forma, intentando empatizar con la intención solitaria y a menudo irracional del autor, lo cambia todo. No se trata de buscarle una lógica, ni mucho menos una utilidad, aunque ambas puedan existir. En mi caso, se trata precisamente de olvidar las lógicas y los pragmatismos para, por unos instantes, experimentar otro tipo de conocimiento. Más epidérmico, más directo a la vena, más imprevisible, más brujo e inexplicable. Bueno, qué les tengo que explicar yo: la vida misma es así, o por lo menos todos los instantes que en la vida valen la pena. Otra cosa no, pero la vida es de letras. Lo saben ustedes perfectamente.
Un querido editor me dijo… no, bueno: no lo dijo s...