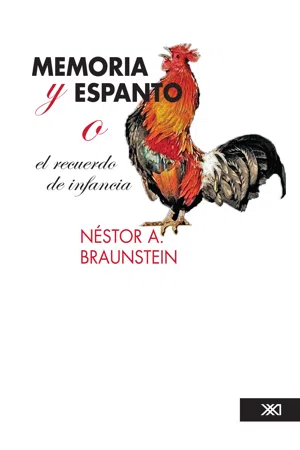
- 386 páginas
- Spanish
- ePUB (apto para móviles)
- Disponible en iOS y Android
eBook - ePub
Descripción del libro
Alguna vez Julio Cortázar, con la seguridad de quien promulga una ley, dijo: "La memoria empieza en el terror." Siguiendo esa pista, Braunstein encuentra la huella del "primer recuerdo" en Rayuela, en la teoría entera del psicoanálisis de Freud, en ciertos sonetos y en el conjunto de la obra de Borges en la "epistemología genética" de Piaget, en el proyecto de "vivir para contarla" de García Márquez, en el primer encuentro con el espejo de notables escritoras, en la lengua de Canetti, consagrada al martirio y finalmente absuelta, en la disimulación del horror de la historia que expresan los recuerdos de Perec, en el ordenado catálogo de las reminiscencias de Nabókov y Michel Leiris, en el sospechoso género de la autobiografía. Parece ser una constante: la memoria del espanto y el espanto de la memoria. ¿Es por el trauma oscuro pero fundamental de haber nacido, de haberse separado del cuerpo de la madre? En este libro se viaja como en un safari dedicado a la caza de los primeros recuerdos. También los del lector.
"Memoria y espanto o el recuerdo de infancia" es la primera parte de una trilogía dedicada a la memoria en donde se articulan los discursos de la filosofía, la historia, la literatura, el psicoanálisis y las neurociencias contemporáneas. Los otros dos volúmenes son: La memoria, la inventora y Memoria del uno y memoria del otro.
Preguntas frecuentes
Sí, puedes cancelar tu suscripción en cualquier momento desde la pestaña Suscripción en los ajustes de tu cuenta en el sitio web de Perlego. La suscripción seguirá activa hasta que finalice el periodo de facturación actual. Descubre cómo cancelar tu suscripción.
No, los libros no se pueden descargar como archivos externos, como los PDF, para usarlos fuera de Perlego. Sin embargo, puedes descargarlos en la aplicación de Perlego para leerlos sin conexión en el móvil o en una tableta. Obtén más información aquí.
Perlego ofrece dos planes: Essential y Complete
- El plan Essential es ideal para los estudiantes y los profesionales a los que les gusta explorar una amplia gama de temas. Accede a la biblioteca Essential, con más de 800 000 títulos de confianza y superventas sobre negocios, crecimiento personal y humanidades. Incluye un tiempo de lectura ilimitado y la voz estándar de «Lectura en voz alta».
- Complete: perfecto para los estudiantes avanzados y los investigadores que necesitan un acceso completo sin ningún tipo de restricciones. Accede a más de 1,4 millones de libros sobre cientos de temas, incluidos títulos académicos y especializados. El plan Complete también incluye funciones avanzadas como la lectura en voz alta prémium y el asistente de investigación.
Somos un servicio de suscripción de libros de texto en línea que te permite acceder a toda una biblioteca en línea por menos de lo que cuesta un libro al mes. Con más de un millón de libros sobre más de 1000 categorías, ¡tenemos todo lo que necesitas! Obtén más información aquí.
Busca el símbolo de lectura en voz alta en tu próximo libro para ver si puedes escucharlo. La herramienta de lectura en voz alta lee el texto en voz alta por ti, resaltando el texto a medida que se lee. Puedes pausarla, acelerarla y ralentizarla. Obtén más información aquí.
¡Sí! Puedes usar la aplicación de Perlego en dispositivos iOS o Android para leer cuando y donde quieras, incluso sin conexión. Es ideal para cuando vas de un lado a otro o quieres acceder al contenido sobre la marcha.
Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación.
Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación.
Sí, puedes acceder a Memoria y espanto de Néstor Braunstein en formato PDF o ePUB, así como a otros libros populares de Psychology y Literature General. Tenemos más de un millón de libros disponibles en nuestro catálogo para que explores.
Información
Categoría
PsychologyCategoría
Literature General1
INTROITO: LOS PAPELES ÍNFIMOS
En toda elaboración psicoanalítica de una biografía se consigue esclarecer la significatividad de los recuerdos de la primera infancia. Y aun, por regla general, resulta que justamente el recuerdo que el analizado antepone, el primero que él refiere, aquel con el cual introduce su biografía, demuestra ser el más importante, el que oculta dentro de sí la llave de los armarios secretos de su vida anímica.1
1. DEL LIBRO DE LA VIDA CUYAS PÁGINAS SON RECUERDOS
¿De dónde, desde cuándo, cómo, se pone en marcha la máquina de la memoria? ¿Cuál es la fidelidad, cuál la autenticidad, del primer recuerdo? ¿Es algo que en verdad sucedió o es un mito fundador al que apelamos rescatándolo, en función de nuestros intereses presentes, de un pasado incognoscible y oscuro? ¿Qué significación tiene, que sentido puede dársele, retroactivamente, al momento en que comienza la película de los recuerdos? ¿Cómo emerge ese primer islote que sobresale en el océano de la amnesia infantil? ¿Cómo puede haber un episodio que sea el primero si, para contarlo, uno debe decir: “recuerdo que…” y, para ello, es necesario presuponer un “yo”, un “sujeto” del cual lo evocado sería un “predicado”? ¿No es ya ese “yo” el resultado de un recuerdo previo y establecido, de un acuerdo entre uno mismo y la propia imagen, efecto ya de la memoria? ¿O es posible pensar que primero está el recuerdo —embrión del ser— y luego, como una cicatriz queloide de la memoria, surge el personaje capaz de evocarlo? En tal caso, cabría decir: “Me acuerdo, luego (ergo, después) existo.” “Yo” soy aquel a quien una vez le pasó “eso” y, si no fuera por “eso” no sería quien soy; sería otro. Soy tan sólo un bloque de recuerdos (y de olvidos) que presumo que “me” pertenecen. Soy la consecuencia de ciertas inciertas reminiscencias.
¿Tengo un archivo de memoria o soy un archivo de recuerdos y desmemorias? ¿No es en la memoria (o en la fantasía de “tenerla”) donde reside mi enigmática “identidad”?
Exploremos esta idea: la memoria es previa. Es fundadora del ser. Cada uno de nosotros llega a ser quien cree ser porque organiza los datos de su experiencia pasada con un molde singular y sin maestros que enseñen cómo recordar. Dicho en claro: uno no “es quien es” porque “le pasó eso” sino porque ha registrado y ha entendido lo que le pasó de una determinada manera, seleccionando, remendando y emparchando huellas de experiencias personales con relatos ajenos. La memoria no sería un archivo de documentos sino una construcción enriquecida por la imaginación. Reciba el lector un ejemplo que no es ficticio: “Debo haber tenido tres años cuando hubo un incendio en la vulcanizadora del vecino. Ése es mi primer recuerdo: la noche, el calor, el humo, las sirenas, la asfixia, el olor del hule quemado, mi padre envolviéndome en sábanas húmedas. Nos vimos forzados a vivir en casa de mis abuelos por dos semanas…”
Ciertas impresiones han quedado grabadas, más o menos vívidamente, con mayor o menor exactitud, en un “alma” infantil. La niña que, por cierto, ya existía, ya hablaba, ya se contaba como “uno” dentro de la familia, tiene una experiencia. ¿La primera que recuerda? Difícil es aseverarlo, establecer en los ficheros de la memoria una precisa cronología. En este caso, eso sí, traumática. Alrededor de los eventos de la caótica noche del incendio, la del remoto recuerdo, ella organiza hacia atrás, en retrospectiva, toda la información que tenía de sí misma y de la red de relaciones en la que estaba inmersa. De esa confusión extrae una representación de quién es ella para los demás que se engancha con la imagen de su rostro que le devuelve el espejo y con el reconocimiento de su nombre propio y de su lugar en las redes de parentesco. El yo incipiente aporta coherencia al conjunto de su saber, reúne estos dispersos fragmentos. La niña (el niño) tiene, de ahí en más, una línea de arranque para una narración que podrá hacer en primera persona; el traumatismo de la noche pautada por las sirenas de los bomberos inaugura una cierta historización, un relato del cual ella es la protagonista y no sólo la repetidora de lo que otros dicen de ella. La vida es una novela, título de una película de Alain Resnais, “la vida es una novela” es el lema subyacente a todos los Bildungsroman (novelas de formación) con las que nos inundó el romanticismo y la tradición que le siguió. “La vida es una novela”, la nuestra, la suya, la que contamos y que cuentan los pacientes, sesión tras sesión, en su psicoanálisis, la que se escribe en diarios, agendas y autobiografías. En el texto de esa novela hay siempre algún mito fundador, una prehistoria ancestral, un relato del génesis que el sujeto no puede recordar porque le viene de los labios de otros. Sobre el mito originario y sobre las huellas de experiencias innominadas se levanta la choza o el palacio de la memoria en el que alternan oscuras cavernas y salones a media luz. Debe haber, además, un acontecimiento primero, basal, que sirva de ancla para comenzar el relato de las peripecias de una existencia y de un exilio vitalicio, un exilio en el país de la memoria. El primer recuerdo. El recuerdo de infancia. Fantasmal, mítico.
Llamamos “peripecias” a los cambios repentinos, los acontecimientos imprevistos y, en apariencia, azarosos, los accidentes, las dramáticas mutaciones que se presentan en la vida de todos: las peripecias parecen obras del destino, la casualidad o la fatalidad. No tienen que ser, por fuerza, acontecimientos excepcionales. La vida es una novela, dijimos; es, también, una aventura imprevisible. Cada existencia incluye una cantidad variable de vaivenes, de vericuetos que desvían del camino, siempre sinuoso. Para empezar, la primera, la indeseada, la de haber nacido, desprendiéndose de un cuerpo femenino. Y, luego, todas las demás, que trazan una biografía llena de misteriosos puntos de silencio y de incomprensión a los que suplantamos con alguna clase de pegamento para que no se nos descosa, para quedar cosidos, para armar y encolar los fascículos ensamblados de ese “volumen” que entretejemos con jirones de la memoria. Somos los costureros y los encuadernadores de nuestras vidas. Con recuerdos nos vestimos… o nos disfrazamos.
Se impone aquí la imagen proustiana del libro.2 Cada ser humano es como un libro en donde están escritas, “grabadas”, las “impresiones” de lo vivido. Una pura tipografía. Un texto legible y traducible, generalmente abigarrado y confuso. Lo desciframos como podemos con los ojos miopes de nuestro intelecto. Flotamos entre sus jeroglíficos y buscamos las claves que se nos han perdido. Intuimos que ese libro no está sellado de una vez y para siempre; está abierto a infinitas recomposiciones, a lecturas diversas, a técnicas apenas deliberadas que urden el pasado a partir de las urgencias del presente (tal como sucede —bien lo sabemos— con la historia de las naciones, ese conjunto de mentiras que escriben los vencedores, la “memoria colectiva” cara a Halbwachs).3 El tiempo que fluye va dejando una estela de escrituras, charadas a resolver, piezas de un rompecabezas que admite infinidad de soluciones. Hace falta un “manual de instrucciones” para armar el puzzle.4 Pero ni al mismísimo Georges Perec se le ocurrió que el rompecabezas pudiese estar compuesto por partes blandas, maleables, dúctiles, como los relojes de Dalí. Sin embargo, así es nuestra memoria, ese gatuperio habitado por los prejuicios de nuestra personalidad, por los deseos de quienes nos rodearon en un comienzo, por las presiones de nuestro grupo social y por las ansiedades de nuestro tiempo histórico.
¿Quiénes somos, entonces? Arriesguemos: somos una memoria en movimiento, horadada por olvidos y represiones. Un modo de componer la charada de nuestros precarios recuerdos y de proponerla a la mirada de los otros que tendrán —si les interesa— una difícil misión, la de refrendarla o impugnarla. ¿Y las piezas? Recuerdos de fantasías, fantasías de recuerdo. Proust,5 quien más supo de esto, decía que cada uno debe cumplir con el deber de escribir el libro que lleva adentro. Y él armaba su libro con mezclas de sabores y olores, de tropezones y encuentros fugaces, de retazos de cosas vistas y oídas, en un aparente desorden temporal. Proust mostró que la memoria autobiográfica no se compadece con el esquema de una crónica de acontecimientos sucesivos. Está tramada como una narración discontinua donde los hilos que llevan de una peripecia a otra carecen de premeditación y concierto. Es una “memoria involuntaria” o, para decirlo con una palabra más precisa, inconsciente. Las conexiones del recuerdo son tan insólitas como las ligaduras entre las asociaciones del paciente puesto a hablar en el diván del psicoanalista. Impera entre ellas un oxímoron lógico y semántico, el de un libre encadenamiento.
Fue el primer descubrimiento de Freud: la memoria es discontinua.
El sujeto está dividido, es múltiple; entre sus partes como entre sus recuerdos hay fronteras inestables, siempre en litigio. Antes, un precursor ya había presentido la imposibilidad de la empresa autobiográfica. Goethe,6 en los albores del romanticismo, comprendía la dificultad en el momento de iniciar el relato de su vida.
El principal deber de toda biografía parece ser el de representar a los hombres en las circunstancias de su época […] Pero, a tal fin, se requiere algo inasequible, a saber: que el individuo se conozca a sí propio y a su siglo; a sí propio en cuanto se haya mantenido él mismo en todas las circunstancias, y al siglo como algo que consigo arrastra al que quiere y al que no quiere, y lo determina y lo forma… (cursivas mías).
Con Freud y con Proust y con Virginia Woolf y con los demás autores que iremos revisando hemos confirmado ese “inasequible”: a nadie le cabe el privilegio de mantenerse siendo el mismo a lo largo del tiempo, nadie podría exponer plenamente al yo y a sus circunstancias. La memoria está desgarrada por lo imposible de recordar, por lo que fue consciente y sabido en su momento pero no pudo ser asimilado por el sujeto y quedó separado de la urdimbre, del tejido (texto) de sus evocaciones. Eso que no empalma (que no “embona”)7 en el relato de la vida es el “trauma”; la memoria de peripecias que no concilian con lo que uno pudiera llamar “propio”. La memoria es egocéntrica y pretende ser autónoma. Cuando advertimos lo que realmente sucedió, diferente de lo que hubiéramos querido, lo sentimos como “ajeno” y, llegado el momento, diremos que lo habíamos olvidado. Hasta Freud, el olvido era una excusa válida, una manifestación de inocencia. Después de Freud uno tiene que justificarse y dar explicaciones por lo que no recuerda pues sospechamos que el olvido tiene razones y por eso puede ser culpable, que la amnesia es la huella de un conflicto y que la memoria es una sirvienta infiel: muchas veces sirve como coartada, como “encubrimiento” de lo que uno prefiere no saber. Con fingida sinceridad, dice que guarda lo que en verdad ha inventado.
Blanchot8 destaca la importancia del olvido como tronco del cual brotan las ramas de los recuerdos. Del mismo modo hubiera podido decir que la memoria es una columna hueca que se construye en torno de un vacío central hecho de olvido y rechazo:
Ante todo olvidar: acordarse de todo como por olvido. Hay un punto profundamente olvidado de donde irradia todo recuerdo. Todo se exalta en memoria a partir de algo que se olvida, detalle ínfimo, fisura minúscula donde completamente todo pasa.
Un prejuicio intuitivo nos convence de que el recuerdo puede “estar en la memoria” o “perderse en el olvido”. Nada más falso: el olvido es parte integrante, marco y núcleo del recuerdo, razón de la memoria. Es como la muerte: pertenece a la vida y es su esencia. El aforismo de Bichat (1771-1802): “La vida es el conjunto de tendencias que resisten a la muerte” es iluminador. Si alguna vez se habló de vidamuerte para poner en duda la oposición entre ambas y subrayar su necesaria continuidad, ahora podríamos hablar de memolvido y proponer la rigurosa analogía entre ambas palabras compuestas diciendo: “La memoria es el conjunto de tendencias que resisten al olvido.” Si hay pulsiones de vida que pretenden conservar al sujeto alrededor de un saber individual y colectivo que le permiten perseverar en el ser, hay también una constante fuerza disociativa que anima un movimiento hacia lo inanimado, hacia la borradura de todas las diferencias, hacia el olvido necesario que traen las noches del dormir y el morir. Hay poderosas pulsiones tras el recuerdo y también tras su “obliteración” (oublitération —inventaríamos un franco neologismo sin faltarle el debido respeto a la diosa Etimología, medio hermana de Mnemosyne, diosa de la memoria y madre de las musas).
Por lo demás, ¿cómo podría subsistir un recuerdo si no es por el olvido que él integra y por el olvido que hay en su derredor? Vladimir Nabókov se pierde en la inmensidad abierta por un mínimo recuerdo: “¡Qué pequeño es el cosmos (cabría en el marsupio de un canguro), qué mezquino e insignificante en comparación con la conciencia humana, con un solo recuerdo individual y su expresión en palabras.”9
Lo “inasequible” que Goethe confesaba depende de la imposibilidad de “contar de veras una historia” indicada por Derrida,10 de la luz negra de la que irradia todo recuerdo de Blanchot, de la imposibilidad de poner a hablar a la memoria, la de Nabókov y la de todos los demás, de la incapacidad del lenguaje para aprehender lo real que está en el centro de la más ínfima experiencia según lo denunciara Lord Chandos en su carta apócrifa a Roger Bacon.11 El relato está condenado al fracaso; por eso, por desafiante, es tentador. Quienes se preocupan por la ...
Índice
- TAMARA
- 1 INTROITO: LOS PAPELES NFIMOS
- 2 JULIO CORTZAR Y EL GALLO DEL ESPANTO
- 3 LA MEMORIA ES UN ARMARIO REBOSANTE DE FANTASMAS
- 4 EL FALSO ESPANTO DE JEAN PIAGET
- 5 BORGES IMPLORA LA CEGUERA
- 6 EL SUCIO MAMELUCO DEL GABO GARCA
- 7 VIRGINIA WOOLF: LA VERGENZA ANTE EL ESPEJO
- 9 VLADIMIR NABKOV CMO SERA EL MUNDO SIN M?
- 10 ELIAS CANETTI: LA NAVAJA EN LA LENGUA1
- 12 MICHEL LEIRIS: EL AFORTUNADO FRACASO DE LA AUTOBIOGRAFA (lizmente!)
- 13 AUTOBIOGRAFAS Y AUTORRETRATOS
- 14 PROSOPOPEYA. MODOS DE LA AUTOBIOGRAFA
- 15 HETEROTANATOFONÍA
- NOTAS