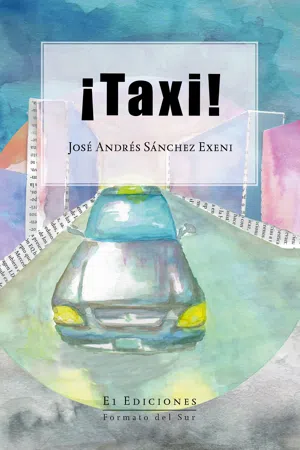Cuando fui un adolescente, un chico; es decir, cuando tuve plata; o, mejor dicho, cuando mis padres todavía tenían plata; o sea, antes de que se la quiten, antes de que lo pierdan todo… sus casas, sus terrenos, sus negocios… Antes de que nos lleguen la crisis y la pobreza, antes de que este gobierno nos haga mierda… En fin, eso no importa… Lo que quiero decir es que cuando yo era un adolescente, un chico –digamos que hasta mis dieciséis o diecisiete años-, y había todavía plata en los bolsillos, y salíamos a cenar con familiares y amigos, y pasábamos los fines de semana en la piscina del club o en la estancia… Antes de los reportajes y las persecuciones de la prensa, antes del destape de los negociados con el municipio, antes de los escándalos por las estafas y las coimas; por los loteos, las extorsiones y los ajustes de cuenta… Antes del pánico y del miedo; de los embargos, las confiscaciones y las ventas… Antes del juicio y la sentencia contra mi padrastro. Antes del exilio –más bien escape- de mi hermanastra y de mi madre… Antes del hambre, la tristeza y la posibilidad de la indigencia… Antes de todo eso…, yo me movilizaba en taxi. De un lado a otro, siempre en taxi. Jamás en micro, radiotaxi o trufi. No, sólo taxi. En esos años no existían Uber, ni aplicaciones similares. Había radiotaxis y los otros, mis preferidos, los de la calle. A los radiotaxis yo los detestaba. Con ellos el proceso era complejo, engorroso, molesto. Debías llamar por teléfono, hablar con la centralista, explicarle en detalle la dirección. Debías colgar y aguardar… De cinco a diez minutos, luego quince y luego más… El taxi no llegaba… Por lo tanto, te veías obligado a marcar otra vez y consultar: ¿cuánto tiempo más tardará? La centralista respondía: el auto está a dos cuadras, ya llega, espere nomás… ¡Una vil y patética mentira! ¡Por supuesto! ¡Lo sabías! Colgabas y retornabas a la espera… Aprovechabas el tiempo muerto para ir al baño y sacar de tu cuerpo lo que sea que necesitases expulsar en ese momento. Lavabas tu rostro y manos con agua. Te mirabas en el espejo sin saber muy bien por qué. Regresabas a la sala y te sentabas… Contemplabas… Sin resultado, sin radiotaxi, sin conductor… Y entonces lo hacías, ¡te decidías! Te ponías de pie y caminabas -o mejor dicho: marchabas- hacia el lugar donde estaba el teléfono. Tomabas el auricular y lo acercabas a tu oreja, lo presionabas contra ella. Marcabas el número; golpeabas, machacabas las teclas. Escuchabas los timbrazos, el ring-ring de la llamada -un ring-ring ansioso, rabioso, fastidioso-. Esperabas a que la centralista conteste y ni bien ella lo hacía, antes de que tuviese la oportunidad de hablar y articular su monótono y ensayado saludo: buenas tardes, radiotaxi, ¿en qué le puedo ayudar?, antes de eso, vos le interrumpías, le interpelabas: ¡Señorita, escúcheme! –y ahora sí, indignado e irritado, con la moral en alto y la razón de tu lado, con el tono molesto de un cliente insatisfecho- ¡Llevo más de veinte minutos de espera! ¡Dígame de una vez! ¿¡Dónde está mi taxi, cuándo llega!? Y luego… sólo silencio. Uno, dos, tres o más segundos de silencio. ¡Espere, ya le atiendo!, respondía ella en algún momento… Y vos te quedabas ahí de pie, con el auricular en la mano y con la sensación de que todo había sido en vano. Escuchabas los sonidos al otro lado de la línea: las transmisiones radiales, las indicaciones y direcciones, las réplicas de los taxistas, las voces de otras personas que indagaban, exigían, se quejaban. Entonces te dabas cuenta de que la centralista no se comunicaba con vos nada más, sino que hablaba con otros dos, tres, cuatro o cinco individuos a la vez, y que todos le preguntaban lo mismo o algo similar, y ella se limitaba a responder: ¡el taxi ya fue, lo esperó, tocó la bocina y usted nunca salió!… No, los radiotaxis no me agradaban… Te robaban el tiempo, les cedías el control. Yo prefería los otros, los de la calle, los Toyota Corolla transformados y traídos de Japón. Grises o blancos, sin vidrios eléctricos ni aire acondicionado. Invocados desde la acera con un simple movimiento de brazo. Las negociaciones eran directas y honestas: maestro, ¿por cuánto hasta Equipetrol? Por quince, joven, lo llevo. Tengo 10, ¿le da? Da, claro que da, súbase nomás… Sin llamadas telefónicas, explicaciones o direcciones. Sin modernas apps ni smartphones. Sin Google Maps o pagos con tarjeta de débito. Sin tener la más mínima idea de quién era el hombre que te transportaba y viceversa.
Sí, cuando fui un chico, un adolescente, me movilicé en taxi. Me gustaba hablar con los conductores, plantearles consultas y temas de conversación. ¿Cómo va el día, maestro? ¿Harto tráfico, no? Dice que a la noche hay tormenta, ¿escuchó? Preocupante la situación… La mayoría de ellos mordía el anzuelo. A los pocos minutos ya compartían conmigo sus ideas y opiniones, sus conflictos económicos y familiares, alguna que otra experiencia memorable, sus angustias y miedos personales. Claro, tantas horas dentro un auto; encerrados y siempre en tránsito de un lugar a otro; sin descansar y con el sol inclemente de esta ciudad por delante y por detrás… Es muy violenta esa soledad. Yo me limitaba a interrogar y escuchar. Guardaba silencio y les dejaba hablar…
No soy un tipo extrovertido, amiguero o charlador. Soy bastante antisocial en realidad. No me gustan ni la joda ni el alcohol. Bueno, ahora que tengo 32 años no me interesan esas cosas, pero cuando fui joven y tuve plata, hasta mis diecisiete o dieciséis… ¡Jo! ¡Otra fue la historia! He visto a mucha gente destruir su vida por el trago y también por otros hábitos más densos, peligrosos, perversos. Por eso, después de perderlo todo, me volví casi un huraño. Intenté desaparecer y creo que lo logré con éxito. Ahora soy un hombre de casa. Me gusta estar ahí, en mi cuartito, y dedicarme a lo mío; sin meterme en la vida ajena; sin molestar a nadie, ni llamar la atención.
Tuve esposa y tengo una hija,...