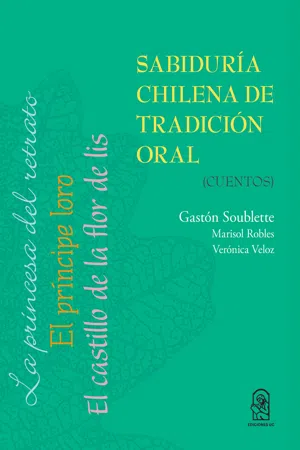![]()
EL PÁJARO MALVERDE
Allá por los tiempos en que las culebras andaban paradas y los animales hablaban, había, muy distante de este país, una comarca extensa y fértil, gobernada por un rey prudente y sabio. La buena fortuna siempre había acompañado a este monarca, que vivía feliz, rodeado del cariño de su mujer y de tres hijos varones que le amaban y respetaban. Pero de pronto una grave enfermedad de la vista, que le dejó completamente ciego, vino a interrumpir su felicidad. Hízose ver de los médicos mas sabios del reino y del extranjero, y todos, uniformemente, declararon que la ceguera no tenía remedio.
Mas, he aquí que llega a las puertas del palacio una pobre anciana solicitando hablar con el rey, a quien le traía una noticia que sería muy de su agrado. Los guardias se oponían a dejarla pasar, pero al fin la porfía e insistencia de la vieja consiguieron ablandar al jefe de la guardia, que la condujo hasta el pie del trono de su soberano.
Una vez en presencia del rey, arrodillose la vieja e inclinando su cabeza hasta tocar el suelo con el rostro, habló de esta manera:
—Ruego a su Sacra y Real Majestad que perdone mi osadía, pero me ha parecido que habría faltado a mi deber si no hubiese venido a postrarme a las plantas de mi rey, a contarle lo que me ha pasado. Ayer, en la tarde, después de terminar mi acostumbrada gira por la ciudad, en demanda de limosnas, me recogí a mi pobre choza, y habiéndome sentado en un piso, me quedé transpuesta, y vi claramente que se me ponía por delante una hermosa señora que me decía: —“Ve a palacio y dile a tu soberano que no recobrará la vista hasta que le pasen por los ojos una pluma del pájaro Malverde”. Y desapareció. Esta es la causa, soberano señor, porque me he atrevido a llegar hasta vuestra presencia, y una vez cumplida la orden que en sueños recibí, ruego a su Sacra y Real Majestad, me permita retirarme.
Ordenó el rey que entregaran a la anciana una bolsa con plata, y dándole las gracias, la hizo acompañar hasta la puerta por el mismo oficial que la había introducido.
Inmediatamente el mayor de los hijos del rey, el príncipe Alberto, se prosternó ante su padre y le dijo:
—Yo, como el primero de vuestros hijos, tengo la obligación de salir a buscar el pájaro Malverde para que recuperéis la vista, y os pido vuestra bendición para emprender el viaje.
—Yo alabo tu buena intención y tu amor filial, pero precisamente, por ser tú el mayor de tus hermanos, menos que ninguno debes dejarme. Piensa que soy viejo, que de un momento a otro puedo morir y que, en un caso como ese, es preciso que tú estés aquí para que inmediatamente tomes posesión del trono.
—Vuestra Majestad me perdonará que insista en abandonar el país por un poco de tiempo, yo espero que Dios ha de conservar la vida de vuestra Majestad, por muchos años todavía, y, por tanto, que a mi vuelta he de encontrarlo, por lo menos, en el mismo estado de salud en que lo dejé.
El rey hizo lo que pudo por disuadir a su heredero, pero este porfío tanto, que el rey tuvo que rendirse; y dispuso que acompañaran a su hijo tres criados antiguos y fieles y le entregó tres cargas de plata para los gastos del viaje.
Terminados los preparativos, dio su bendición al príncipe que partió a la aventura, pues nadie conocía el sitio en que se ocultaba el pájaro Malverde.
El príncipe y los criados anduvieron muchos días, hasta que por fin salieron del reino y una noche llegaron a una linda y pintoresca aldea. Allí hicieron alto y entraron en una buena posada donde fueron esmeradamente atendidos por el posadero y sus tres hijas, hermosas y atrayentes jóvenes.
Todos se sentaron en una mesa, y los viajeros, después de reponer sus fuerzas con una abundante y bien servida cena, siguieron en agradable y alegre charla, alternada con buena música y escogidos trozos de canto, en lo cual eran maestras las hijas del posadero.
Al acostarse el príncipe se dijo: —Mañana temprano me despediré de mis huéspedes y seguiré mi camino, debo encontrar cuanto antes al pájaro Malverde, cuyas plumas han de curar la dolencia de mi padre. Con esta intención se levantó de madrugada, pero al salir de su cuarto, se encontró con los ojos de la mayor de las niñas y sus buenos deseos se desvanecieron.
Todas las noches, cuando iba a recogerse, el príncipe decía: —Mañana si que me voy—, y todas las mañanas se sentía sin fuerzas para abandonar la posada, porque estaba perdidamente enamorado.
Poco a poco fue el príncipe olvidando a su padre. El amor que le tenía cambió de dueño, y por fin, antes de un año, se casó y despacho a los criados. Cuando estos llegaron a palacio, Guillermo, el segundo de los hijos del rey, dijo a su padre:
—¡Buen dar con mi hermano, que se haya quedado por allá! Yo iré a buscar el pájaro Malverde, si Vuestra Majestad me lo permite y me da su bendición.
—Hijo mío, respondió el rey, no te moverás de mi lado ¿Cómo he de dejarte salir cuando ya he perdido a mi hijo mayor?
—Señor, yo quiero que Vuestra Majestad recobre la vista y le ruego que no se oponga a mi partida. Yo le prometo no distraerme en mi camino y volver cuanto antes con el deseado remedio.
El rey insistía en que Guillermo no saliera de la corte; pero el príncipe era testarudo y, aunque con trabajo, venció la voluntad del soberano, quien le dio la bendición e hizo que su tesorero le entregara tres cargas de plata para los gastos que pudieran ofrecérsele.
Partió el príncipe montado en un hermoso caballo, acompañado de tres criados que conducían en otras tantas mulas las cargas de plata que el rey le había dado; y anduvieron muchos días, hasta que por fin pasaron a otro reino y llegaron a la misma aldea y descendieron a la puerta de la misma posada en la que había alojado su hermano y en la que vivía aún con su mujer.
Cuando Guillermo atravesaba la puerta de la posada, lo divisó Alberto y corrió a abrazarlo. Los dos tuvieron mucho gusto de verse y conversaron largamente. Guillermo contó a su hermano que su padre estaba muy enojado con él y le pidió que volviese a palacio con su mujer, que estaba seguro que sería perdonado, como también, que si no iba, lo desheredaría; que él seguiría en busca del pájaro Malverde y así nada se habría perdido. Alberto replicó que no se atrevía a presentarse ante su padre y que continuaría viviendo en el pueblo en compañía de la familia de su mujer.
Alberto no insistió y convidó a su hermano para la casa, en donde le presentó a su esposa, a su suegro y a sus cuñadas. Guillermo quedó sorprendido de la hermosura de la mayor de estas, una rubia hermosísima, de ojos azules.
Pasaron todos una tarde muy agradable y cuando se retiró a acostarse, Guillermo encargó a Alberto que lo hiciese despertar muy temprano, porque quería seguir su viaje en busca del pájaro Malverde.
Al día siguiente, al alba, sintió unos golpecitos en la puerta del dormitorio, y una voz que él ya conocía y que penetró dulcemente en su corazón, le preguntó si ya era tiempo de que le trajese el desayuno. Un rato después se servía, en compañía de la amable rubia, una rica taza de café, y entre palabras y palabras se fueron pasando las horas, llegando la del almuerzo sin que se acordase del pájaro Malverde.
Para abreviar, todas las noches Guillermo se retiraba a su dormitorio con la intención de continuar su viaje al otro día; pero en la mañana, la vista de su enamorada le hacia olvidar sus propósitos, y por fin, le sucedió lo que a su hermano Alberto, que se casó y se quedo viviendo en la casa de la posada, y poco a poco se fue borrando de su memoria el recuerdo de su padre y el objeto con que había partido de su lado.
Y pasaron los meses, unos tras otros, hasta completar el año, y viendo que sus hermanos no volvían, el príncipe Oscar, el menor de los tres, dijo a su padre:
—Si vuestra Majestad me diera permiso para salir, yo no sería tan ingrato como mis hermanos, volvería con el pájaro Malverde y Vuestra Majestad se vería libre de la enfermedad que lo aqueja.
El rey no quería dejarlo partir; pero Oscar, que no ignoraba que “quien porfía mucho alcanza, si antes no se cansa”, majadereó al rey hasta que obtuvo el consentimiento. El rey le dio seis cargas de plata e hizo que lo acompañaran veinte grandes de la corte y mucha servidumbre.
Después de haber andado unas cuantas leguas, el príncipe dijo a los caballeros que iban con él:
—Aunque voy muy complacido de vosotros, yo no necesito de tanta compañía, ni veo para qué se han de sacrificar ustedes viajando por tierras desconocidas y por desiertos. Vuélvanse al lado de su familia y cuiden de mi padre.
Los nobles caballeros que amaban al príncipe por sus buenas cualidades no querían obedecerle, pero sus órdenes fueron terminantes y se vieron obligados a deshacer su camino.
Siguió avanzando el príncipe con sus criados hasta que llegó a la posada en que vivían sus hermanos. Estos le vieron inmediatamente y corrieron alborozados a abrazarlo. Dioles noticias de sus padres y les rogó que volviesen al lado de ellos, asegurándoles que serían perdonados.
Entraron a la casa y le presentaron a sus mujeres y a su cuñada, que era también una jovencita bellísima. Pasaron al comedor y después de comer y conversar un rato, el príncipe, pretextando cansancio, se retiró al dormitorio que le habían preparado. Al otro día se levantó muy de madrugada, despertó a sus criados, les ordenó que arreglasen los arreos y salieron sin despedirse de nadie.
Siguieron su camino sin rumbo fijo, confiando en Dios, y sin tomar más descanso que el indispensable para comer y dormir.
Viendo el príncipe que las cargas de plata que llevaba mas le servían de estorbo que para satisfacer gastos que no tenía, pues él y sus acompañantes se alimentaban de las frutas que encontraban en los campos, de la aves que cazaban y de los peces que les suministraban los ríos, y dormían bajo las carpas que llevaban consigo, resolvió repartir el dinero en limosnas, socorriendo a personas verdaderamente necesitadas; y tan bien lo hizo, que al poco tiempo no le quedaban sino dos cargas.
Entonces dijo a sus criados: —Tomen, para ustedes una de las cargas y vuélvanse al reino de mi padre, yo puedo continuar solo sin molestarlos. Así lo hicieron, y él siguió en su mula con la otra carga de plata, andando y andando, sin rumbo fijo, día y noche, repartiendo limosnas por donde pasaba.
Una ocasión se le hizo tarde en medio de un bosque en que no se veía ni camino ni senda, de modo que no sabía cómo salir de él ni dónde descansar. Subiose a un árbol y divisó a lo lejos unas luces, y creyendo que sería alguna choza, se dirigió allá para solicitar albergue. Cuando se acercaba, vio que las luces provenían de cuatro velas que alumbraban un cadáver completamente abandonado en medio de un camino.
—Pobre, dijo el príncipe, que no tienes a nadie que encomiende tu alma a Dios ni que te cuide—. Y quitándose respetuosamente el sombrero, murmuró unas oraciones y continuó su interrumpida marcha hasta llegar a una pequeña aldea a corta distancia. El príncipe detuvo a la primera persona que encontró en la calle y le preguntó por qué habían dejado solo a aquel muerto, abandonándolo tan despiadadamente, y le respondieron que la razón era porque había fallecido dejando una deuda cuantiosa, y, según las leyes del país, mientras alguien no la pagara, no podía ser sepultado. Aunque la hora era avanzada, el príncipe hizo buscar al acreedor, pagole hasta el último centavo y dispuso que el cadáver fuese trasladado a l...