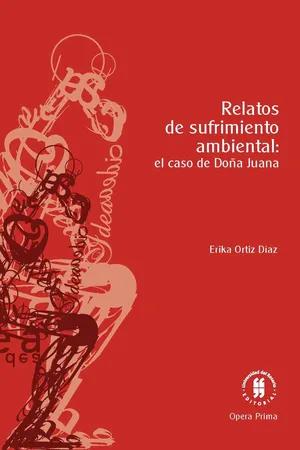![]()
Capítulo 1
Basura
El análisis sobre Doña Juana desde un campo estructural implica explorar los elementos que con el tiempo empezaron a constituir la basura1 y su dinámica social en la ciudad de Bogotá para llevar a la creación de lo que se conoce actualmente como Doña Juana y, por consiguiente, la importancia de las definiciones que se dieron históricamente de la basura, así como algunos de los eventos de la ciudad que empezaron a estructurar su dinámica. Este ejercicio pasa por la dificultad de lograr un cuerpo histórico con la sumatoria de distintos autores e informes. Investigadores como Scanlan reconocen la problemática en el campo de los desechos, pues en este no existen parámetros sobre el concepto o la teoría, lo que implica paradójicamente recoger el material desde las partes sobrantes (Scanlan, 2005, p. 14).
1.1. Historias de la basura en Bogotá
Las situaciones del pasado que configuraron la historia de la basura en la ciudad establecen una relación directa con temas como el aseo, la higiene y los servicios públicos; son estos los campos en donde se evidencian los antecedentes, las formas en que operaron los desechos durante siglos pasados y los contextos del surgimiento de Doña Juana. Personajes como los presos o los vagos, así como los procesos meteorológicos, los animales y la naturaleza, tendrán una destacada participación en la historia de los desechos de la ciudad.
Siguiendo los estudios, y según Alzate (2007), es posible reconocer la historicidad de la idea de basura y las nociones que de ella se desprenden a principios del siglo XVIII (1726) en la Nueva Granada: “En la lengua española, el significado del término basura es interesante: ‘el polvo, broza y la inmundicia que se recoge barriendo para arrojarla al campo o a la calle’”. Para Alzate, este significado enuncia como un comportamiento normal el hecho de tirar la basura a la calle, “el cual no aparece en la versión del Diccionario de 1780, sin que pueda derivarse que a partir de allí, tirarla a la calle fuera condenable. En 1780, basura significaría la inmundicia, broza y polvo que se recoge barriendo y el desecho o estiércol de las caballerizas. Se conciben como basura ciertos desechos orgánicos que no aparecían considerados en 1726” (Alzate, 2007, p. 86).
Desde Alzate, las distintas nociones que se desprenden de la basura en el periodo neogranadino eran comprendidas por las personas que habitaban la vida urbana de diferentes maneras. El ejemplo que nos da Alzate es el acontecimiento entre el oidor Juan Hernández del Alba y José Celestino Mutis al intentar establecer medidas de limpieza que impidieran el contagio y la propagación de la epidemia de viruela de 1802.
Los archivos de Alzate señalan cómo el presidio urbano encargado de la limpieza de la ciudad había empezado a arrancar de raíz la “alfombra de grama y demás hierbas menudas” que cubría el suelo de Santafé por orden del oidor Juan Hernández del Alba. Por tal proceder, y sorprendido, Mutis dirige una carta a Hernández de Alba, donde le aclara que tales acciones producían “fatales consecuencias en la policía de la capital y en la salud pública”. Mutis explicaba que ese manto vegetal no era basura ni podía considerarse una “porción inmunda” que ensuciaba la ciudad, y que arrancarla producía dos inconvenientes: primero, ocupaba de manera inútil a gran parte de la población (ya que la naturaleza volvería a producir solo en ocho días esta basura); y, en segundo lugar, se le impedía consagrarse a la efectiva limpieza, como barrer el suelo de sus recitos manteniéndolo limpio de verdadera basura, de excrementos y de escombros, lo que contribuía a la “sanidad y decoro de la ciudad” (Alzate, 2007, p. 85).
Dicho acontecimiento muestra los entendimientos que se tenía frente a la basura en el siglo XIX. Para este evento, Adriana Alzate destaca la ineficacia y la falta de claridad que existía en la época frente a los argumentos y reglas que establecían las medidas de salud pública y de aseo urbano, así como los procesos de aprendizaje que estaba viviendo toda la población en dichos temas. El archivo de Alzate cuenta cómo Mutis mostró que lo considerado por el oidor como basura era utilísimo y, para ello, explica el proceso de respiración vegetal y de fotosíntesis: “Si no había vegetales los vapores que inundaban las calles se mezclarían con los efluvios que emanaban de la tierra y originarían así las epidemias”. En la respuesta a Mutis, Hernández de Alba anotó: “He dispuesto se suspenda la operación de arrancar las hierbas menudas y grama, y que sólo se trate de limpiar las calles de las basuras, escombros y demás inmundicias” (Alzate, 2007, p. 86).
Personajes relevantes en el aseo y el ornato de la ciudad fueron los presidiarios. Siguiendo a Gutiérrez (2007), estos eran conducidos al lugar de trabajo con cadenas y grillos, con unas indumentarias especiales de diversos colores llamativos a fin de asentar su identificación en caso de fuga. Un evento ocurrido entre el Cabildo y el virrey Amar y Borbón muestra la importancia de estos.
En 1807 el Virrey destinó a los presidiarios de Santafé a la construcción del nuevo camellón que debía unir la ciudad con el puente del Común y con Zipaquirá […], por lo cual el Cabildo reclamó al Virrey a fines de 1808 la devolución del presidio, pues su falta había sido perjudicial para la ciudad porque sin ellos no se puede conseguir continua limpieza para el aseo, […] el archivo de Gutiérrez señala que no es justo que [la capital] esté privada por más tiempo de los medios de lograr el aseo tan recomendado y necesario para la salud pública. […] ya no es tolerable por más tiempo su falta, ni puede cumplirse con la limpieza prevenida de los puentes […] porque el Cabildo no tiene otro arbitrio ni fondos de que echar mano. (Gutiérrez, 2007, p. 57)
Alzate también señala que durante la Nueva Granada otra dimensión que hizo parte de la basura y se volvió condena en la época fue la realización de las necesidades orgánicas en lugares públicos.
Las gentes hacían sus necesidades fisiológicas en perforaciones circulares cavadas en la tierra para asegurar así que una parte de su contenido fuera absorbida por el suelo y la otra canalizada hacia una especie de letrina. Cuando no se poseía tal perforación, las necesidades se hacían al aire libre o en bacinillas cuyos contenidos eran arrojados a las acequias que corrían por las calles de las ciudades y en los riachuelos que las provenían de agua, con lo cual esta llegaba muchas veces a las casas ya contaminada. (Alzate, 2007, p. 87)
Según Alzate (2007), “el deseo de excluir la realización de las necesidades fisiológicas de la esfera pública fue un tema recurrente en varias ciudades del Virreinato y no data de esta época, pero ello se une con el deseo de orden y salubridad. […] Las denuncias de salubridad también eran constantes por diversas personas de la ciudad, ya que los desperdicios se acumulaban y se volvían centros de infección”. Siguiendo a Torres, la situación era insoportable: “La infección que recibimos diariamente terminará con nosotros, y con nuestras desventuradas familias a quienes vemos día por día, sucumbir atacados de distintas enfermedades” (Torres, 2015).
Los problemas de salubridad afectaban el interior de las viviendas, pues estas no contaban con canales para la salida de aguas y los desechos eran acumulados dentro de las casas o en las calles. “Auguste Le Moyne describía esta situación: Son pocas las casas [en Bogotá] que tienen alcantarillas o pozos negros, y naturalmente cuando las casas no tienen patios en la parte de atrás, las basuras de todas las clases se tiran por las noches en los arroyos de las calles” (Gutiérrez, 2007, p. 36). A finales del siglo XIX la mayoría de las viviendas en Bogotá no contaban con un sistema adecuado para la evacuación de los residuos que en ellas se generaban, aunque algunas presentaban en su interior canales que se comunicaban con las acequias en el exterior (Torres, 2015). Otro espacio que presentaba problemas de aseo eran las tiendas:
En 1852 anotó el gobernador de la provincia que “el pueblo”, la clase más pobre de la capital, vive mayoritariamente en “tiendas”, piezas bajas, húmedas, infectas y pantanosas, elementos destructores que sirven permanentemente de obstáculo a la conservación de la población, de modo que las personas que vivían en ellas no tenían otra alternativa que usar las calles, los caños y los ríos como letrinas y botaderos de basura. (Mejía, 2000, p. 79)
Según Melo (1998), en el siglo XIX distintos agentes colaboraron en el aseo de las calles bogotanas, entre los cuales se encontraban elementos meteorológicos y biológicos; algunos viajeros señalan que, además de los presos, había en Bogotá agentes de aseo tan acuciosos como la lluvia, los gallinazos y los cerdos. La primera barría las inmundicias y los segundos las devoraban. Gutiérrez también da cuenta de ello, pues existen situaciones de asombro como la del coronel John Hamilton, ministro plenipotenciario de Inglaterra, al observar la diligencia y la minuciosidad con que los chulos limpiaban de desechos la Plaza Mayor después del mercado; este es otro de los grandes problemas de salubridad por las condiciones de desaseo en que se realizaba el expendio de los víveres (Gutiérrez, 2007, p. 57).
Siguiendo al historiador Gutiérrez, en el siglo XIX el presidente Herrán determinó trasladar el presidio de Bogotá a Ibagué para trabajar en el camino que se abría por la montaña del Quindío, lo cual obligó a la capital a enfrentarse al servicio de aseo de forma distinta. El 26 de febrero de 1843 surge la primera licitación para recoger las basuras de las calles mediante el pago de 365 pesos anuales y s...