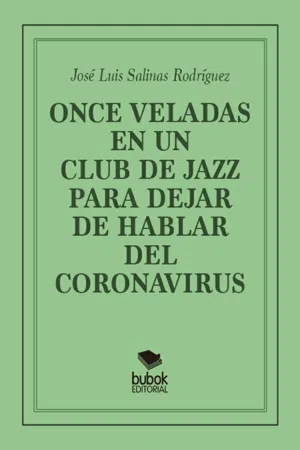
Once veladas en un club de jazz para dejar de hablar del coronavirus
- 120 páginas
- Spanish
- ePUB (apto para móviles)
- Disponible en iOS y Android
Once veladas en un club de jazz para dejar de hablar del coronavirus
Descripción del libro
A través de once relatos se visualiza la necesidad de evadirse de un presente que asedia nuestra normalidad. El tipo de refugio, o sea, los argumentos para escapar a la nueva cotidianidad que nos acongoja, son secundarios. En este texto, nos refugiamos en un local nocturno para protegernos con sus músicas y con su ambiente. El club es de jazz, pero podría pertenecer a otro ámbito. La ficción, en todo caso, no puede desterrar de nuestra mente determinados posicionamientos ante lo que se nos ha venido encima. Probablemente, los acontecimientos que sufrimos obligan a tener una opinión concreta. La propuesta que aquí se hace es compartir, con independencia de los relatos, algunas reflexiones sobre la pandemia que padecemos, que podrán encontrar consenso o desacuerdo. Pero lo importante de exponerlas es sugerir la necesidad de construir un relato propio que nos haga menos manejables frente a la oleada de propósitos y despropósitos que nos acosa. ------------POEMA DEL DESASOSIEGO ANTE LA PANDEMIAFuimos puro desconcierto, sombras trémulas / agitadas por el viento de los primeros días de pandemia. / Superado el estupor, nos hemos llevado la mano al rostro / para tapar la mueca de asombro, de horror / con que aquella tragedia incipiente nos hería. / Pronto, la contundencia de los golpes, / de las cifras medidas con números fatales, / anestesió nuestro dolor (¿mil, diez mil, cien mil víctimas?) / Sin saber muy bien hacia dónde dirigirnos, / hemos tratado de que la tormenta no nos salpicara. / En nuestro confinamiento nos han informado y nos han desinformado, / y hemos aprendido que aún quedaba demasiado que saber, / y que para muchos las respuestas no iban a llegar a tiempo. / No pocos habrán constatado, desde su forzosa reclusión, / el alto grado de estupidez que atesora la humanidad. / Habrán descubierto que mientras estábamos atentos / a las rencillas cotidianas, afincados en la seguridad de la rutina, / en las probetas de la naturaleza se agitaban / nuevas posibilidades de vida, y un asesino, / reducido a la simplicidad de un virus, / se infiltraba en nuestro humano convivir: / un intruso expandido a todo el planeta / por los huéspedes que infecta, dotado con la agresividad / adecuada para lograrlo sin una matanza global / que supondría su propia extinción. / Un diseño altamente eficaz / que antes se hubiera atribuido a los dioses, / y que ahora creemos saber que es meramente casual. / Se superará la crisis sanitaria y se ordenará / el caos económico, ¿pero y después? / A largo plazo, es probable que la lección recibida / termine por olvidarse en los libros de historia. / La humanidad se calca a sí misma en determinadas actitudes. / Así somos y de otro modo tal vez no seríamos humanos. / Por ahora, mientras se combate a un enemigo / naturalmente dotado para subsistir, / nos asomamos a los balcones para confirmar / que aquí seguimos, un día más, aguardando / el momento de dejar de contener la respiración. / Mientras tanto, la primavera ha venido, / como ha llegado un chubasco, y después / un sol que calienta más las mañanas, / y ha salido a la calle un pájaro / con un pico amarillo cosido a un plumaje negro / que vuela trinando en libertad, ajeno a nuestro encierro, / indiferente a nuestras incertidumbres. / Ahora que nos hemos ido acostumbrando / a lo que nunca terminaremos de acostumbrarnos, / proclamamos con esperanza que la vida sigue y seguirá.
Preguntas frecuentes
- El plan Essential es ideal para los estudiantes y los profesionales a los que les gusta explorar una amplia gama de temas. Accede a la biblioteca Essential, con más de 800 000 títulos de confianza y superventas sobre negocios, crecimiento personal y humanidades. Incluye un tiempo de lectura ilimitado y la voz estándar de «Lectura en voz alta».
- Complete: perfecto para los estudiantes avanzados y los investigadores que necesitan un acceso completo sin ningún tipo de restricciones. Accede a más de 1,4 millones de libros sobre cientos de temas, incluidos títulos académicos y especializados. El plan Complete también incluye funciones avanzadas como la lectura en voz alta prémium y el asistente de investigación.
Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación.
Información
Índice
- POEMA DEL DESASOSIEGO ANTE LA PANDEMIA
- LOS EFECTOS Y LAS CAUSAS
- SMILES
- SALLY
- SMITH
- STELLA
- SAM
- SALVATORE
- SOFÍA & SAÚL
- SAMUEL
- SVETA
- STAN
- STEVE
- ALGUNAS INCERTIDUMBRES Y OTRAS EVIDENCIAS PARA VOLVER HABLAR DEL CORONAVIRUS