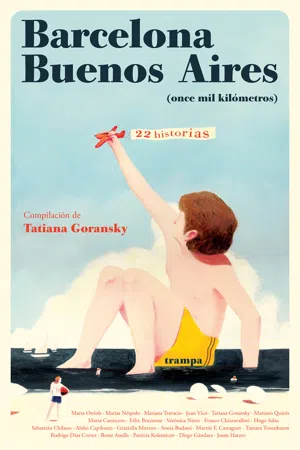LA CIUDAD INVISIBLE
Josan Hatero
Si hace un par de meses en un raro juego alguien hubiera colocado frente a mí fotos del sexo de todas las mujeres a las que he conocido íntimamente, primeros planos de sus piernas abiertas, hubiera sido incapaz de reconocerlas. En cambio, a oscuras, guiándome por el tacto de mis dedos, les habría puesto nombre sin miedo al error. Hay gente que presume de buena vista o de un oído afinado capaz de distinguir una única nota fallida en una sinfonía; otros, de un paladar que descubre matices en las más complejas recetas; los hay que identifican las esencias que forman un perfume con la facilidad con que respiran; yo poseo un extraordinario sentido del tacto. Algo que sospecho le debo a mi padre, una especie de herencia o quizá de aprendizaje.
Mi padre se quedó ciego a punto de cumplir los veintiún años, una noche de San Juan en Coruña, adonde había ido en autobús a celebrar las fiestas, un incidente en la playa con unos cohetes que estallaron antes de tiempo. A finales de ese verano emigró a Barcelona con su hermano gemelo, porque así lo habían planeado. Mi padre era ya entonces un hombre decidido que no entendía de quejas ni lamentos, para quien la vida era un constante caminar hacia delante.
Mi tío Antonio encontró trabajo en la carpintería de un paisano y mi padre empezó a vender cupones de lotería por los bares y las tiendas de Horta, el barrio donde encontraron habitación. A pesar de que nunca antes había pisado la ciudad, jamás se perdía ni se equivocaba de dirección. El golpear de su bastón en las aceras le anunciaba como un mensaje en lenguaje morse, parecía pronunciar su nombre: Gas-par, Gas-par. Un bastón que abandonaba los domingos, cuando acudían a bailar a locales ruidosos en los que ninguna chica se atrevía a negarle una canción, y en los que su habilidad para los bailes agarrados asombraba a todos los presentes. En una de esas tardes conoció a mi madre. Mi padre me contó que le gustó enseguida porque olía a vainilla fresca, no se reía nerviosa ante su presencia y siempre decía lo que pensaba, como si se sintiera obligada a ello. Se llamaba Laura, pero en casa la llamaban Lala. Había nacido en una pequeña aldea a la sombra de Sierra Nevada, pero vivía en Barcelona desde niña, le explicó. Y aun cuando su familia había regresado ese mismo año a Granada, ella había decidido quedarse, trabajaba de cocinera en una casa bien de la Bonanova y ganaba un buen sueldo. Nada más entrar en un salón atestado, mi padre podía localizarla por su aroma; aseguraba que incluso sabía si ella le estaba mirando o no. Años más tarde, al contarme su historia, se preguntaba en voz alta si se habría enamorado de ella en caso de que hubiera olido diferente.
Mi padre le declaró sus sentimientos y, a pesar de que llevaban un par de meses bailando juntos todos los domingos, sin cambiar de pareja en toda la tarde, Lala se sorprendió. «¿Pero cómo te vas a enamorar de mí si no puedes verme? Ni siquiera me has preguntado nunca el color de mis ojos o de mi pelo. Gaspar, ¿cómo te vas a enamorar de mí sin saber si soy guapa o fea? ¿Qué merito tiene eso?»
Así era ella, decía mi padre al tiempo que se encogía de hombros, como quien comparte un misterio, o tal vez disculpándose. Así era ella, repetía, nunca sabías por dónde te iba a salir.
Lala solo accedió a casarse varios meses después, cuando descubrió que estaba embarazada de mí. En la foto de la boda no se le nota aún la barriga, está delgada como un silbido; una imagen en blanco y negro en la que resulta imposible distinguir el color de sus ojos, fijos en alguna parte detrás del fotógrafo, como si fuera ella la que no pudiera ver, con una sombra quizá de vergüenza en su rostro tan serio, al contrario que mi padre, que sonríe con una expresión de puro júbilo, agarrado al brazo de su recién estrenada esposa en una mañana que se intuye nublada. Él tenía veintitrés años, ella diecinueve, aunque parecía mayor con el cabello recogido en un tenso moño.
—¿Cómo era de guapa? —le gustaba preguntar a mi padre cuando yo, ya adolescente, observaba la foto, la única que tenía de ella.
—Como una estrella de cine —contestaba yo.
Mis padres se fueron a vivir a un piso nuevo, también en Horta, un entresuelo pequeño que no daba a la calle y que a Lala no le gustaba porque entraba poca luz. «Claro, Gaspar, como tú no la echas de menos ni la necesitas», le soltaba a mi padre.
Al parecer nací en un mes de mayo especialmente caluroso. Mi padre nunca antes había sostenido a un bebé en brazos y me apretaba contra su pecho tan fuerte que las enfermeras temieron que me ahogara, pero él no quiso soltarme hasta asegurarse de que yo tenía en manos y pies el número correcto de dedos. «Eras como una bolsa llena de gatos pequeños —me contaba—. Así de inquieto te movías.»
Una vez regresaron del hospital, mi madre se metió en la cama, aquejada de una tristeza que ni ella ni mi padre entendían. Dormía cuando yo dormía, se despertaba para darme el pecho y cambiarme y enseguida volvía a acostarse. No contestaba cuando su marido le preguntaba algo, se negaba a ducharse y apenas comía. «¿Qué puedo hacer para ayudarte?», insistía mi padre. Por primera vez en su vida se sentía perdido, incapaz. «Vete a bailar y búscame una sustituta —le contestó mi madre un domingo—. Venga, a ver quién es la guapa que te dice que no.»
Así era ella.
El día que cumplí dos meses, Lala me encomendó a una vecina y se fue. No dejó una nota, para qué, quién iba a leerla. Simplemente desapareció. Y aunque mi padre confiaba en que algún día volvería, no lo hizo. Durante toda mi vida adulta, cuando la gente se enteraba de mi historia, me preguntaba por qué no trataba de buscarla, pero ¿para qué? ¿Qué podría decirle que no sonara a reproche? Seguramente tendrá otra vida y ¿quién me asegura que eso no fue lo mejor para ella? Además, ¿se puede añorar a alguien a quien nunca has conocido?
Mi padre tuvo un par de novias cuando yo era niño, relaciones que no duraron más de una o dos Navidades. Pero me llevaba al colegio él solo, y me recogía luego, siempre puntual. Cuando caminaba de su mano, me gustaba cerrar los ojos para sentir lo que él sentía, mi padre era entonces mi lazarillo, nunca al revés. Me admiraba su seguridad, su capacidad de orientación, parecía poseer un mapa y una brújula en la cabeza, y, de alguna manera que aún no sabía explicarme, le envidiaba. En casa, a veces le cambiaba las cosas de sitio para ver cómo reaccionaba, algo que él enseguida descubría y provocaba sus carcajadas; aquello era más juego para él que para mí. Por lo demás, mi infancia y mi adolescencia no fueron tan diferentes como podría pensarse, salvo porque no teníamos tele y la radio siempre estaba encendida; mi padre tenía sus programas favoritos y yo los míos. Recuerdo mañanas de domingo en las que me llevaba al parque para que jugara al fútbol, al escondite o a lo que fuera; nunca he conocido a nadie tan paciente, si lo mirabas no podías saber si se aburría o no, sentado en un banco, prestando atención a lo que nadie oía. Cuando empecé a salir con amigos al cine, al llegar a casa le explicaba las películas, y me volví muy bueno en eso. A veces añadía giros al guion. O simplemente me inventaba argumentos, llenos de los detalles que a él le gustaban, como los colores de las cosas o la belleza de las protagonistas.
Poco antes del abandono de mi madre, mi tío Antonio se casó con Juana, una modista extremeña morena y risueña que según mi padre olía a romero. Tuvieron a su primera hija seis meses después de la boda, por lo visto aquello era una tradición familiar. Recuerdo una foto, aún en blanco y negro, en la que mi prima Flavia y yo estamos tumbados juntos en el centro de una cama, sobre una colcha con motivos florales; ella es un bebé plácido, como un muñeco, y yo, apenas unos meses mayor, estoy mirándola muy serio, con lo que parece una expresión de asombro o de inquietud, a saber qué pensamientos estarían pasando por mi cabeza infantil.
En los siguientes años impares llegaron sus hermanas María Cruz, Adela y Juanita; mi padre bromeaba diciendo que su gemelo solo sabía encargar niñas. Ese creciente bullicio rosa nos liberaba a Flavia y a mí del control de los mayores. Desde muy críos solíamos salir a jugar juntos a la calle; mi padre me encargaba siempre que cuidara de ella, cosa que yo hacía con la dedicación de un devoto. Cuando después del nacimiento de la menor de mis primas se mudaron los seis a un piso más grande en Sant Andreu, lloré con desespero.
—Pero si están en el barrio de al lado —me consoló mi padre.
—Vendréis a comer todos los domingos —añadió la tía Juana.
Los meses de agosto los pasábamos enteros en Galicia, en la casa familiar en la que vivía su hermano mayor, Ramón, que seguía soltero y se dedicaba a la ganadería. A mediados de mes, para las fiestas del pueblo, llegaban el tío Antonio y su familia; repartían las vacaciones entre los padres de la tía Juana en Extremadura y nosotros.
Cuando estábamos solos, a mi padre le gustaba llevarme por los caminos que había recorrido en su niñez. «¿Lo hueles?», me preguntaba. «El aire aquí huele a eucalipto y a morera… Y a mierda de vaca, de vez en cuando», y soltaba una gran carcajada que hacía ladrar a los perros.
Por las tardes nos sentábamos en la terraza del café principal y mi padre me pedía que le describiera a la gente que pasaba y yo obedecía mientras él asentía y susurraba para sí nombres o apodos.
La energía de la casa cambiaba cuando llegaban las niñas. Todas las mañanas, mientras mi padre y sus hermanos sacaban las vacas a pacer, tía Juana, mis primas y yo íbamos a bañarnos al río a pesar del agua tan fría. Me gustaba acompañarlas de compras y llevar las bolsas más pesadas, montarme con ellas en las atracciones de la feria y vigilar que no se hicieran daño. Escuchar lo que decían del mundo, su visión de las cosas y los detalles que llenan lo cotidiano.
Fue uno de esos veranos cuando Flavia y yo nos besamos por primera vez. Yo tenía trece años y ella estaba a punto de cumplirlos. Habíamos salido a pasear los dos solos por uno de los estrechos caminos que cortaban el bosque y unían aldeas, casas y ermitas. Desde que podía recordar, yo siempre trataba de hacerla reír; verla reír era para mí una adicción: su cuerpo se agitaba y se apoyaba en mi hombro o se agarraba a mi brazo como si temiera caerse, bajaba la cabeza y su espesa e incontrolable melena castaña ondeaba; mi bandera favorita. No sé qué broma le dije o hice una tarde cuando de pronto ella sonrió y el aire ganó luz y apoyó una mano en mi pecho y se puso de puntillas y me besó en la boca. No fue algo accidental, no fue un extraño descuido ni un gesto amistoso: fue un beso intencionado, largo, en el que sus labios abrieron los míos, ¿dónde habría ella aprendido eso? Por alguna razón, mi primer instinto fue salir corriendo, darme a la fuga, pero no lo hice; lo que sí hice fue pedirle perdón. «¿Por qué?», me preguntó. Me encogí de hombros. «Mira que eres tonto.»
Y volvimos a casa sin prisas y sin hablar de lo ocurrido.
Besarnos se convirtió en nuestro juego favorito, una actividad secreta en la que ella siempre llevaba la iniciativa y yo esperaba, sin poder dejar de pensar en ello el resto del día. Por las noches compartía dormitorio con mi padre y temía delatarnos en sueños, susurrar su nombre con voz lúbrica, como en una mala película, y despertaba con una mezcla de ilusión y dolor de estómago. Ese verano fue todo excitación, nervios y una dulce culpa que me acompañaba como una canción que no puedes dejar de tararear.
Al volver a Barcelona, el juego se acabó sin aviso. Nuestra relación no volvió a ser la de antes, era imposible. Ya no éramos dos primos que se llevan muy bien y disfrutan de su mutua compañía, ya no podíamos serlo, habíamos cruzado un puente. Yo me había enamorado y ella actuaba como si nunca nos hubiéramos besado, como si lo del verano hubiera sido una fiebre que ya había sanado y que convenía callar y olvidar. Fui a esperarla a la salida de su colegio un par de veces, pero la presencia de sus hermanas impedía la conversación. Y los domingos, cuando mi padre y yo íbamos religiosamente a comer a su casa, ella evitaba quedarse a solas conmigo y esquivaba mi mirada.
A comienzo del siguiente verano murió el padre de tía Juana y pasaron todo agosto en Extremadura, dejándome frustrado y abandonado con mi padre ciego y con un tío que apenas hablaba, tan acostumbrado a la soledad estaba. Ese año, durante las fiestas de San Roque, conocí en los autos de choque a una muchacha del pueblo, no recuerdo el nombre, pero sí que era mayor que yo, su cabello rubio, largo y lacio, y sus mejillas coloradas como si hubiera llegado corriendo desde alguna parte. La besé o quizá ella me besó a mí, en una esquina, con el alboroto de la feria de fondo, premios y risas, con su cara entre mis manos, y me sentí fatal porque me gustó. Le pregunté qué tal lo hacía y me dijo que muy bien. Si hubiera podido, habría llamado a mi prima para decírselo.
Los siguientes años vi como Flavia se convertía en lo que a mí me parecía la chica más guapa del mundo, sin duda la más distante. Me trataba con una dolorosa corrección, como si siempre nos acabaran de presentar, marcando las distancias, ya nunca reía mis bromas. A modo de defensa, comencé a evitarla. Muchos domingos le decía a mi padre que tenía partido de fútbol lejos y que no podía acompañarlo a casa de mis tíos. Las tardes del fin de semana iba con mis amigos a discotecas del Poble Nou donde no coincidiríamos; sabía por conocidos comunes que ella acudía a los locales pijos cerca del Turó Park. Me escocían los ojos al pensar en ella en brazos de algún idiota, como si pudiera verla sonreír a lo lejos. Me atraían las chicas que se parecían a Flavia y a menudo tenía suerte con ellas, quizá porque había heredado la belleza oscura de mi madre. Creo que ayudaba que fuera poco hablador, lo cual me hacía parecer más interesante de lo que en realidad era.
Perdí la virginidad a los dieciséis, de noche en un parque, sobre un banco, con una escocesa que me doblaba la edad, a la que acababa de conocer y con la que apenas había intercambiado unas torpes palabras. Ella se sentó sobre mí y guio mis manos sobre su cuerpo; cerré los ojos y me dejé llevar. En los siguientes años tuve bastantes encuentros como ese, en playas, en portales o habitaciones de hotel, con la luz apagada; yo lo prefería así, no por timidez, sino porque me permitía olvidarme de mí mismo y concentrarme en el tacto de la piel ajena, en todo lo que comprende y esconde.
A los dieciocho empecé la universidad, la carrera de fisioterapeuta, y ese invierno conocí a Mireia en la fiesta de otra facultad. Ella estaba en segundo de Psicología y yo parecía gustarle sin concesiones ni necesidad de esforzarme. Pasá...