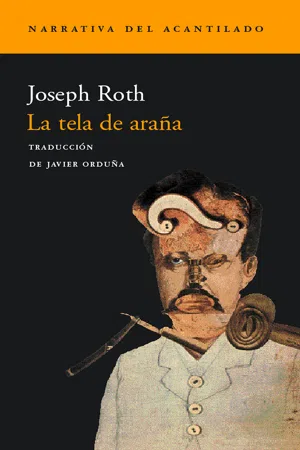![]()
1
Theodor se había criado en casa de su padre, el inspector de aduanas ferroviarias y antiguo guardia de asalto Wilhelm Lohse. De pequeño había sido Theodor un niño rubio, voluntarioso y bien educado. La relevancia que con el tiempo llegó a alcanzar la había anhelado intensamente, pero nunca había acabado de creer en ella. Bien puede decirse que el muchacho superó con creces las expectativas que jamás hubiera depositado en sí mismo.
El viejo Lohse no vivió lo suficiente como para presenciar el esplendor del hijo. Al aduanero sólo le fue dado contemplarlo en uniforme de teniente provisional. Más no había ansiado el viejo en toda su vida. Murió el cuarto año de la Gran Guerra, y en el último instante de vida se vio enaltecido con la imagen del teniente Theodor Lohse desfilando tras el féretro.
Al cabo de un año Theodor ya no era teniente, sino estudiante de derecho y preceptor en casa del joyero Efrussi. Allí le servían cada día café con leche con capa de nata y un bocadillo de jamón y, a final de mes, le daban una paga. Ése era el sustento de su existencia material. Porque, aun siendo miembro como era de la Asistencia Técnica, lo cierto era que a uno rara vez lo llamaban para algún trabajo, y el poco que había era duro y estaba mal pagado. En la Asociación Asistencial de Oficiales Provisionales le daban todas las semanas una ración de legumbres. Él se las repartía con su madre y sus hermanas, en cuya casa vivía, tolerado, mal quisto, poco considerado y, a lo sumo, obsequiado con notorias muestras de desdén. La madre estaba cada día más achacosa, mientras que las hermanas se iban avellanando y avejentando sin poder perdonarle a Theodor que no hubiera cumplido con su deber, como teniente con dos menciones en el Boletín del Ejército, de caer en la contienda. Un hijo muerto siempre hubiera sido el orgullo de la familia. Pero un teniente desmovilizado y víctima de la revolución no era más que un lastre para aquellas mujeres. Vivía Theodor con los suyos como un viejo abuelo, a quien se honraría si se hubiera muerto, pero se menosprecia porque sigue vivo.
Más de un sinsabor se habría ahorrado Theodor si una hostilidad muda no se hubiera interpuesto como una muralla entre él y su familia. Les habría dicho entonces a las hermanas que no era él quien se había buscado aquella desgracia; que maldecía de la revolución; que detestaba a judíos y socialistas desde lo más hondo de su ser; que, cual doloroso yugo uncido sobre los hombros, soportaba él el peso de sus días y que, inserto como se veía en aquellos tiempos, se imaginaba a sí mismo encarcelado en la más lóbrega mazmorra. Desde fuera no se vislumbraba salvación alguna y tampoco se adivinaba ninguna escapatoria.
Pero no decía nada. Siempre había sido muy reservado. Toda la vida había notado encima de sus labios una mano invisible, ya de niño. Únicamente era capaz de articular lo aprendido previamente de memoria que tuviera ya un sonsonete acabado en el oído y moldeado al menos una docena de veces en la garganta. Mucho tuvo que aplicarse de niño para que las quebradizas palabras se le volvieran más dúctiles y se le acoplaran en el cerebro. Los relatos se los aprendía de memoria, igual que las poesías, de suerte que luego se le representase la imagen de las frases impresas ante los ojos, como si las estuviese viendo en el libro; encima, el número de la página, y en el margen, la nariz pintarrajeada en ratos de ocio.
En el colegio cada hora de clase había tenido un rostro desconocido. Todo lo sorprendía. Cualquier acontecimiento lo sobrecogía, porque era novedoso y enseguida se desvanecía antes de que él hubiera podido grabárselo. De puro miedo aprendió a ser meticuloso y aplicado; cada clase se la preparaba con desasosiego recalcitrante, pero una y otra vez descubría que cuanto había preparado seguía siendo insuficiente. Pero él multiplicó su celo hasta convertirse en el segundo de la clase. El primero era el judío Glaser, que campaba fresco y ligero por los recreos, sin agobios ni desazones a causa de los libros, capaz de entregar en veinte minutos una redacción de latín sin una sola falta, y a quien parecían brotarle de la cabeza vocablos, fórmulas, excepciones y verbos irregulares, sin haber tenido que sembrarlos fatigosamente antes.
El hijo del joyero se parecía tanto a Glaser que Theodor se las veía y se las deseaba a la hora de imponerle su autoridad. Antes de corregirlo tenía que domeñar siempre cierta vacilación que le surgía con tanta obstinación como sigilo desde muy adentro. Porque el pequeño Efrussi dejaba escritas las faltas con tal desenvoltura y cometía con tal convencimiento los errores, que Theodor muchas veces estuvo tentado de poner en duda el libro de texto y dar por bueno el yerro del alumno. Y siempre había sido así. Siempre le había dado Theodor más crédito a la autoridad de los demás, fuera quien fuera quien tuviera delante. El ejército había sido el único lugar donde había sido dichoso. Allí había tenido que creerse cuanto le decían y los demás tuvieron que hacer lo propio cuando le tocaba hablar a él. A Theodor le hubiera gustado quedarse en el ejército toda la vida.
La vida civil era distinta, era despiadada; todo eran malas artes que podían cebarse con uno en cualquier rincón y en el momento más inesperado. Si uno mostraba afanes, no sabía hacia dónde encarrilarlos; las energías se desperdiciaban en cosas inciertas; todo era levantar castillos de naipes que una enigmática ráfaga de viento derribaba. No había empeño que diera frutos ni dedicación que conociera recompensa. No había superiores a quienes rastrear y adivinar los deseos el día que los tuvieran. Ahora eran todos, los superiores: la gente en la calle, los compañeros de estudios, hasta la madre y las hermanas.
Qué fácil les resultaba todo a los demás, y a los Glaser y a los Efrussi más que a nadie: el uno, primero de la clase; el otro, joyero; y el tercero, hijo de joyero rico. El ejército era el único lugar donde no llegaban a nada; a sargentos, a lo sumo. Allí imperaba la justicia sobre los embustes. Porque todo aquello no eran más que embustes, y los conocimientos de Glaser, de logro tan dudoso como los caudales del joyero. ¿En qué cabeza cabía que fueran a ser cabales las cosas cuando en la compañía al soldado Grünbaum le daban un permiso o cuando Efrussi hacía un negocio? La revolución había sido un camelo; al Káiser lo habían embaucado, el General fue burlado y la República había acabado siendo un agio más de los judíos. Theodor lo veía con sus propios ojos y la opinión de los demás venía a corroborar sus propias impresiones. Mentes preclaras como las de Wilhelm Tieckmann, el catedrático Koethe, el adjunto Bastelmann, el físico Lorranz o el etnólogo Mannheim sostenían y demostraban el carácter pernicioso de la raza judía en las charlas que daban en la Unión de Estudiantes Alemanes de Derecho y en sus libros, que encontraba él en la biblioteca de la sociedad Germania.
Lohse padre tenía más que advertido a sus hijas que en las clases de baile no frecuentasen a los jóvenes judíos. ¡La de casos que llegaban a verse! A él mismo, como inspector de aduanas ferroviarias, le acaecía como mínimo un par de veces al mes que hubiera judíos que intentaran sobornarlo, sobre todo los de Posen, los peores de todos. Y en la guerra los eximían de los servicios de armas, con lo cual se quedaban como escribientes de sanidad o en los destacamentos de retaguardia.
En los seminarios de derecho no cesaban de tomar la palabra y de plantear casos diferentes cada vez, ante los cuales Theodor se sentía desamparado y constreñido a poner enojosamente al día los correspondientes trabajos de curso, sus tenaces y escrupulosísimos trabajos de curso.
Habían acabado arruinando al ejército y ya eran los amos del Estado, inventándose el socialismo, el amor al enemigo y lo de la renuncia a la patria. En los Sabios de Sión—el libro que se repartía los viernes a los miembros en la Asociación Asistencial de Oficiales Provisionales junto con la ración de legumbres—venía bien claro que la meta que perseguían no era otra que el dominio del mundo entero. La policía era suya y con ella perseguían a las organizaciones nacionales. Y encima había que darles clases a sus hijos y vivir, malvivir, vaya, de ellos; y ellos, ¿cómo vivían?
¡Ah! ¡Menuda vida se daban! La casa de Efrussi quedaba separada de las del resto de la calle por una verja de color gris con irisaciones plateadas y una amplia extensión de césped alrededor. De puro blanco brillaba la gravilla de la entrada y aún más resplandeciente era la escalera que conducía hasta la puerta; en el vestíbulo había cuadros con marcos dorados y la puerta la abría siempre con una reverencia un lacayo vestido con librea verde y dorada. El joyero era alto y enjuto; siempre iba vestido de negro, con un chaleco subido de color negro, por cuya abertura apuntaba sólo la chalina negra, adornada con una perla del tamaño de una avellana.
La familia de Theodor vivía en un piso de tres habitaciones en el barrio de Moabit; en la más presentable de ellas había dos armarios cojos, un aparador que hacía las veces de mueble de gala y, como todo ornato, el centro de mesa de plata que Theodor había salvado en el castillo de Amiens poniéndolo a buen recaudo en el fondo de su maleta, justo antes de que apareciera el severo comandante Krause, que no transigía con aquel tipo de cosas.
¡Pues no! Theodor no vivía en una mansión rodeada de verjas plateadas. Como tampoco había rango ni graduación que le procurara consuelo en lo tocante a las privaciones que sufría. No era más que un pobre profesor particular que tenía las esperanzas truncadas y el ánimo soterrado, pero también una ambición viva y tenaz. A su lado pasaban inalcanzables mujeres que con el contoneo de caderas irradiaban dulces y sugerentes melodías, y de natural le correspondía a él que fueran suyas. De teniente bien las habría tenido a todas, inclusive la joven señora Efrussi, la segunda esposa del joyero.
Qué lejos quedaba esa mujer, viniendo como venía del distante mundo que Theodor había estado a punto de franquear. Era toda una señora, judía, pero toda una señora. Con el uniforme de teniente habría podido él abordarla, pero de paisano, con las ropas de profesor, no. En su época de teniente había tenido una vez, estando en Berlín de permiso, una aventura con una señora. Bien podía decirse que era una señora, casada con un vendedor de cigarros puros destinado en el frente de Flandes; en el comedor tenía un cuadro con la fotografía del marido; y ella gastaba bragas de color violeta. Fueron las primeras bragas violeta que entraron en la vida de Theodor.
¡A qué venían ahora semejantes figuraciones con señoras respetables! Lo suyo eran las muchachitas que no le llevasen mucho dinero; el minuto de apresuramiento y amor gélido en las tinieblas nocturnas de un zaguán, metidos en cualquier rincón; el espanto porque pudiera aparecer cualquier vecino que regresase a su casa; las ganas disueltas en el miedo a los pasos que pudieran sorprenderlos, como brasas frías despedidas en burdo fluido; lo suyo era la rapaza del norte, sencilla y descalza, la hembra de ropa sucia y medidas requetesudadas que con manos ásperas y resecas prodigaba caricias capaces de enfriarlo a uno con sólo rozarlo.
No era de su mundo la señora Efrussi. Cuando le oía la voz antojábasele que había de ser por fuerza una buena persona. Nadie le había dicho cosas tan bellas de una manera tan cordial y sencilla como ella. ¡Usted lo entiende muy bien, señor Lohse! ¿Está usted a gusto en casa? Ah, era buena, guapa y joven. Theodor hubiera deseado tener una hermana así.
Un día se asustó al verla salir de una tienda. Como si de repente se le hubiera hecho la luz, en el acto cayó en la cuenta de que durante todo el rato ella le había ido rondando por la cabeza. Se asustó al descubrir que la llevaba tan dentro, al ver que sin quererlo ni saberlo se había quedado paralizado ante ella, y al darse cuenta de que le había aceptado la invitación de subir a su coche, hasta el punto de hacerlo casi antes que ella. Con las sacudidas que dio el vehículo, llegó a rozarle alguna vez el brazo y le pidió enseguida disculpas. A nada de lo que ella le estuvo preguntando le prestó la menor atención. Tenía que concentrarse en no chocar de nuevo con ella. Pero volvía a pasar lo mismo. Tenía además que aprestarse para el momento de descender del coche. Sin embargo, el vehículo se detuvo antes de lo que se había figurado y ya no hubo tiempo para tenderle solícitamente la mano. Se quedó dentro, sentado, haciéndola esperar incluso, hasta que él se hubo apeado; el paquete que quería haberle llevado lo tenía ya el chófer en las manos. Las palabras de despedida le llegaron a los oídos desde una lejanísima distancia, pero la sonrisa, insoslayablemente próxima, no se le iría de los ojos; fue como si un espejo conservase la imagen risueña de una dama que hubiese estado hablando desde muy lejos.
Nunca llegaría a alcanzarla, pero ¿acaso lo quería él? Lo deseaba con vehemencia; pero al no ser teniente, la fe en su capacidad de conquista se veía muy menguada. Ahora habría tenido que volver a serlo. Quería volver a serlo, teniente o lo que fuera. Y no seguir encerrado en su reclusión, desprovisto de todo amparo, como humilde ladrillo ensartado en una muralla, o como el último de los camaradas, sonriente oidor de los alardes y las zafiedades de otros, ni seguir solo entre tanta gente, abandonado a sus ansias de que lo escucharan y a la eterna decepción de comprobar que prescindían de él, que le perdonaban la vida y lo apreciaban sólo por su agradecida manera de prestar atención. Pero, bueno, ¿qué se imaginaban? ¿Que era un pobre hombre, un desgraciado? Pues ya verían. ¡Ya lo verían todos! Pronto saldría de su oscuro rincón, triunfante, libre de las cadenas de la época, redimido del yugo de los días. Penetrantes sonaban ya los clarines por algún lugar impreciso, por el horizonte.
![]()
2
Había ocasiones en que el amor propio lo acometía con un arrebato insospechado, que se asustaba él de la ansiedad en que vivía preso. Pero todo era salir a la calle y percibir un sinfín de voces desconocidas y un sinfín de vivos colores; los tesoros del mundo que repiqueteaban y relumbraban. Las ventanas abiertas exhalaban música; las mujeres, un dulce aroma al pasar; los hombres resueltos, orgullo y poder. Todo era pasar por la Puerta de Brandenburgo y evocar el viejo sueño, perdido ya, de una entrada triunfal en la ciudad como capitán montado en la grupa de un blanco corcel, al frente de su compañía, contemplado por miles de mujeres, besado acaso por más de una, rodeado de banderas y agasajado por la gloria. Era un sueño que había alentado con todo su empeño, el que había abrigado desde el preciso instante de su alistamiento voluntario por entre el cúmulo de privaciones y penalidades de la guerra. Había atenuado tantas cosas aquel sueño: las amargas vejaciones de los sargentos en la instrucción, el hambre que sufrieron en las inacabables marchas, el dolor rabioso de las rodillas, los arrestos pasados en tenebrosos calabozos, el blanco atroz y cegador de la nieve, las noches de guardia o las punzadas del hielo en los dientes.
El sueño pujaba por estallar, como dolencia que subsiste alojada largo tiempo en nervios, músculos y articulaciones, que colma venas y arterias y que es de todo punto ineludible, salvo que uno se eluda a sí mismo. Mas, en virtud de la acción de una mano desconocida que alguna vez ya había socorrido a Theodor—enseñándole que en el último momento todo anhelo lacerante se ve auxiliado por una bienandanza que desde fuera le sale al paso—, sucedió que conoció al doctor Trebitsch en casa de la familia Efrussi.
El primer cuarto de hora de trato tras haber sido presentados lo ocupó el doctor Trebitsch con una locuacidad infatigable, subrayada ante los ojos mismos de Theodor por el balanceo que, distrayendo la atención del interlocutor, le trazaba la barba rubia, larga, de suaves guedejas prietas, más espesas en el centro que por los bordes, con que adornaba la cara. Nunca antes Theodor había tenido tan cerca una barba cerrada. De repente el eco de un nombre lo arrancó de su atolondramiento. Era el del príncipe Heinrich. Con el gesto instintivo de quien sin esperárselo se topa con una presencia del pasado soterrado y precipitadamente se la lleva con ánimo redentor al pecho, le salió a Theodor del alma:
—¡Yo he sido teniente en el regimiento de Su Alteza, en el del príncipe Heinrich!
—El príncipe se alegrará—dijo el doctor Trebitsch, y la voz dejó de resultar lejana; ahora sonó próxima, muy próxima.
El orgullo le infló a Theodor el pecho como si se tratase de una sensación física, hinchándole la camisa almidonada.
Se dirigieron en automóvil al casino. Theodor se instaló en el asiento, pero no como hacía una semana cuando fue con la señora Efrussi. Ahora no notó el hueco que formaban el lateral del coche y el respaldo, como cuando fue estrechado y oprimido. Se acomodó a sus anchas. Por entre el abrigo, la americana y el chaleco, su cuerpo notó la ductilidad suave y fría del asiento de cuero. Apoyó los pies contra el respaldo de delante y el humo del puro llenó el sedán con el aroma saturado del derroche de bienestar. Theodor bajó la ventanilla y notó el aire fresco de marzo, raudo y punzante, con la delectación de quien se siente confortado.
Hubo aguardiente y cerveza, y la velada recordó a las celebraciones con que otrora se conmemorara el cumpleaños del emperador. El conde Straubwitz, de coraceros, pronunció una alocución. Al acabar prorrumpieron todos en triple vítor. Se contaron también sucesos de la guerra. A Theodor se le reservó un lugar junto al príncipe. Ni un solo momento perdió él de vista a Su Alteza. Ignoró por completo al vecino del otro lado. La cuestión era estar presto en su lugar y atender cualquier requerimiento del príncipe. Ni por un instante olvidó Theodor que por fin se le estaba brindando la ocasión de realizar una parte del sueño de su vida. Porque ¿seguía siendo acaso el profesor particular, el humilde y desconocido preceptor de un mozalbete judío? ¿No lo conocía ya el príncipe? ¿No lo conocían todos y cada uno de los caballeros que estaban sentados en torno a aquella mesa? Y a pesar de que el alcohol, inusitado para él en a...