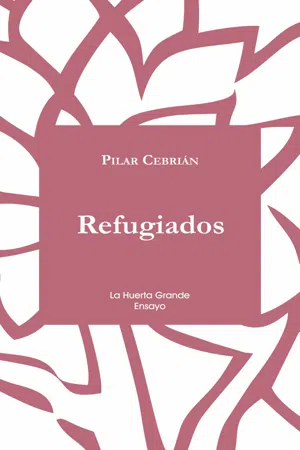![]()
1
SANA (Y MALAZ)
Proverbio árabe:
Ha vuelto a ocurrir. Otra vez ese sueño extraño, esa sensación amarga al despertar. Sana abre los ojos pero esta mañana tampoco reconoce su cama, su ventana, el dormitorio. Poco a poco recupera la conciencia mientras examina despacio la habitación. Puede ver una pila de ropa sucia, un par de manzanas y varias bolsas de plástico sobre una mesilla. En el otro extremo, observa un televisor cubierto de polvo y alguien que descansa en la otra cama. En ese momento Sana vuelve en sí, recuerda que es su hermano Malaz y que este cuartucho, esta residencia, esta habitación es su nuevo hogar. Incapaz de afrontar otro día más, extiende la manta sobre ella para rememorar, de nuevo, la desagradable pesadilla. Es la misma escena de siempre, el mismo hombre, la misma voz... Una sensación de miedo, de impotencia y de humillación que la visita por sorpresa durante la noche. La escena es idéntica a la de otras veces: ella es la única espectadora en un enorme anfiteatro. En el centro del ruedo, un hombre anónimo espera asustado. Pero no le reconoce, no sabe nada de él, simplemente sabe que también es de Siria. De pronto, una mano gigante surge de entre las tinieblas. Una mano que se acerca sobre el hombre para aplastarle una y otra vez. Como si fuera un martillo, le golpea y le golpea sin parar. Al tiempo que termina con él, una voz grave y profunda le maldice: «¡Vas a morir, vas a morir!», repite en un tono despiadado. Atormentado, el sirio hace un esfuerzo por levantarse, pero cae inconsciente sobre un charco de sangre mientras suplica clemencia a su verdugo.
No es la primera vez que Sana se revuelve en la misma secuencia onírica. Incluso ha hecho su propia interpretación, «significa que la guerra continúa», piensa, como un extraño mecanismo de alerta desarrollado por el subconsciente. También es común ese sueño en Homs, su ciudad, en el que deambula entre fantasmas, entre almas cautivas, por el que un día fue su barrio, ahora parcialmente destruido por el fuego de mortero y los bombardeos aéreos. Son los últimos recuerdos de su calle, de su casa, de su ciudad... Es la imagen grabada de unas memorias en ruinas, de una vida que se cae a pedazos, de la pérdida del pasado, de la identidad. Un pasado que se truncó en la primavera de 2011, cuando unas manifestaciones que pedían pacíficamente reformas se transformaron en una imparable insurrección. Cuando las fuerzas de seguridad y los shabiha, los escuadrones de la muerte del régimen, reprimieron con violencia y detenciones las protestas. A la tragedia bélica le siguió el exilo temporal en Jordania, la búsqueda desesperada de trabajo y el traslado a Arabia Saudí; la pérdida de amigos, de familiares, las amenazas, el miedo a morir... Y de repente, una única salida, huir. Olvidar el pasado para afrontar un nuevo, aunque incierto, futuro. En el verano de 2015, Sana decidió sumarse al torrente migratorio que se movía hacia Europa. Atravesó de manera ilegal, junto a su hermano y un grupo de conocidos, nueve países hasta llegar a Suecia.
(Un limbo llamado Filipstad.
Mayo de 2016)
Hace tan solo una hora que el autobús 400 de Kristinehamn ha hecho su parada en la estación central de Filipstad, un pequeño pueblo de la campiña sueca. «¿Ya has llegado?», escribe Sana en un mensaje de texto. De camino al Hotel John, uno de los albergues dispuestos para los refugiados, me pregunto si Sana estará diferente. ¿Se habrá adaptado a las costumbres del lugar o se resistirá a los cambios? Hace nueve meses que dejé en este mismo lugar a una joven de veinticinco años, exhausta, afectada y desorientada a miles de kilómetros de su casa. El lago, la pradera y las calles de Filipstad no son las mismas que las de septiembre. La primavera ha cubierto de otro color el pueblo, y la llegada de los nuevos habitantes ha transformado el aspecto de este olvidado municipio de Suecia. De las ventanas de las habitaciones cuelgan ahora prendas de ropa, toallas y exóticos objetos de decoración. El vacío porche de septiembre está ahora colmado de mesas, alfombras y pipas de narguile. En la entrada, me saluda el responsable del centro, un turco-sueco llamado Hakan. «¿Cuál es la habitación de Sana?». «Bienvenida, es la 214». Tomo el primer pasillo de la primera planta y tropiezo con una puerta entreabierta. Me encuentro por sorpresa con Sana, nos miramos y nos abrazamos. «¡¿Cómo estás?!». Nos cogemos de las manos mientras nos observamos de arriba abajo. «Déjame que te vea». En los primeros segundos percibo un aire de madurez, una mirada distinta, un cambio que no me esperaba. Los últimos nueve meses han hecho de Sana una mujer. El tiempo de espera, la ansiedad, la frustración han marcado algunas de sus facciones. Pero también la tranquilidad y la estabilidad de Filipstad han sosegado su espíritu. Está más tranquila, más guapa, más estilizada. En comparación con el último día que la vi, al final del accidentado viaje hacia Europa, en el que Sana había perdido la ilusión, la energía y el brillo en la mirada.
Filipstad, nueve meses después, es la alegoría de un limbo administrativo. Más de mil refugiados residen en esta pequeña provincia Värmland de la Suecia occidental. Un pueblo rodeado de lagos y bosques de abedules donde la población local apenas supera los diez mil habitantes. Es un pueblo tranquilo de solitarias calles en el que se suceden casas de madera y porches florales. Un silencio manso y agradable recorre las vías principales, un silencio que solo es interrumpido por el silbido de los pájaros. Los vecinos son, en su mayoría, jubilados con una particular afición a la naturaleza. El periódico local Filipstads Tidning informa sobre la recogida de setas, el mercadillo de segunda mano o los horarios de pesca. «Nunca pasa nada en Filipstad», reconoce una de las reporteras. Sin embargo, desde hace meses, las cosas han cambiado. Todos los días publican notas sobre las reuniones, los festejos o las actividades de los recién llegados.
Los nuevos vecinos de Filipstad, sobre todo musulmanes de Siria, Afganistán e Irak, se preparan para un Ramadán singular. La latitud de este pueblo sueco apenas concede dos horas de luz diarias, por lo que solo dispondrán de pocos minutos para romper el ayuno sagrado. «No sé si aguantaremos», comentan unos sirios en el porche del hotel mientras fuman narguile, escuchan canciones árabes y beben té azucarado, cubiertos con gruesos gorros, bufandas y abrigos. La nueva comunidad de Oriente Medio importa sus costumbres al marco nórdico. En los pasillos del Hotel John las puertas quedan abiertas; hay quien ha colgado del marco cortinillas de brillos o ha bajado los colchones al suelo. Se escuchan los portazos, las conversaciones y el bullicio propio de las ciudades árabes. «¡Ahlan! (Bienvenida). Pasa, pasa». Las familias han conseguido electrodomésticos y utensilios para montar sus propias cocinas en las habitaciones. Preparan té, arroz y ofrecen fruta a los invitados. En los pasillos, suena el recital del Corán. También se percibe el clásico olor a perfume, a incienso, o al maquillaje de las adolescentes. O la lección de un respetado sheikh (‘líder’), que conversa con un grupo de hombres casados. O la carcajada de una mujer que cuchichea con una amiga detrás de una puerta. Es un experimento social, el choque cultural por excelencia. Una población sacada de su contexto que se esfuerza, como puede, en adaptarse a la nueva realidad.
Es aquí, en el Hotel John, donde la Agencia de Migración sueca, Migrationsverket, hospeda a los solicitantes de asilo mientras investiga cada uno de los casos. No todos residen en las mismas condiciones: algunos son alojados en apartamentos, otros, en un hotel y los menos afortunados, en un antiguo centro médico. En el hospital Lasaret los huéspedes deben compartir el baño, así como cocinar su propia comida. Las habitaciones del Hotel John, en cambio, tienen cuarto de baño privado, y es un cocinero egipcio, el chef Mohamed, quien sirve el desayuno, la comida y la cena. La Agencia de Migración se ocupa de gestionar una pequeña retribución económica, que va de las 570 coronas (60 euros) mensuales para los refugiados que cuentan con apoyo familiar, a las 700 coronas (73 euros) mensuales para aquellos que carecen de él. Suecia se ha adaptado, con éxitos aunque también con descalabros, a la reciente oleada de migrantes y refugiados. «Hace dos años podían vivir en apartamentos —explica la encargada de prensa de Migrationsverket Urika Langels—, pero ahora no hay disponibles, por lo que tenemos que alquilar espacios a empresarios locales». Esta puede ser la razón por la que Filipstad es el núcleo urbano con mayor concentración de solicitantes de asilo. «Precisamente aquí había muchas instalaciones con una demanda turística muy baja. Es así como los empresarios han visto una oportunidad con la llegada de los refugiados y ofrecen sus hoteles, centros o salas a la Agencia de Migración».
En los últimos meses, Suecia ha recibido el número de demandantes de asilo más alto de toda su historia. El país ofrece una de las políticas más generosas de protección internacional en el mundo, lo que atrae a aquellos refugiados que salen de su país con las manos absolutamente vacías. El sistema incluye hospedaje, comida, ayuda financiera, cobertura médica, asistencia para aprender el nuevo idioma, homologación de estudios, y finalmente, una política de integración en el mercado laboral. El mes en el que Sana entró en el país, septiembre de 2015, Suecia recibió 24 307 solicitudes (la media mensual en los años previos había sido de entre 3000 y 5000). Un año, 2015, que según la Agencia de Migración se cerró con 162 877 registros, el triple que en 2013. La oleada migratoria alcanzó en 2015 un pico sin precedentes, se produjo más de un millón de llegadas a Europa y 3735 muertes en el Mediterráneo, según acnur, la Agencia para los Refugiados de Naciones Unidas. Un fenómeno que ha saturado el sistema de acogida en Suecia, ha reavivado los grupos xenófobos nacionalistas y ha motivado cambios legislativos en perjuicio de los derechos de los refugiados. Por ello, nueve meses después de su llegada, Sana todavía no ha recibido la primera cita con las oficinas de Migración.
2015 pasará a la historia como el año en el que los desplazamientos migratorios provocaron una catástrofe mundial. Un año en el que el sur decidió mudarse desesperadamente al norte. La multitud que cruza de sur a norte el Mediterráneo está integrada por sirios, afganos, iraquíes, eritreos, pakistaníes, nigerianos, somalíes. Sin embargo, Siria aportó casi la mitad de todos ellos, según acnur. Más de cinco años de guerra en Siria han provocado más de 400 000 muertos, 8,7 millones de desplazados internos y 4,8 millones de refugiados, según observadores. Pero, ¿qué ocurrió en 2015 que motivó esta estampida? Los campos de refugiados en los países colindantes, como Líbano o Jordania, sufrieron una reducción en sus presupuestos tras la crisis de fondos en Naciones Unidas. Más de un millón de sirios que residían en Líbano, así como los miles en Jordania, padecieron cortes en sus dosis de alimento. Además, en 2014 el régimen de Bashar al Asad sufrió numerosas derrotas en el campo de batalla, por lo que en octubre de 2014 se decidió convocar a las fuerzas de la reserva (hombres que hubieran realizado el servicio militar obligatorio y que no superaran la cuarentena). Miles de sirios que no querían combatir optaron así por salir del país. También, en el ámbito diplomático, las embajadas de Siria en el extranjero recibieron la orden de aligerar la renovación de los pasaportes. El fin del buen tiempo en las últimas semanas de verano influyó en el repunte de las salidas. Aunque el efecto llamada lo causó la famosa frase pronunciada por Ángela Merkel el 31 de agosto: «Podemos conseguirlo», dijo al referirse a una hipotética solución a la crisis que ya arañaba las puertas de Europa. Con vehemencia afirmó que todos los refugiados serían bienvenidos en Alemania. Desde Oriente Medio, muchos vieron esas declaraciones por televisión, así como las clamorosas llegadas de los trenes a las estaciones de Alemania. Miles de personas decidieron lanzarse, creyendo que a miles de kilómetros había una Europa que les abría sus brazos.
«Siento que mi vida está en stand by. Es como si mi propia existencia, de pronto, se hubiera detenido». Frente al lago Daglösen, Sana revela las primeras confesiones existenciales. Es inevitable pensar «cómo sería mi vida» si la guerra no la hubiera interrumpido. Qué rumbo hubiera tomado su carrera o su vida personal. ¿Habría conseguido esa plaza en el hospital de Homs? ¿Habría recibido alguna proposición de matrimonio? Quizá tendría más de un hijo... Es doloroso pensar cómo habría sido una vida que nunca pudo ser. Es uno de los pensamientos más duros entre los refugiados, personas que después de unos años de frenéticas experiencias aterrizan en un lugar relajado, pero un lugar ajeno al fin y al cabo. Por las calles de Filipstad transitan más de mil personas con veinticuatro horas libres al día y con todas sus necesidades cubiertas. Un brusco frenazo después de la vorágine y el torbellino de los últimos años de guerra, y después de haber recorrido miles de kilómetros en manos de las mafias. Los días en Filipstad pasan despacio, los hombres, mujeres y niños reparten las horas entre el aburrimiento y la desilusión, entre la tristeza y la incertidumbre, entre la espera y la decepción. No se atreven a reconocer que esto no era como habían imaginado. Los voluntarios locales organizan actividades como la reunión en la librería para aprender el nuevo idioma, los cafés en la Vasa Kyrka, el templo protestante de la ciudad; los paseos por el lago, la llegada de las donaciones de ropa, o los recados en el supermercado.
El periodo de espera en Filipstad ha supuesto, dice Sana, una grata oportunidad para la madurez. «Es como si aquí estuviera descubriendo mi verdadera personalidad. Creo que es por el viaje... He ganado la confianza que antes no tenía, me siento muy valiente después de haber hecho semejante recorrido». Siempre he pensado que Sana es una de esas personas que combinan una timidez extrema con una tenacidad y una fuerza propias de los gigantes. Su fisonomía robusta contrasta con la delicadeza de un rostro tierno y afable. Sus ojos emanan una inusual energía combinada con una actitud estrictamente educada. En la apariencia, Sana es una pieza típica de la clase media suní, pero su personalidad esconde cualidades que no encajan. Se crio en una familia conservadora de Homs; sus progenitores habían cursado estudios universitarios en la Facultad de Ingeniería. En los años previos a la guerra, ambos trabajaron como funcionarios. La ilustre estirpe Al Naieb da un valor esencial a la educación, no solo porque es la que define el estatus social en Siria, sino porque el árbol genealógico de los Al Naieb está formado por generaciones enteras de profesionales. Así, la joven Sana ingresó en la escuela de Fisioterapia de la Facultad de Ciencias de la Salud en Homs y su hermano Malaz, cinco años mayor que ella, en la de Matemáticas. Pero Sana no es en realidad una mujer de ciencias y las letras e historia son su verdadera vocación. «¿Quién es Sana al Naieb? Una futura escritora de poemas árabes», responde. Alguien que desea tener un futuro en Suecia en el que poder combinar los estudios de Arqueología con la poesía. A pesar de sus elevadas ambiciones profesionales, como era común en Siria, la familia de Sana siempre se mantuvo alejada del activismo religioso o político y, como la mayoría de los sirios, jamás expresó ninguna opinión. Por ello, ningún miembro de los Al Naieb se unió a las marchas que, en el año 2011, demandaban po...