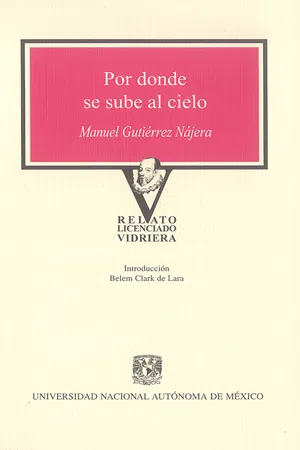![]()
CAPÍTULO VI
Al despertar
AL DÍA SIGUIENTE, LAS PRIMERAS CLARIDADES DEL ALBA ENCONTRARON A MAGDA DESMAYADA EN SU ALCOBA. AFUERA comenzaba el rumor turbulento de la vida. Por la abierta ventana llegaban los rumores de las olas, el gorjeo de los pájaros y la risa de Eugenia. Magda se levantó, ya más serena, vióse en el espejo, y los dos círculos violeta que rodeaban sus pupilas le infundieron pavor. El pensamiento de la muerte la aterraba. En otras ocasiones habría visto sin miedo el pálido espectro de la diosa que arrebata seres a la vida. Pero en aquel momento, su corazón vibraba como un arpa eolia, herida por los aires encontrados. ¿Qué iba a hacer?
Acosada por estos pensamientos, triste y silenciosa, bajó al jardín. Ninguno paseaba por las enarenadas avenidas, semejantes a las de un parque inglés. Todo callaba, menos el agua que bullía en la fuente, los pájaros entre la fronda de los árboles, y la retozona voz de Eugenia en el pequeño camarín, cuya ventana estaba abierta. El chubasco de la noche anterior había refrescado la atmósfera y humedecido el musgo. Las gotas de agua se evaporaban en el cáliz de las flores, y los insectos morían ahogados en un pétalo de rosa. El cielo estaba azul y limpio, “como si los ángeles lo hubieran lavado por la mañana”.
El aire, soplando como el abanico de una hada, se llevaba en sus alas las últimas gotas de la lluvia y los pensamientos tristes de Magda. Ya estaba más serena, más tranquila. Ante el sublime cuadro de la mañana, las tristezas huían despavoridas, como tinieblas que sorprende la luz del alba. De improviso, al torcer por una calleja, se encontró cara a cara con Raúl. También Raúl había dejado el lecho muy temprano. Los enamorados sueñan mucho, pero duermen poco.
Los dos novios no se hablaron. Sus labios torpes no habrían podido pronunciar una palabra. Pero, mirándose, con las manos juntas, se dirigieron a una de las bancas que había en lo más espeso del jardín.
—¿Me amas? —dijo Raúl.
Magda bajó los ojos y murmuró muy quedo:
—Sí...
—Dime si no me engañas; yo no quiero que finjas; háblame, como si le hablaras a Dios desde el confesionario, o como le hablarías a tu madre si viviera. Nunca he querido: soy como esas islas que se levantan en mitad del océano y que ninguna planta humana ha pisado jamás. Dios quiso que guardara para ti toda esta fuerza inmensa de pasión, que no cabe en mi alma y que por eso quiere ir a la tuya. Dime si me amas. No me engañes. Me considero en este instante como el niño que comienza a hablar y que quisiera decirlo todo en una frase. El amor es para mí una tierra virgen. Yo sabía que alguna vez había de visitarla, pero en la oscuridad y en el silencio de mi alma te aguardaba. Tu amor se enseñorea de mí: ya nada tengo mío, ni voluntad ni pensamiento: ¡todo es tuyo!
Magda lloraba sin acertar a responder una palabra.
—¿Por qué lloras?, no te cubras los ojos; deja que los mire. ¿No me amas?
Raúl, ciñendo con su brazo la cintura de Magda, le dio un beso en los labios. Ella no hizo el menor movimiento de sorpresa.
¿La habrán besado otros amantes? -pensó él-, ¿por qué no se defiende?, ¿por qué permite que la bese?
—Magda, óyeme. Jura por la memoria de tu madre que vas a decirme la verdad, toda la verdad. ¿Has amado otra vez?, ¿te ha besado alguien como yo te beso? ¡Ah!, dímelo, por Dios, dímelo pronto, que ya me van faltando fuerzas para oírlo.
—No; mienten; me calumnian; es mentira; yo sólo te he querido a ti; ¡nomás a ti!
—¿Por qué te exaltas y hablas de calumnias?, ¿hay alguno quizá que se crea con derecho a deshonrarte? Pues, si eres inocente, nada temas. Dime quién es y yo le haré callar eternamente. Pero, ¡no quieres descubrir tus ojos!... Deja que los mire para que lea en ellos la verdad.
—Tú dices que me amas y sospechas de mí... ¡Qué pobre amor es el tuyo! Si no crees, tampoco amas. ¡Vete, vete!
Raúl tomó entre sus manos las de Magda y le besó los párpados.
—Perdóname. Tengo la avaricia de la pasión, y todo me acobarda. Necesito creer en ti y por eso creo. ¡Sería el engaño tan horrible!... Hoy mismo hablaré a tu tío y a mi madre.
—¡Ah, no! ¡Todavía no!
—Yo soy ahora quien dice con justicia que no es amado como debe serlo. Basta una palabra para asegurar nuestra mutua felicidad, y me dices que calle. Yo respondo de la aquiescencia de mi madre. Tu tío hará lo que tú quieras. Ya hemos visto cómo satisface tus menores caprichos. Y después, ¿qué razón podría alegar para negarme tu mano? Vivirá con nosotros, si lo quiere. Bien sé que le sería muy triste separarse de ti. Pues bien, ¿por qué no ha de quedarse en nuestra casa? Deja que hoy mismo hable con él: yo respondo de todo.
—No, Raúl, no le conoces. Tengo la certidumbre de que se opondrá tercamente a nuestros deseos. No quiere que me case. Si tú le hablas, mañana mismo me arrebata de tu lado. Deja que yo le hable y le convenza poco a poco. No quiero darle el menor disgusto. ¡Es tan bueno conmigo!
—¿Y si a la fin y postre se encapricha en no ceder?, ¿te faltará valor para seguirme amando aunque él no quiera?
—No; te lo juro. Yo confío en disipar sus prevenciones y conseguir su consentimiento. Mas, si no fuera así, dentro de un año, aunque la Tierra toda se opusiera, sería tuya. Deja pasar una semana, quince días; ten paciencia por mí. Yo allanaré el camino. Ya verás cómo, a fuerza de cariño, logro vencer su resistencia. Déjalo a mi cuidado solamente. Cree y espera.
A poco rato, los novios se despidieron dándose un beso apasionado. Magda se encerró en su habitación para que nadie viera sus ojos enrojecidos y le preguntara cuál era la causa de esas lágrimas. Su plan estaba ya trazado. ¡Cómo iba a padecer!... Mas si lograba sobreponerse a su destino, ¡cuán grande sería su recompensa! Le parecía que su pasado la iba dejando como una horrible pesadilla de la que sólo queda una memoria vaga al despertar. Estaba sola contra los hombres, contra su destino, contra el mundo. Pero David también estaba solo y venció a Goliath. La Magdalena lloró mucho y Jesús la perdonó porque había amado. Dios es bueno. Los hombres no pueden ser más inflexibles que el Señor.
Sin embargo, ¡cuántos obstáculos iban a presentarse en su camino! Su vida anterior la perseguía como un acreedor implacable. Necesitaba rehacerse; buscar el sitio más oscuro; nacer de nuevo como el fénix de la fábula. ¿Quién la ayudaría? Sus amigos se habían trocado en feroces adversarios. Como Robinson en la isla desierta, sólo estaba armada de su voluntad.
A ratos, se imaginaba estar a la entrada de un túnel muy oscuro y muy largo, ¿cuánto tiempo tardaría en atravesarlo? Un año, dos, tres, acaso más, pero, al término del túnel, estaba el cielo azul, el aire, el campo. Sus enemigos caerían al gran despeñadero, abierto expresamente por la Providencia, mientras ella, libre de sus perseguidores, proseguiría la caminata. Si Magda en ese instante hubiera poseído la omnipotencia de Dios, habría deshecho el mundo con un soplo, dejando nada más un islote perdido en el océano, donde cupieran juntos ella y él.
¡Qué días tan agitados y a la vez tan alegres los de aquella vida! Provot, que estaba un poco enfermo, no quería ya marcharse, y dejaba tiempo y lugar a los enamorados para verse.
Magda leía ya de corrido en el libro virgen de su corazón. Como esas aves que ocultan su cabeza bajo el ala, para que no las mire el cazador, ella creía que sus pecados íbanse borrando a modo de esas cartas que se escriben con tinta preparada expresamente y que, a la vuelta de unos cuantos días, se borran. No obstante, por las noches, cuando el sueño no venía pronto a cerrar sus párpados, Magda miraba con la imaginación los años de su vida, y su memoria podía entonces compararse a esos castillos ruinosos que describe Ana Radcliffe, en donde habitan a sus anchas los espectros. Su corazón latía violentamente, como si fuera a escapársele del pecho. ¡Cuántos aparecidos! ¡Cuánto oprobio! ¡Cuánta vergüenza! Primero, aquel empresario gotoso que juraba como un carretero, y que bebía copas de rhum a todas horas. Después, un viejo rico, más viejo que Provot y más rico también. En seguida, aquel joven periodista que la compró con una crónica de teatros y le empeñó todas sus alhajas. ¡Y ninguno había muerto! ¡Todos vivían para publicar su deshonra! ¿Habría en el mundo sitio bastante oscuro y escondido para ocultar en él ese tesoro de amor casto? ¿Cómo haría para que todos, todos, la olvidasen?
Esos adustos pensamientos huían despavoridos al día siguiente, para volver, fieles a su consigna, por la noche. Mas, durante las horas matinales, en los almuerzos a campo raso y en las alegres caminatas de la tarde, ¡cómo gozaba el corazón de Magda! ¡Qué poco duraban los días, y qué largas eran las noches!
—¡No te vayas! —decía Magda a la luz cuando empezaban a caer las sombras de la noche. Pero la luz se iba; el tiempo, eterno Laquedem, no se paraba, y cada noche, al apagar la vela y entregarse al sueño, Magda pensaba con tristeza recóndita. “¡Un día menos!”
Por fin, las brisas frías de octubre soplaron desnudando los arbustos. Las inglesas que habitaban en el hotel se despidieron de Monsieur Durand. El drama había llegado al último acto, y éste, a la última escena. Magda lloraba mucho por las noches, y Raúl se entristecía visiblemente. Los dos pasaban una gran parte de la noche recorriendo el calendario.
Allí estaba marcado, con cruz negra, el día de la partida. Iban llegando a él como el caballo desbocado corre a la barranca. Los días se despeñaban al hondo seno de la eternidad, como los coraceros que, en una carga impetuosa, precepitáronse al abismo en Waterloo. Magda sabía ya cuál debía ser el día fatal, pero ni Raúl se atrevía a preguntarlo ni ella a decirlo. Una noche los dos se hallaron solos junto al mar.
—¿Me quieres? —dijo Raúl a media voz.
—¡Con toda el alma!
—Pues si me quieres, si me amas, no te vayas. Deja que venza yo con súplicas y ruegos la terca resistencia de tu tío. ¿A qué separarnos si estamos unidos ya delante de Dios?
Magda oprimió la mano de Raúl, y, sentándole a su lado en el banco de piedra, comenzó a hablarle de esta suerte:
—No sabes todo aún. Yo no quiero afligirte y he callado. Al cabo, la verdad había de abrirse paso un día, destrozando nuestros corazones con su aguda cuchilla. Pero hoy es tiempo ya de que lo sepas todo. Ten valor. No me quites el poco que me resta. Ten valor por ti y por mí. Quiéreme mucho. ¡Soy tan desgraciada!
—Pero, ¡acaba, por Dios!, ¡me estás matando el alma!, ¿vas a irte mañana? No, si es imposible, ¡no tendrán fuerzas para arrebatarte de mi lado! ¡Yo no quiero, no quiero que te vayas!
—¡Pobre Raúl! Considera un momento ¡cuál será mi pena cuando eso que tú dices, y que temes sería más llevadero para mí que la desgracia que me agobia! Escucha. Mi madre — ¡pobrecita madre!— se fue al Cielo dejándome muy niña. Ya por aquel entonces, sin embargo, podía yo comprender sus consejos y hacer solemne juramento de seguirlos. Una noche, mientras todos dormían y yo velaba en mi camita, junto al lecho de mi madre, ella, besándome en los ojos y en la boca, me dijo estas palabras, que no olvido:
“Estoy mala, muy mala: los médicos me dicen otra cosa porque temen acelerar el fin de mis padecimientos. La vida se me va, por más que quiero sujetarla, no por mí, que estoy enferma y sufro mucho, sino por ti, la hija de mi alma, que vas a quedar sola en este mundo. No solloces; no llores; quiero que hablemos solas un ratito, sin que nadie nos oiga, y, si lloras, despiertan los demás. ¡Me cuesta tanto hablarte de este modo! No quisiera afligirte, pero es fuerza. Ya que me voy a ir, quiero dejarte lo más santo que tengo: mi bendición y mis consejos”.
Yo hacía esfuerzos inauditos por contener el llanto que me ahogaba. ¡Pobre madre mía! ¡Aquélla fue la última noche en que me habló!
“Dentro de pocos años -prosiguió diciendo- serás una completa señorita. Yo le he pedido mucho al Cielo que me alargue la vida para ayudarte, con mi experiencia y mis consejos, en esa edad tan llena de peligros, pero, ¡ya tú lo ves!, ¡no quiere!, ¡no ha querido!, ¡quisiera llevarte conmigo adonde voy! ¡Una hija está bien siempre que se halla cerca de su madre! Pero es forzoso que me vaya, y que te deje cuando más me necesitas. ¡Qué brazos tan duros son los de la Muerte, cuando arrancan a una madre del lado de su hija! Por eso quiero hablarte antes de irme. Oye bien mis palabras: son las últimas. Yo he padecido mucho en esta vida. Tu padre dejó de amarme a poco tiempo de casados. Quiérele mucho, compadécele y pide a Dios que esté en el Cielo. Yo, que le amaba con toda el alma, sufrí tanto como si me clavaran cien puñales en el pecho. Dios me dio fuerzas para vivir, y cuando tú naciste, no pensé más en la muerte porque ya había llegado mi consuelo. Tu padre no tuvo tiempo de quererte. Poco después, murió en un duelo por otra mujer. Yo le perdoné, y quise que no supieras nunca la verdad. Si te la digo ahora es porque vas a quedarte sin defensa, y el ejemplo de tu infeliz madre puede servirte para que huyas del peligro y sepas ir a la felicidad. El mundo está lleno de abismos. La mujer va por la Tierra con una venda en los ojos: todos la empujan al abismo, y cuando cae, maldicen de ella. Un hombre llega y murmura a su oído cuatro frases de novela; ella le abre su corazón de par en par; entra el amor y le roba todo. Dentro de pocos años, tú escucharás esas palabras, e inocente como todas, dejarás que te roben tu tesoro. Yo no quiero que tú seas infeliz, como lo he sido. Yo no quiero que te roben el corazón, para tirarlo como un objeto inútil. Antes de amar, medita bien lo que haces. Que no te engañen las palabras ni te seduzcan los juramentos de pasión; cuando un hombre te diga que te ama, aléjate de él por tres años, no le veas ni le hables, ni le escribas; si tu amor no se borra de su corazón en ese tiempo, dale tu mano, porque es digno de ti; si te olvida, no merece tu amor: es un ingrato. No ates tu vida a la suya antes de sujetarla a esa prueba. Mejor es amar de lejos, sin esperanza, que vivir amarrada a un hombre que nos desprecia y nos insulta. Júrame por mi alma que lo harás así. ¡Que te castigue Dios si no lo haces!”
—¡Yo, entonces, bañada en lágrimas, juré!
—Pero ese juramento es, insensato. ¡Yo te amo, te adoro, vida mía! ¿Dudas de mi cariño? Pues sujétame a cuantas pruebas quieras para convencerte. A todas, sí, ¡menos a ésa! ¡Tres años sin mirarte, sin escribirte, solo con mis angustias! ¡Cómo puedes pensar que sufriría, sin perecer, ese tormento! Si lo sufriera, no te amaría como te amo. No, tú no me quieres: si me quisieras, tampoco podrías vivir lejos de mí.
—¿Y mi madre, Raúl? Mi pobre madre, ¿no tiene derecho también a mi cariño?, ¿quieres que la desobedezca y que reniegue de sus consejos? Pero entonces seré una mala hija, ¡y las malas hijas no pueden ser esposas amantes ni madres buenas!
—De modo que tu decisión es irrevocable: por un juramento hecho cuando niña, a una madre que el dolor de la muerte trastornaba, consientas en hacerme desgraciado y en olvidarte de mi amor.
—¡Mentira! ¡No! ¡Eso no!
—¡Tú sabes ya que te amo inmensamente y que jamás, aunque lo quiera, he de olvidarte! Cumplir ese insensato juramento es dudar de mi amor, dudar de Dios. ¡Vete! ¡No me has querido nunca ni me quieres! ¡Me engañabas! ¡Mala! ¡Mala!
—Pero, ¿no ves que estoy llorando? ¡Si me faltan las fuerzas y estoy sintiendo que me muero! ¿Que no te amo?, ¡ojalá que no te amara!, pero, ¡qué digo!, ¡no!, ¡perdóname! Yo bendigo tu amor, aunque me haga sufrir, aunque me mate. Yo sé querer mejor que tú, porque no retrocedo ante el dolor.
—Mi cabeza se pierde. Soy un loco. ¡No cumplas ese juramento, vida mía!
Los sollozos ahogaban la voz de Raúl:
—¡Separarnos!... ¡Tres años!... ¿Tú no sabes que cada año tiene muchos, muchos días, y cada día, infinitas horas? ¿Que el tiempo corre prisa? No, ¡mentira! Para que esos tres años pasen se necesita un siglo. ¡Yo no quiero, no quiero que te vayas! Antes de verte, el amor de mi madre llenaba toda mi alma. ¿Cómo, llenándola toda, cupo el tuyo? No lo sé. Pero este amor advenedizo ha ido empujando poco a poco al otro. Le dejé entrar y hoy es el dueño de la casa. Mis ojos se van acostumbrando a verte y mis oídos a oírte. Y es que en ti pongo todos mis amores, y amándote a ti, amo a mi madre, y amo a mi hermana y amo a Dios. Si te vas, yo me quedo como esos cuerpos que están fuera de su atracción y permanecen inmóviles en el espacio. Si te vas, yo me quedo solo, vacío, hueco.
Magda sufría mil veces más que Raúl. No lloraba ni hablaba. Parecía estar interrogando al Cielo, con los ojos fijos. Pero el Cielo, eternamente mudo, sólo tiene voz en las tempestades.
¿Cuál iba a ser su vida? Raúl estaba al lado de una madre, esto es, cerca de Dios. Raúl estaba en paz con su conciencia; Raúl era honrado y era bueno. ¡Pero ella!... ¿Quién querría enjugar sus lágrimas? Necesitaba huir de sus amigas, como se huye de la casa que va a desplomarse. Nada le quedaba de su vida anterior, más que el remordimiento. Volvía a nacer; pero imaginad la horrible condición del niño que, nacido apenas, queda huérfano. Pues tan grande era la desdicha de Magda. Era el niño sin madre, sin nodriza, sin fuerza para andar y sin palabra. Con más, la soledad en que iba a vivir no era la quieta soledad del eremita que ve a Dios ni la del amante que piensa en su amor. Era la soledad de Robinson en la isla; la soledad del ser humano entre las fieras, la tempestad y el mar. Iba a estar sola, sin ayuda, sin socorro, en lucha abierta con los tigres y los leones y las hienas. Luchar con las pasiones es peor que luchar con las fieras. Luchar con el pasado no es combatir, como Jacob con el ángel: es luchar con el Demonio. La arrojaban al circo desvestida, sin armas, expuesta al hambre y la furia de los tigres, pero el amor la sostenía, como sostuvo la fe a los mártires cristianos. Comparad, pues, la soledad de Raúl con la soledad de Magda; aquélla era el sueño, y ésta, la pesadilla; aquélla, la quietud, y ésta, el combate.
Magda estaba en más triste condición que el niño huérfano a quien todos abandonan. El niño no piensa ni ama ni ase con sus manitas la vida que se le escapa. Está solo en la cuna, o en el quicio de una puerta, o en la oscuridad de una atarjea. El frío amorata y rasga sus delgadas carnes; la lluvia le moja; el hambre atenacea su estómago; pero, a poco, el hambre, el cierzo, el agua, no le causan dolor ninguno: quédase insensible, agoniza solo, como una vela que se extingue, y la muerte, esa madre de todos los huérfanos, le lleva al Cielo en brazos, y hace de su carne alas de mariposa y pétalos de flores. Magda era el niño abandonado; pero en la cuna, los pálidos vampiros le mordían la nuca, chupando su roja sangre; los genios malos le clavaban sus patas de alfiler en las pupilas; en el quicio de la puerta, era su carne pasto de los perros, que la arrancaban a pedazos con sus dientes, y de los buitres, que descendían adrede de las torres para clavar en...