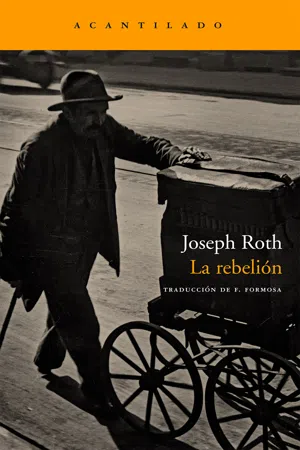![]()
VIII
Quiso el azar que Andreas el cual, como acostumbraba hacer todos los miércoles, había dejado el organillo en casa y el asno en la cuadra se sintiese de pronto tan cansado y que tomó el tranvía a pesar de que era ahorrativo y de que no estaba ya lejos de casa. Pegado a la entrada y ocupando la mitad del estribo, se hallaba el señor Arnold con su paraguas, como un guardián. Varios transeúntes se habían mostrado ya irritados por la corpulencia de aquel caballero que impedía con tal desfachatez el libre acceso. Pero Arnold—ya sabemos por qué—no se hallaba en ese estado de ánimo que nos hace tratar con justicia al prójimo. Él, que siempre había manifestado sus simpatías por el orden prescrito en los transportes públicos, se rebelaba contra sus propias convicciones.
Andreas Pum llevaba ya mucho tiempo sin viajar en tranvía. Lo recordaba como un simpático medio de locomoción. Siempre había dos o tres pasajeros que le ofrecían a la vez sus asientos. Su pata de palo, su traje militar, que llevaba en los días laborables, y su flamante cruz hablaban a la conciencia de la gente, aun de aquellos prójimos malhumorados que, siempre afligidos y como atormentados por mil injusticias, andan por el mundo con la intención de amargar la existencia a cuantos se les ponen por delante. En el tranvía, Andreas Pum veía siempre caras obsequiosas.
Tanto mayor fue su extrañeza ante el caballero desconocido que no se movía ni un centímetro de su sitio, aunque veía que Andreas, con su pata de palo y su bastón, necesitaba al menos todo un estribo para él solo, si quería encaramarse al tranvía. Detrás de Andreas se apretujaba la gente. El cobrador estaba en el interior del vagón. Y el señor Arnold miraba fijamente frente a él, como si no supiera lo que ocurría a su alrededor, y sus pensamientos eran aproximadamente de este tenor:
Es uno de esos inválidos, un simulador. La otra pierna la lleva bien escondida. ¡Un soldado! ¡Ja, ja, ya sabemos lo que es eso! A estos tipos no les da vergüenza deshonrar el uniforme. ¡Una condecoración! ¡Qué blasfema impostura! Éste viene de la asamblea de inválidos que acabo de ver. ¡Los honorables camaradas! No hacemos bastante por ellos. Yo pertenezco al comité benéfico de la Cruz de Plata. Y el señor Reschofsky también. Todos los señores de mi sociedad. Cada uno hace lo que puede. Y no están contentos. El mundo está lleno de ingratos. Y ese pendón a quien ayer apenas si le puse los dedos encima me envía a su chulo. ¡Un artista! Se atreve a ofenderme. Los tribunales son capaces de darle la razón. ¡Esos tribunales de hoy en día! ¿Es que aún queda justicia en el mundo?
Los pensamientos de los hombres son más veloces que el rayo, y un cerebro encolerizado puede producir una revolución en medio minuto. El tranvía llevaba ya un minuto esperando. Andreas Pum decidió finalmente apretarse lo mejor que pudo contra el pétreo caballero y abrirse paso. Lo consiguió con la ayuda de una señora situada tras él. Pero ahora la excitación se apoderó incluso del dulce Andreas. No se le ocurrió introducirse en el vehículo. Permaneció junto al inmóvil caballero.
Por primera vez en su vida, le ocurrió a Andreas que el rostro de un señor bien vestido no le era simpático. Andreas vio la nariz torcida y el bigote rojizo. Esto lo habría aceptado perfectamente..., más aún, jamás se le hubiera ocurrido indignarse porque a otras personas no les faltase una pierna. Pero la integridad física de aquel caballero, y únicamente de aquel, contrariaba a Andreas. Era como si acabase de descubrir que era un mutilado y que el resto de la gente estaba sana.
Frente al señor Arnold había una señora alta. Sobre su chaquetilla llevaba una pequeña esclavina y tenía las manos cruzadas a la altura del pecho. Tenía la cara larga y amarilla, llevaba unos lentes de pinza sobre una nariz diminuta, de orificios enjutos. Parecía una caña amarilleciendo.
A ella dirigió de pronto la palabra el señor Arnold:
—Estos inválidos son unos simuladores peligrosos. Acabo de estar en la asamblea que han tenido. Naturalmente, son todos unos bolcheviques. Un orador les daba instrucciones. Los ciegos no están ciegos, los paralíticos no tienen nada de paralíticos. Todo es cuento.
La enjuta dama asentía e intentaba sonreír. Era como si alguien le apretase dolorosamente la cara, como cuando se exprime un limón.
—Y los que tienen una sola pierna—prosiguió el señor Arnold—tampoco tienen una sola pierna. Es muy fácil de simular... así.
Y el señor Arnold levantó un pie con la intención de demostrar cómo es posible esconder la mitad inferior de la pierna.
De pronto Andreas gritó:
—Y usted es un cerdo barrigudo, ¡eso es usted!
No sabía cómo le había salido aquel grito. Porque jamás, en toda su vida, había levantado tanto la voz, y cinco minutos antes no habría podido imaginar que atacaría de tal forma a un caballero desconocido. Un odio inexplicable violentaba a Andreas. Quizás había dormido en él, bajo una capa de humildad y devoción.
El señor Arnold levantó la mano.
—¡Falsario, simulador, bolchevique, eso es lo que es!—gritó Arnold, y unos cuantos pasajeros se asomaron desde el interior del vehículo a la plataforma.
Por desgracia, en el tranvía había pequeños burgueses y mujeres, personas intimidadas y oprimidas, pero no menos exasperadas por los acontecimientos de la revolución, que sostenían una encarnizada lucha contra la época presente, que miraban hacia atrás con los dientes apretados y con un nudo en la garganta, hacia el pasado esplendoroso de su patria, y para quienes la palabra bolchevique no significaba otra cosa que asesino y facineroso. Cuando sonó el grito «¡bolchevique!» era como si un miembro de su familia les pidiese socorro.
«¡Un simulador! ¡Un bolchevique! ¡Un ruso! ¡Un espía!», profirieron unas cuantas voces entremezcladas.
Y un digno caballero, sentado en el interior del vehículo, que llevaba una levita de invierno de una distinguida pulcritud y de una edad respetable, musitó:
—Debe de ser un judío...
Andreas había levantado su bastón a medias, para defenderse en caso de verse agredido, pero también para atacar. Vino el cobrador, cerró cuidadosamente su cartera llena de billetes, porque sabía por experiencia que, en tales aglomeraciones, había siempre ladrones, y se metió en el grupo de pasajeros excitados de la plataforma. El tranvía pasaba justamente por una calle larga y tranquila, donde había pocas paradas. El cobrador intentó volver a enviar a la gente al interior del vehículo. Reflexionó durante breves instantes quién de los dos podía tener razón, y le vino entonces a la memoria un artículo periodístico en el que se informaba de que los simuladores eran unos tíos listos, y que a veces era posible ganar cada día una buena cantidad de dinero con la mendicidad. Aún recordaba perfectamente cómo, después de la lectura, se sintió indignado por la desvergüenza de los mendigos y por sus elevados ingresos, que comparó con su salario de hambre. Además, el rostro y la estatura del vociferante caballero le recordaban vagamente a un funcionario de la Magistratura que había visto una vez. Le vino al mismo tiempo a la memoria la desgracia de un colega, que había tratado groseramente a un caballero en el tranvía y que por ello había perdido su empleo. Y el caballero había resultado ser un funcionario de la Magistratura. Todas estas consideraciones indujeron al cobrador a pedir a Andreas Pum que se identificase.
En cualquier otra situación, Andreas habría sacado con satisfacción su licencia, como debía hacerlo a menudo con los policías a fin de demostrar de un modo fehaciente su derecho a tocar el organillo y a andar con su pata de palo. Pero ahora Andreas no quería hacerlo. En primer lugar, un cobrador de tranvía no era una instancia policial; en segundo lugar, él mismo se consideraba por encima de un cobrador, y en tercer lugar, había que pedir la identificación al caballero antes que a él. Y mientras Andreas vacilaba, el cobrador creyó que el falso inválido le tomaba el pelo. Por ello gritó:
—¿Conque ésas tenemos?
Nunca un cobrador había hablado de tal forma con Andreas, por lo que éste dijo:
—¡Usted a mí no me manda!
—¡Pues tendrá usted que apearse!—ordenó el empleado.
—¿Y si no quiero?—replicó Andreas.
—¡Baje inmediatamente del tranvía!—gritó el cobrador, y se le encendió la cara.
Al mismo tiempo, hizo sonar dos veces su trompetilla, y el conductor detuvo el vehículo con un fuerte frenazo.
—¡Pues no me bajo!—declaró Andreas.
El cobrador agarró del brazo a Andreas. El señor Arnold se dispuso a tomar del otro brazo a su adversario. Entonces Andreas se puso a golpear a ciegas con su bastón. Ya no veía nada. Llamas redondas bailoteaban ante sus ojos. Alcanzó la oreja del señor Arnold y la gorra del empleado. Las mujeres corrieron a refugiarse en el interior del vagón. En la calle se aglomeró la gente. Entre ellos, como por arte de magia, surgió de pronto un policía. Con ambos brazos, separó a la muchedumbre como un nadador que surca las olas. Fue a detenerse junto a la plataforma y ordenó:
—¡Bájese usted!
Andreas se calmó lentamente al ver al representante de la ley, con quien se sentía afín gracias a su licencia, a su concepción del mundo y a su condecoración.
En la creencia de que finalmente se hallaba bajo la protección de la justicia, le dijo al policía:
—¡Llévese primero a éste!—y señaló al señor Arnold.
Con su gesto, Andreas perdió ya de entrada toda la simpatía del agente. Porque a un hombre que goza de la máxima autoridad en la calle no le gusta obedecer a personas que dependen de él—y de él depende todo el mundo—, aunque tengan razón mil veces. El policía contestó:
—¡Usted no tiene que mandarme nada! ¡En nombre de la ley, apéese!
Cuando el policía dijo «en nombre de la ley», un escalofrío recorrió el espinazo de todos los implicados y curiosos. Andreas imaginó en seguida un crucifijo entre dos velas encendidas, y el rostro lívido de un juez con su birrete. Bajó a la calle sin pensarlo más.
—¡Documentación!—dijo el policía.
Andreas mostró su licencia. Después el policía interrogó al cobrador, que parecía no saber las causas del altercado. Pasó por alto la prehistoria. Para él, el incidente empezó a tener interés justo en el momento en que Andreas se había negado a prestar obediencia a sus justificadas órdenes.
—Conozco muy bien mis atribuciones—concluyó su informe el cobrador.
En este momento, el señor Arnold gritó desde el tranvía:
—¡Es un bolchevique! ¡Lo he oído despotricar en la asamblea de inválidos!
—¡Mentira!—gritó Andreas volviendo a levantar el bastón.
Pero el policía se le lanzó a la garganta. El dolor y el odio hicieron perder la razón a Andreas.
Golpeó al policía. Dos hombres del público le arrebataron el bastón. Y Andreas cayó sobre el empedrado.
El funcionario volvió a incorporarle de un tirón, se arregló el uniforme, se guardó la licencia en su cuaderno de notas, y éste en la cartera, y se alejó.
El tranvía volvió a arrancar y la gente se dispersó.
Andreas regresó cojeando a su casa.
Continuaba furioso. Se avergonzaba. Estaba dolorosamente desengañado. ¡Que le hubiera ocurrido una cosa así! ¡A él, a Andreas Pum, a quien el Gobierno había distinguido con una condecoración! Poseía una licencia, había perdido una pierna y había recibido una cruz. ¡Era un combatiente, un soldado!
De pronto recordó que ya no tenía la licencia. De manera imprevista, se había convertido en un ser vivo sin derecho a la vida. ¡Ya no era nada! Como si desde un navío lo hubiesen arrojado al inmenso océano, su alma empezaría a debatirse con la desesperación de un ahogado cuando saliera a la calle con su organillo.
Llegó a casa y se lo contó todo a su mujer. Durante el camino, una leve esperanza había hallado eco en su ánimo sobreexcitado, una esperanza en la prudencia, en la bondad y el amor de su mujer. Pero mientras se lo estaba contando, sentía crecer el frío a su alrededor. Ella no dijo nada. Permanecía de pie frente a él, con las manos en sus robustas caderas. Un manojo de llaves colgaba como un arma en su flanco izquierdo, y tenía masa de harina pegada a los dedos. Andreas no le miraba la cara y no podía saber la impresión que producía su discurso. Creía sentir que ella le contemplaba con cierto aire burlón.
Le lanzó desde abajo una tímida mirada y en ese momento se parecía a un perro que espera una paliza. Pero luego cambió totalmente la expresión de su cara, porque quedó aterrado. De repente fue como si tuviese ante él a una mujer extraña, desconocida y terrible. Por primera vez hizo Andreas el descubrimiento de que un rostro humano puede tener un aspecto completamente distinto si uno lo mira desde abajo. Vio en primer lugar la gruesa papada de su mujer, y justo encima, como si la boca y los labios se hubiesen esfumado, los anchos orificios nasales, que se hinchaban y volvían a ponerse flácidos y de los que emanaba un aliento pesado y desagradable, que recordaba el aroma de la selva. Un leve gemido parecía emerger de las entrañas de la mujer, como el sonido lujurioso y anhelante que se forma en las fauces hambrientas de una bestia salvaje al divisar el botín.
Andreas tenía miedo de su mujer.
Cortó su relato a la mitad. Katharina se apartó de él un paso, y él tuvo la se...