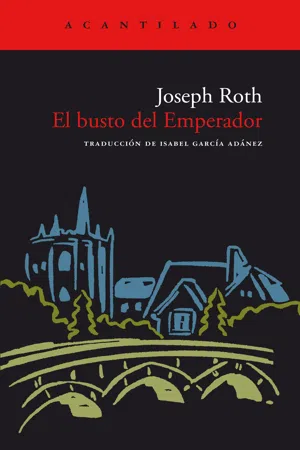![]()
V
«¿Por qué no—se dijo en el camino—regresar a Lopatyny? Puesto que mi mundo parece vencido para siempre, ya no tengo patria. ¡Y es mejor que vaya a buscar los escombros de mi vieja patria!»
Pensó en el busto del emperador Francisco José que descansaba en su sótano, y en el cadáver de aquel su Emperador que desde hacía mucho tiempo yacía en la Cripta de los Capuchinos.
«Siempre fui un caso raro—siguió pensando—en mi pueblo y en los alrededores. Pues seguiré siendo un caso raro.»
Envió un telegrama a su administrador comunicándole el día de su llegada.
Y, cuando llegó, le estaban esperando como siempre, como en tiempos, como si nunca hubieran tenido lugar la guerra, la disolución de la monarquía, la nueva república polaca.
Pues uno de los grandes errores de los nuevos—o como gustan llamarse: modernos—hombres de estado es creer que el pueblo (la «nación») se interesa tanto por la política mundial como ellos mismos.
El pueblo no vive de la política mundial ni de nada que se le parezca, y en eso se diferencia positivamente de los políticos. El pueblo vive de la tierra que labra, de los bienes con los que comercia, de la artesanía que tan bien conoce. (Lo cual no quita que vote en las elecciones generales, muera en las guerras y pague sus impuestos.) En cualquier caso, así era en el pueblo del conde Morstin, en el pueblo de Lopatyny. Y ni la Guerra Mundial entera ni la entera transformación del mapa de Europa habían cambiado la mentalidad del pueblo de Lopatyny. ¿Cómo? ¿Por qué? El sano juicio de los taberneros judíos y los campesinos rutenos y polacos se resistía a los incomprensibles caprichos de la historia. Sus caprichos son abstractos; las inclinaciones y aversiones del pueblo, en cambio, son concretas. El pueblo de Lopatyny, por ejemplo, conocía desde hacía años al conde Morstin, al representante del Emperador y de la Casa de los Habsburgo. Vinieron nuevos gendarmes, pero un funcionario de aduanas es un funcionario de aduanas, y el conde Morstin es el conde Morstin. Bajo el reinado de los Habsburgo, los habitantes de Lopatyny habían sido felices e infelices, según la voluntad de Dios. Siempre, con independencia de todos los cambios de la historia, de la república y la monarquía, de la llamada independencia nacional o de la llamada opresión nacional, se dan en la vida de los hombres buenas y malas cosechas, fruta sana o podrida, ganado fértil o enfermizo, pasto abundante o escaso, lluvia a tiempo o a destiempo, sol que fecunda o que no causa más que sequía y desgracia; para el comerciante judío, el mundo estaba formado por clientes buenos y malos; para el tabernero, de grandes bebedores y bebedores flojos; para el artesano, a su vez, era importante si la gente necesitaba o no un tejado nuevo, botas nuevas, pantalones nuevos, hornos nuevos, chimeneas nuevas o barriles nuevos. Así era al menos, como hemos dicho, en Lopatyny. Y en lo que respecta a nuestra opinión en especial, viene a decir que el ancho mundo en su totalidad no se diferencia tanto del pequeño pueblecito de Lopatyny como los jefes de estado y los políticos quieren creer. Después de haber leído el periódico, escuchado discursos, votado a los diputados y de haber comentado ellos mismos con los amigos lo que pasa en el mundo, los campesinos, artesanos y comerciantes—y en las grandes ciudades también los trabajadores—regresan a sus casas y talleres. Y en casa les esperan la pena o la dicha: hijos enfermos o sanos, mujeres pendencieras o tranquilas, clientes cumplidores o morosos, acreedores atosigantes o pacientes, una buena o una mala comida, una cama limpia o sucia. Sí, estamos convencidos de que la gente sencilla no se preocupa en absoluto de la historia, por más que los domingos hablen de ella largo y tendido. Ahora bien, como ya hemos dicho, puede que esto no sea más que nuestra visión personal. Aquí sólo tenemos que hablar de Lopatyny. Y allí las cosas eran tal y como acabamos de referir.
Cuando hubo regresado el conde Morstin, de inmediato fue a ver a Salomón Piniowsky, aquel judío tan listo en quien, como en ninguna otra persona de Lopatyny, convivían en perfecta armonía, como si fueran hermanas, la simpleza y la inteligencia. Y el conde le preguntó al judío:
—Salomón, ¿qué piensas del mundo?
—Señor conde—dijo Piniowsky—, ya no pienso nada de nada. El mundo se ha ido a pique, ya no hay Emperador, se votan presidentes, y es como si me busco un abogado competente cuando tengo un pleito. Así, el pueblo entero elige un abogado que le defienda. Pero, me pregunto yo, señor conde, ¿ante qué tribunal? Ante un tribunal compuesto nuevamente por otros abogados. Y aunque el pueblo en sí no tiene ningún pleito y tampoco necesita defenderse, todos sabemos que la mera existencia del abogado ya nos echa encima los pleitos. Así que ahora no dejará de haber pleitos constantemente. Todavía conservo la bandera negra y amarilla que me regaló usted, señor conde. ¿Qué hago con ella? Está en la buhardilla. Todavía conservo el cuadro del viejo Emperador. ¿Qué he de hacer? Leo periódicos, me preocupo un poco por el negocio y un poco por el mundo, señor conde. Sé las tonterías que hacen. Pero nuestros campesinos no tienen ni idea. Creen sencillamente que el viejo Emperador ha impuesto uniformes nuevos y ha liberado Polonia. Y que ahora ya no reside en Vien...