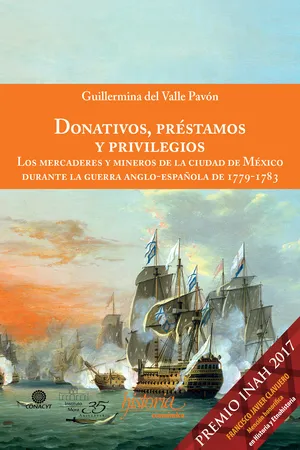![]()
1. Donativos para financiar la armada y el conflicto bélico
La petición de donativos por la monarquía hispana inició en el siglo xvi, cuando se requirieron de manera excepcional con el fin de extraer recursos adicionales de los súbditos para financiar los conflictos bélicos. En la siguiente centuria, en la que se vivió un estado de guerra casi permanente, los donativos se transformaron en uno de los principales recursos para sufragar los gastos de campaña. Entonces se desarrolló una literatura doctrinal y jurídica con el propósito de justificar su carácter obligatorio. Como mostró José Ignacio Fortea, los presupuestos teóricos de la época concibieron los donativos como una demanda moral y justa, que se daba en el marco de “una relación ‘antidoral’, remuneratoria, basada en el mutuo intercambio de actos de amor”. Se trataba de una obligación debida al rey porque era la “voluntad de Dios”, lo que convenía a la “utilidad pública” porque derivaba de la necesidad extrema y la prueba de amor y fidelidad que los vasallos debían al monarca. Con el ascenso de los Borbones los donativos se mantuvieron como un importante recurso de la fiscalidad imperial porque proporcionaban liquidez de manera más o menos inmediata. Dichos servicios se concentraron en los primeros años, a causa de la intensidad que adquirió la guerra de Sucesión, y en las últimas décadas debido a las conflagraciones imperiales en las que se vio envuelta la corona. A partir del planteamiento de Kuethe sobre la intención de los Borbones de no demandar recursos extraordinarios al Consulado de cargadores de Indias, Rafael Sánchez dedujo que hubo “una cierta política” tendente a evitar los donativos por los servicios compensatorios que generaban y porque incrementaba la capacidad de acción política de dicho cuerpo, sin embargo, como vimos en la introducción, se trató de una decisión coyuntural determinada por la decisión de introducir el Reglamento de comercio libre de 1778.
En Nueva España, desde el inicio del siglo xviii, el Consulado de México realizó servicios para contribuir al sostenimiento de la guerra de Sucesión de Felipe V, lo que le permitió negociar el encabezamiento de la renta de alcabalas en términos favorables e influir en el virrey para que no aplicara la normatividad que restringía el tráfico en el Pacífico hispanoamericano. En el transcurso de la centuria borbónica, el cuerpo mercantil continuó otorgando a la monarquía cuantiosos donativos, principalmente para contribuir al sostenimiento de los conflictos bélicos que enfrentó contra Gran Bretaña, en compensación de los cuales consiguió importantes privilegios de carácter fiscal y comercial. En este primer capítulo analizaremos el periodo que se extiende de 1776-1777 al fin de la guerra anglo-española de 1779-1783. En los primeros años, la corona solicitó donativos a los principales cuerpos de Nueva España para fortalecer las fuerzas navales del imperio y, poco después del inicio del conflicto bélico, pidió dádivas a los tribunales del Consulado y Minería para financiar a los príncipes de Asturias, y un donativo universal a los súbditos de las Indias Occidentales. Existe un vacío historiográfico en relación con el estudio de estos servicios financieros, con excepción del donativo demandado por el monarca en 1780-1781. Por lo que se refiere a los donativos para la construcción de navíos de guerra, se muestra cómo la denuncia de la existencia un fondo millonario en el Consulado permitió a las autoridades conseguir un enorme donativo; mientras que en el caso de los mineros la petición de dicho servicio posibilitó al ministro de Indias erigir el cuerpo formal de minería. Asimismo, veremos las contraprestaciones que obtuvieron ambas corporaciones a cambio de los considerables donativos que otorgaron durante la guerra. Y sobre el donativo de 1781 se da a conocer la forma en que las principales corporaciones de la ciudad de México lo recaudaron y la estrategia que permitió al Tribunal mercantil recaudar las mayores contribuciones de sus miembros y el resto del comercio de la capital, aspectos que no han sido examinados.
el donativo del consulado para la armada y el fondo secreto
Durante 1761-1763, la monarquía hispana se involucró en una guerra que originalmente era entre Gran Bretaña y Francia, lo que marcó un cambio de rumbo en la política comercial y fiscal del imperio en Hispanoamérica. La principal preocupación consistió en garantizar la seguridad de las fronteras más remotas y vulnerables de un espacio inmenso del que apenas se tenía un conocimiento cartográfico y científico precisos. La amenaza de una embestida británica mayor era inminente. El Tratado de París, firmado en febrero de 1763, muestra que quienes obtuvieron mayores beneficios territoriales fueron los reinos de Gran Bretaña y Prusia, este último consiguió expandir sus territorios al oriente en el Báltico y el sureste sobre la Silesia austriaca. Francia perdió el inmenso territorio de Canadá y las extensas áreas situadas al este y sureste del Mississippi con excepción de Nueva Orleans. A cambio de la devolución de los puertos de Manila y La Habana, España cedió La Florida a Inglaterra, y obtuvo de Francia la llamada Luisiana española, que comprendía las regiones ubicadas al oeste del Mississippi. El dominio de los británicos sobre los mares y el contrabando que realizaban en las costas hispanoamericanas condujo a la corona a esforzarse por modernizar e incrementar sus fuerzas armadas en España y América. Al término de la guerra de los Siete Años, los británicos, en su empeño por debilitar las fuerzas navales hispanas antes de abandonar La Habana, habían destruido parcialmente el astillero, así como los navíos de guerra San Carlos y Santiago. En 1763 se había iniciado la reconstrucción del astillero, pero poco después se habían suspendido los trabajos, posiblemente porque las autoridades consideraron que el sitio de La Habana estaba demasiado expuesto a los enemigos, por lo que en los años siguientes se esforzaron por encontrar un mejor lugar para establecerlo.
Al inicio de 1776, José de Gálvez, poco después de haber sido nombrado titular del Ministerio de Indias, informó al virrey Antonio María de Bucareli sobre la decisión del monarca de incrementar todo lo posible el número de sus embarcaciones de guerra en la península y en Indias. Al soberano le preocupaban los territorios americanos a raíz del estallido del conflicto de Gran Bretaña con sus colonias y la amenaza de los portugueses, que habían emplazado fuerzas marítimas y terrestres en las fronteras de Brasil con Buenos Aires y Paraguay. Gálvez ordenó al virrey que, con toda discreción para no alarmar a la población, mandara reconocer el sitio del astillero del río Coatzacoalcos, así como sus inmediaciones para ver si había maderas y víveres en abundancia. En dicho astillero se habían construido algunos bajeles de guerra en la década de 1730. Asimismo, le informó que el monarca quería escarmentar a los portugueses, lo que representaría dispendios muy considerables para el real erario, por lo que le encargó que, con la misma reserva, aplicara todos sus esfuerzos y sagacidad política para que los cabildos eclesiásticos, los cuerpos de comercio y minería se ofrecieran a costear la fabricación de algunos navíos de 50 a 60 cañones y fragatas de 30 a 40 cañones. Gálvez adelantó al virrey que muy pronto llegarían a Veracruz un maestro constructor, carpinteros y otros artífices para empezar a construir los navíos.
En abril, el virrey Bucareli y Ursúa planteó a Gálvez que, aun cuando los productos fiscales de su administración habían satisfecho a todos sus acreedores y las rentas habían crecido, no bastarían para satisfacer los gastos urgentes para los preparativos de un conflicto bélico. La única solución que encon-tró para obtener mayores recursos fue solicitar préstamos, recurso que se había esforzado en evitar durante todo su mandato. Y con respecto a la construcción de buques se comprometió a solicitar a los cabildos y cuerpos mencionados, pero advirtió que el auxilio podría ser poquísimo porque el comercio y la minería carecían de grandes caudales, mientras que los cabildos eclesiásticos de Oaxaca, Durango y Mérida eran muy pobres. Entonces, la situación política de la Universidad de mercaderes dio un giro. Como consecuencia del conflicto suscitado a causa de la manipulación de las elecciones que se habían celebrado en enero de ese mismo año, los inconformes denunciaron que el Tribunal mercantil disponía de un fondo millonario, hecho que brindó a las autoridades la oportunidad para obtener un cuantioso donativo de dicha corporación.
El problema en los comicios del Consulado se desató porque no había sido electo para el oficio de cónsul Francisco Antonio de Rábago, el candidato oficial del partido de los montañeses, porque el conde de la Torre Cossío había obtenido un voto más. Este suceso causó gran escándalo en la comunidad mercantil. El conde de Rábago, hermano de Francisco Antonio, había presentado un escrito al Tribunal del Consulado y al juez de alzadas, en el que denunció que José González Calderón, quien también era montañés, y Pedro Alonso de Alles, asturiano que pasaba de cónsul moderno a antiguo, habían influido en el escrutinio de manera ilícita. Rábago había denunciado a ambos mercaderes por haber andado “de puerta en puerta... captando la voluntad y ánimo de los electores” con el propósito de “burlar” los comicios. Además impugnó la elección de Torre Cossío porque no era apto para desempeñar el oficio de cónsul, en razón de que corrían dos procesos judiciales en su contra, y porque siendo coronel de la milicia provincial de Toluca en cualquier momento podía ser puesto en armas en la costa del Golfo.
En febrero de 1776, el conde de Rábago, secundado por ocho destacados mercaderes montañeses, denunció ante el virrey que el Consulado había acumulado de manera ilícita un fondo millonario de sobras de alcabalas durante los sesenta años (1694-1754) que había administrado dicho gravamen en la ciudad de México y su jurisdicción. La bolsa de las sobras ascendía a 1 012 240 pesos, enorme cantidad si tomamos en cuenta que la Universidad de mercaderes había pagado al erario por el arrendamiento de las alcabalas una renta anual de 280 000 pesos. El Tribunal mercantil se había opuesto de manera reiterada a que se incrementara el monto de dicha anualidad con el argumento de que le resultaba sumamente difícil reunirla, motivo por el cual el soberano había concluido el contrato con el cuerpo mercantil en 1754. El conde de Rábago y consortes denunciaron que dicha bolsa había sido manejada por los priores en secreto, sin informar a los cónsules, ni al resto de los matriculados, y que no había beneficiado al Consulado, ni al “público en general”. En particular acusaron a José González Calderón, que entonces era consejero del Tribunal mercantil, de la malversación del fondo que había retenido en su poder al término de su periodo como prior (1761-1762), sin informar a sus sucesores para invertirlo en “sus propios vicios, intrigas y negociación”. Por todo ello, solicitaron al virrey que mandara a González Calderón declarar cuánto dinero había recibido del fondo en cuestión, exhibir la cantidad que restaba y presentar cuentas en un término perentorio, con el objeto de que se averiguara sobre algunos caudales que, entendían, se habían perdido. Dada la gravedad del problema, el virrey mandó que los inconformes comparecieran ante él y la audiencia, y les advirtió que en caso de ser necesario tendrían que hacerlo ante el rey, en sus reales consejos, audiencia y ...