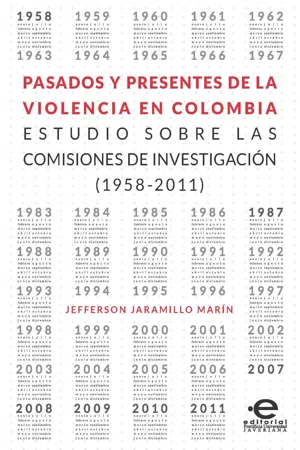![]()
1. La comisión investigadora (1958)
La Comisión Investigadora, creada a comienzos del Frente Nacional, fue una excelente síntesis del ideario de pacificación, de rehabilitación y de modernización social que embargaba a la nación en ese entonces. Este capítulo buscará mostrar cómo, a través de esta comisión, se desplegó la construcción de tramas narrativas y de mecanismos de trámite institucional de la violencia bipartidista. En ese sentido, destacaremos en qué consistieron esas narrativas, quiénes fueron sus protagonistas y dentro de qué marco político nacional e internacional tuvieron lugar. En este capítulo, también describiremos hasta qué punto esas narrativas contribuyeron a situar, en la escena pública, unas estrategias de gestión y trámite institucional de las secuelas de la Violencia (por ejemplo, la recuperación de testimonios, la visita a las zonas afectadas, la generación de micropactos entre las facciones políticas enfrentadas, el establecimiento de medidas de emergencia y rehabilitación y, sobre todo, la propuesta de una terapéutica del dolor, novedosa para la época). Finalmente, destacaremos cómo esta comisión favoreció la concertación de políticas de futuro para el país, a partir de las estrategias de pacificación y rehabilitación del Frente Nacional.
El marco: la Violencia, el Frente Nacional, el anticomunismo
El papel de la Comisión Investigadora no puede entenderse sin tener en cuenta el contexto de violencia política del país entre 1946 y 1964 ni puede concebirse por fuera del análisis de las soluciones políticas que se implementaron para superarla, a través del pacto político conocido como el Frente Nacional. Este periodo de violencia política puede dividirse en varias etapas. A continuación, intentaremos dar cuenta de ellas. De antemano aclaramos que no se trata de hacer una historiografía del periodo, sino de situar, en un marco político significativo, algunos elementos de reflexión que permitan comprender la naturaleza y los alcances de la Comisión Investigadora.
La Violencia, un punto de inflexión en el orden de las representaciones sociales y políticas
Las etapas de la Violencia han sido descritas por varios autores. No obstante, una de las voces más autorizadas sobre este periodo es la de marco Palacios, que identifica, al menos, cuatro fases (véanse Palacios 2003; Palacios y safford 2002). La primera fase de la Violencia comienza en 1945, con las campañas electorales que enfrentan a gaitanistas (partidarios del líder liberal populista Jorge eliécer Gaitán) y ospinistas (partidarios del líder conservador mariano üspina Pérez). esta primera fase finaliza en 1949, con la abstención liberal en las elecciones que, a la postre, ganarán los conservadores, bajo el liderazgo de mariano üspina Pérez. en esta fase, el punto de inflexión de la confrontación entre partidos fue el asesinato de Jorge eliécer Gaitán, ocurrido el 9 de abril de 1948. La segunda fase de la Violencia, que transcurre entre 1949 y 1953, se abre con la abstención liberal en las elecciones y se cierra con la llegada del gobierno militar de Gustavo rojas Pinilla, tras el golpe de estado al presidente conservador Laureano Gómez. más adelante, abordaremos este escenario. Por ahora, basta decir que rojas Pinilla fue considerado una ficha política al servicio de las élites, que buscaban pacificar y reconciliar el país, mediante un proyecto hegemónico. estas dos primeras fases son catalogadas por marco Palacios como las de mayor sectarismo y fuerza destructiva en el país. La tercera fase, que abarca desde 1954 hasta 1958, se caracteriza por el terror provocado por los bandoleros o “pájaros”, grupos de sicarios, pagados por los directorios políticos, que azotaban las regiones. Finalmente, la cuarta fase es un momento residual que va desde la caída de Roj^s Pinilla hasta 1964. en esta última fase, en el marco de la eclosión del Frente Nacional, se combinaron estrategias de amnistía y reinserción a la vida civil de bandas e individuos alzados en armas, mecanismos de pacificación y gamonalismo armado. La comisión investigadora tendrá lugar en esta última etapa.
Aunque de ella se tienen amplias referencias en la memoria colectiva colombiana, la Violencia es vista “como un collage de opiniones ambiguas, poses fúnebres, sentimientos de culpa y ontologías pesimistas que apenas comienzan a desvanecerse ante el rigor de nuevas investigaciones y análisis” (Palacios 2003, 193). Lo que sabemos de la Violencia es producto de relatos y de esfuerzos intelectuales y artísticos (teatro, cine, artes plásticas y literatura9) condensados a lo largo de los años. tenemos noticia de este periodo a través de la literatura testimonial producida en la época, sobre todo a través de la literatura que floreció a partir del 9 de abril de 1948, fecha que marcó una ruptura en la vida colombiana del siglo XX. Esta literatura incluye panfletos autobiográficos, novelas históricas, libros periodísticos, crónicas y diarios (véanse Ortiz 1994; Rodríguez 2008; Sánchez 2009c). A partir de los años sesenta y durante los años setenta, el periodo será descrito en varios trabajos sociológicos, antropológicos e históricos. La Violencia se estudió a la luz del protagonismo de sus actores, a la luz de sus impactos socioeconómicos regionales y locales, y a la luz de sus relaciones con el Estado, con las estructuras agrarias y con los partidos políticos. La mayoría de estos estudios eran monografías especializadas forjadas en el periodo de institucionalización y expansión de las ciencias sociales en el país10. A esto habría que añadir que las visiones de los estragos que causó la Violencia y de las alternativas de solución que ofreció el Frente Nacional fueron el resultado de la primera lectura emblemática del desangre que llevó a cabo el libro La Violencia en Colombia (véase Jaramillo 2012a), texto que “moldeará la visión de las clases medias lectoras de ese entonces” (Palacios 2003, 193)11.
Sin entrar en disquisiciones teóricas sobre la exactitud de la periodización, la calidad de los análisis producidos, la jerarquía de los epicentros o las estadísticas, la Violencia puede resumirse como “una serie de procesos12 provinciales y locales con expresión nacional [...] que parte en dos el siglo XX colombiano” (Palacios y Safford 2002, 630)13.
Por varias razones, la Violencia puede calificarse de punto de inflexión. En efecto, a través de ella, se expresó una “confrontación pugnaz de las élites por imponer, desde el Estado nacional, un modelo de modernización conforme a pautas liberales y conservadoras, y [...] un sectarismo localista que ahogó a todos los grupos, clases y grandes regiones del país” (Palacios y Safford 2002, 630). El deseo de imponer ciertos modelos de nación y el partidismo sostenido por las dos subculturas políticas más importantes modificaron de manera radical el orden de las representaciones sociales y políticas del país (véase Pécaut 2003b)14. Esta modificación se manifestó de tres maneras. Primera, en la imposibilidad de construir un orden unificado de nación. Segunda, en la legitimación de una representación de la división social del país entre dos grandes facciones (laureanistas y gaitanistas). Tercera, en la prevalencia, en toda relación social y política, de la lógica amigo-enemigo (véase Pécaut 2003a, 32). Ese orden de representaciones será recogido en el trabajo llevado a cabo por la Comisión Investigadora y será ampliado por el libro La Violencia en Colombia.
Desglosemos las manifestaciones de este nuevo orden representacional. Frente a la primera, habría que decir que la constitución de un orden social unificado no ha sido algo coyuntural en el país, sino que ha sido una constante histórica desde el siglo xix, pero acrecentada a mediados del siglo XX. A comienzos del siglo XX, en varias naciones latinoamericanas (México, Brasil y Argentina, por ejemplo), las élites reformistas, los partidos institucionalizados, los intelectuales radicales y los militares progresistas buscaron unificar la sociedad, a partir de un Estado intervencionista representante de la nación y muchas veces contrapuesto a los intereses hegemónicos. En Colombia, sin embargo, este proceso no tuvo gran fuerza. Por ejemplo, a mediados y finales del siglo xix, los intelectuales y científicos nacionales plantearon ciertas demandas a la nación15 y, en los años treinta, el gobierno liberal de Alfonso López Pumarejo hizo algunas reformas sociales (laborales y educativas), para cerrar las brechas del atraso social. No obstante, nuestro intervencionismo casero permaneció dentro de marcos sociales muy estrechos y no logró institucionalizar las relaciones sociales o permitir que el Estado asumiera la representación de los intereses nacionales (véase Pécaut 2003a, 34). Además de lo anterior, la reforma agraria, uno de los nudos gordianos de nuestra guerra, no logró consolidarse en el gobierno de López Pumarejo (de hecho, la tierra nunca fue tratada como un tema clave para desactivar la violencia)16. Los gremios económicos y las élites políticas también le dieron la espalda a las reformas estructurales. A esta institucionalización social precaria, se sumó una institucionalidad democrática a medio camino, en la que las subculturas políticas liberal y conservadora, con amplio margen de dominio, fueron incapaces de representar la nación, de unificar la sociedad en términos simbólicos y de configurar el imaginario de “pueblo”. en ese sentido, nuestra democracia terminó apegada a valores más formales que sustantivos. como dice Pécaut (amparado en una visión cercana a la de claude Lefort y a la imagen gaitanista de un pueblo partido en dos), los partidos políticos colombianos terminaron representando “no un pueblo, sino dos pueblos con sus respectivas culturas políticas opuestas” (Pécaut 2003a, 35). esta división afectó a las figuras del poder local de entonces (gamonales y curas párrocos), a los representantes del comercio local (fonderos y arrieros) y a las personalidades más representativas del panorama nacional (políticos profesionales, militares, intelectuales y élites).
en cuanto a la segunda representación del orden institucional (la legitimación de la división social del país entre dos grandes facciones), la representación de dos pueblos o de dos subculturas se reforzó y se materializó entre 1945 y 1949. Las dos principales fuerzas del país eran el gaitanismo y el laureanismo (que tenía más fuerza que el ospinismo). estas dos fuerzas tenían sus raíces en los partidos tradicionales, pero también representaban unas rupturas frente a ellos. Aunque estas fuerzas compartían ciertas visiones del país, en ambas confluyó una separación absoluta de dos mundos. De un lado, Jorge eliécer Gaitán, que ejercía la jefatura del Partido Liberal, pero que representaba un populismo liberal, hablaba en nombre de un pueblo sin existencia política propia (véase braun 2008). Gaitán hablaba de lo que, según él, era el principal problema social de ese pueblo: no el problema económico (bajos salarios e inexistencia de prestaciones sociales), sino el problema del hambre. Además, Gaitán posicionó un lugar de enunciación en el que la mediación del líder era un prerrequisito para la superación de la marginalidad. De otro lado, Laureano Gómez, que dirigía el Partido conservador y se disputaba el poder con mariano üspina Pérez, fue un “político profesional de gran habilidad para dar virajes inesperados y pragmáticos” (Palacios 2003, 205). Laureano Gómez también hablaba al pueblo, pero en nombre de la restauración del orden y de la salvación nacional, con un discurso casi falangista.
Jorge eliécer Gaitán y Laureano Gómez tenían varias coincidencias. Los dos eran políticos de plaza que desconfiaban de sus partidos y hablaban contra la oligarquía dueña del poder. Los dos tenían discursos personalistas que contribuyeron a debilitar la fuerza social de las organizaciones sindicales, porque temían que estuvieran manipuladas por el comunismo o por el liberalismo oficialista. Los dos se dirigían a un pueblo que, como dice Pécaut, no tenía una existencia ni una conciencia políticas y que se mantenía por fuera de los cánones culturales elitistas. Gaitán y Gómez aprovecharon la incapacidad histórica para dar una forma unificada a lo social, con el fin de mostrar que el único camino de identificación colectiva que subsistía eran los partidos (véase Pécaut 2003a, 38-39). el problema fue que los dos catalizaron esa incapacidad a través del terreno del enfrentamiento. en efecto, los partidos políticos fueron pensados como una arena de debate y un escenario de transgresión. Por el partido se debía vivir y estar dispuesto a dar la vida (véase Braun 2008). De hecho, tras la muerte de Gaitán, la fractura social y política se agudizó y los partidos políticos asumieron el imaginario de la “construcción de un sistema de protección contra la irrupción de las masas peligrosas” (Pécaut 2003a, 39).
En cuanto a la tercera forma del nuevo orden representacional (la prevalencia de la lógica amigo-enemigo), podemos decir que, ante la inexistencia de un orden unificador, la violencia, como lo plantea Pécaut (2003a), se tornó una fuerza constitutiva de lo social y de lo político, bajo el signo de la dialéctica amigo-enemigo. Dado que el enfrentamiento no era solo entre partidos políticos con diferencias resolubles, sino entre adversarios irreconciliables, es posible explicar el exceso de violencia en este periodo apelando al pensamiento de Schmitt17. En este enfrentamiento, el otro no era un enemigo privado, sino un enemigo público, un extranjero, un extraño radical. Los conflictos con el enemigo eran llevados al límite. En ese sentido, era imposible resolver los conflictos a través de las normas o a través de la sentencia de un tercero imparcial. Al contrario, estamos frente a un escenario de transgresión total, frente a una lucha a muerte entre dos comunidades políticas que se estigmatizaban y entraban en litigio, al punto de la aniquilación. En ese marco, los epítetos de los dos bandos eran motores de la transgresión. De un lado, los conservadores llamaban a los liberales “chusmeros” o “bandoleros” y al liberalismo, el “gran monstruo” o el “basilisco”, como aparece en las pastorales de monseñor Builes. Del otro lado, los liberales llamaban a los conservadores, en especial a la policía, “chulavitas”18 y a los asesinos a sueldo, “pájaros”. Unos y otros se representaban como “indios”. como vemos, el mundo se escindía entre los que se consideraban civilizados y los que eran bárbaros, entre los limpios y los impuros. Los dos sistemas de representación eran, pues, excluyentes.
Ese otro radical era también,...