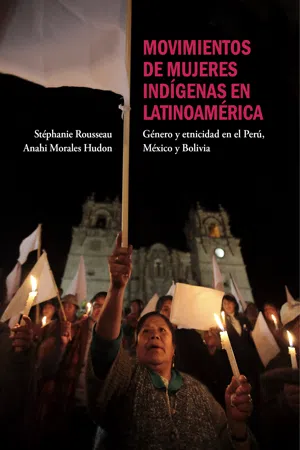
eBook - ePub
Movimientos de mujeres indígenas en Latinoamérica
Género y etnicidad en el Perú, México y Bolivia
- 296 páginas
- Spanish
- ePUB (apto para móviles)
- Disponible en iOS y Android
eBook - ePub
Movimientos de mujeres indígenas en Latinoamérica
Género y etnicidad en el Perú, México y Bolivia
Descripción del libro
Movimientos de mujeres indígenas en Latinoamérica ilustra cómo, en las últimas décadas, las mujeres indígenas desafiaron varias formas de exclusión utilizando diferentes estrategias para transformar las organizaciones e identidades colectivas de los movimientos indígenas. A través de un análisis comparativo, este libro demuestra cómo el género y la etnicidad están presentes en los discursos de las mujeres que pertenecen a los movimientos indígenas del Perú, México y Bolivia.
Las autoras exploran los contextos políticos y las dinámicas internas de estos movimientos y muestran cómo estos crearon oportunidades diferentes para las mujeres en cuanto a sus procesos organizativos y demandas específicas. Entre estos procesos se encuentran la creación de espacios autónomos al interior de organizaciones mixtas, el establecimiento de organizaciones independientes y lo que denominan el fenómeno del "paralelismo de género", que son organizaciones de mujeres que mantienen una afiliación a una organización mixta liderada por varones.
Preguntas frecuentes
Sí, puedes cancelar tu suscripción en cualquier momento desde la pestaña Suscripción en los ajustes de tu cuenta en el sitio web de Perlego. La suscripción seguirá activa hasta que finalice el periodo de facturación actual. Descubre cómo cancelar tu suscripción.
No, los libros no se pueden descargar como archivos externos, como los PDF, para usarlos fuera de Perlego. Sin embargo, puedes descargarlos en la aplicación de Perlego para leerlos sin conexión en el móvil o en una tableta. Obtén más información aquí.
Perlego ofrece dos planes: Essential y Complete
- El plan Essential es ideal para los estudiantes y los profesionales a los que les gusta explorar una amplia gama de temas. Accede a la biblioteca Essential, con más de 800 000 títulos de confianza y superventas sobre negocios, crecimiento personal y humanidades. Incluye un tiempo de lectura ilimitado y la voz estándar de «Lectura en voz alta».
- Complete: perfecto para los estudiantes avanzados y los investigadores que necesitan un acceso completo sin ningún tipo de restricciones. Accede a más de 1,4 millones de libros sobre cientos de temas, incluidos títulos académicos y especializados. El plan Complete también incluye funciones avanzadas como la lectura en voz alta prémium y el asistente de investigación.
Somos un servicio de suscripción de libros de texto en línea que te permite acceder a toda una biblioteca en línea por menos de lo que cuesta un libro al mes. Con más de un millón de libros sobre más de 1000 categorías, ¡tenemos todo lo que necesitas! Obtén más información aquí.
Busca el símbolo de lectura en voz alta en tu próximo libro para ver si puedes escucharlo. La herramienta de lectura en voz alta lee el texto en voz alta por ti, resaltando el texto a medida que se lee. Puedes pausarla, acelerarla y ralentizarla. Obtén más información aquí.
¡Sí! Puedes usar la aplicación de Perlego en dispositivos iOS o Android para leer cuando y donde quieras, incluso sin conexión. Es ideal para cuando vas de un lado a otro o quieres acceder al contenido sobre la marcha.
Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación.
Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación.
Sí, puedes acceder a Movimientos de mujeres indígenas en Latinoamérica de Stéphanie Rousseau,Anahi Morales en formato PDF o ePUB, así como a otros libros populares de Ciencias sociales y Feminismo y teoría feminista. Tenemos más de un millón de libros disponibles en nuestro catálogo para que explores.
Información
Categoría
Ciencias socialesCategoría
Feminismo y teoría feministaCapítulo 1.
Los movimientos indígenas se apoderan de la política partidaria y del Estado
Los movimientos indígenas se apoderan de la política partidaria y del Estado
Estamos recordando nuestra historia, esa historia negra, esa historia permanente de humillación, esa ofensiva, esas mentiras. De todo nos han dicho, verdad que duele, pero tampoco estamos para seguir llorando por los 500 años. Ya no estamos en esa época, estamos en época de triunfo, de alegría, de fiesta. Por eso creo que es importante cambiar nuestra historia, cambiar nuestra Bolivia, cambiar nuestra Latinoamérica.
Evo Morales, presidente de Bolivia (2006–). Discurso de la ceremonia de toma de posesión en el Congreso Nacional de Bolivia el 22 de enero de 2006.
La política boliviana cambió radicalmente en la primera década del siglo XXI. Por primera vez desde la Independencia, un líder indígena, Evo Morales Ayma, ganó una elección democrática y se convirtió en el presidente del país. Su victoria electoral no solo representó un gran logro personal de un fuerte líder social, sino también la victoria de un nuevo partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), creado en la década de 1990 por un grupo de organizaciones sociales principalmente campesinas e indígenas. Esta transformación decisiva de la esfera política permitió la organización de una Asamblea Constituyente que produjo una nueva Constitución aprobada en 2009. Esta oficializó e institucionalizó una nueva agenda de reformas legales, administrativas y políticas en las que las organizaciones indígenas tuvieron gran influencia. El proyecto del MAS de «descolonizar el Estado y la sociedad» se convirtió en el discurso político oficial y llevó numerosos asuntos en la agenda pública.
Este periodo político puede entenderse como una nueva fase en la construcción de la ciudadanía de la mayoría de bolivianos, que se empoderaron por primera vez por medio de la llamada Revolución de 1952, que estableció el sufragio universal y realizó una reforma agraria masiva. Luego de esta temprana e importante transformación del régimen de ciudadanía boliviana, la mayoría de campesinos y mineros se organizaron a través de sistemas corporativistas en los que se restringió su autonomía. Eventualmente estos sistemas colapsaron durante las dictaduras de las décadas de 1960 y 1970, y se abrió camino al sindicalismo independiente acompañado de un proceso de renacimiento étnico, el movimiento katarista. Las nuevas organizaciones lideraron el camino para producir una nueva agenda de demandas, expresada especialmente en el Manifiesto Tiwanaku presentado en 1973. A partir de ese momento, la lucha popular contra las dictaduras o los gobiernos democráticos de las élites mestizas tuvieron como fuerte cimiento normativo un discurso de empoderamiento cultural quechua y aymara basado en el autogobierno de la comunidad indígena y campesina.
En la década de 1990, la movilización de los pueblos indígenas de las tierras bajas que no habían participado en el movimiento katarista de renacimiento indígena atrajo la atención nacional sobre la situación de las minorías étnicas que no habían sido tomadas en cuenta durante la Revolución de 1952. Además, estaban experimentando una gran vulnerabilidad en sus territorios porque debían, cada vez más, enfrentarse a nuevos proyectos de desarrollo extractivo o agronegocios. La combinación de las demandas de los pueblos indígenas de las tierras bajas por sus derechos territoriales y la autonomía, expresadas a través de numerosas marchas, y la formación de un nuevo partido político (MAS) por las organizaciones indígenas y campesinas de las tierras altas eventualmente condujeron a la victoria de Evo Morales. En esta rápida movilización, las mujeres indígenas fueron actores claves, tal como se explicará detalladamente en el siguiente capítulo.
Aunque el nuevo gobierno que se formó en 2006 obtuvo un apoyo popular sin precedentes, las tensiones y la fragmentación al interior de los sectores populares/indígenas resurgieron con fuerza después de la adopción de la nueva Constitución. En este sentido, Bolivia es un caso único para el estudio de la política del movimiento indígena, porque el acceso al poder de un partido compuesto por una coalición de movimientos sociales —entre los que son claves los actores indígenas— ha permitido que las organizaciones indígenas tengan canales de representación directa en el Estado y las instituciones políticas. Sin embargo, su acceso al poder y el de las poblaciones que representan es desigual, lo que ha resultado en nuevas formas de dominación étnica como se explicará más adelante. Paralelamente, las élites económicas opuestas al proyecto del MAS se debilitaron mucho políticamente debido a sus equivocadas estrategias y la falta de unidad entre sus filas. La mayoría de sus sectores lograron negociar suficientes garantías como para continuar con sus actividades económicas y se contentaron con la estabilidad macroeconómica que buscaba el gobierno de Evo Morales.
1. Raza y etnicidad en la Bolivia del siglo XXI
Como la mayoría de casos en Latinoamérica, la sociedad boliviana poscolonial se construyó sobre los remanentes de la estructura social colonial, en la que se mantuvo la división entre indios y criollos, una división organizada a lo largo de varias líneas institucionales. La principal institución fue la hacienda, que perpetuó las relaciones laborales serviles mediante el trabajo agrícola y el servicio personal de los indios en beneficio de los hacendados criollos. Al estar privados de la ciudadanía política, excluidos del acceso a la educación y marginados económicamente, la mayoría de bolivianos vivía como una minoría en su propio país. De manera similar a la experiencia de otros países andinos, las poblaciones indígenas de la sierra fueron integradas a la sociedad colonial y después a la república boliviana a través del trabajo agrícola servil y el tributo, mientras que la gente de las tierras bajas no desarrolló grandes vínculos con el Estado criollo o la economía mercantil sino hasta el siglo XX. Desde el orden republicano del siglo XIX hasta fines del XX, la ley no reconocía como ciudadanos a las mujeres o a los indígenas que trabajaban en las haciendas, con lo cual los hacía depender del poder paternalista y violento de los esposos, padres y amos criollos (Barragán, 2005).
La «Revolución Democrática» de Morales se hace eco de la transformación política más importante del siglo XX, la «Revolución Nacional» de 1952 liderada por el Movimiento Nacional Revolucionario (MNR) bajo el ímpetu de los profesionales reformistas de clase media, los trabajadores, mineros y líderes rurales. Esta revolución llevó a la expansión de los derechos ciudadanos para incluir a la mayoría de ciudadanos indígenas de Bolivia, mediante la adopción del sufragio universal y la reforma agraria que significó el fin de las relaciones de servidumbre entre los indios como trabajadores dependientes y los propietarios de las grandes haciendas (Grindle & Domingo, 2003). Gotkowitz (2007) demostró que antes de la revolución, los campesinos de las comunidades indígenas de la sierra se habían movilizado por décadas. Oleadas de invasiones de parte de grandes latifundistas en sus territorios, que en muchos casos significó su expulsión, fueron el terreno donde se formaron los primeros líderes indígenas del siglo XX. Estos buscaban protección del Estado e invocaban la ley para dar la batalla por la restitución de sus derechos colectivos.
Décadas antes del Primer Congreso Indígena llevado a cabo en La Paz, en mayo de 1945, ya se había formado una red nacional de líderes de comunidades indígenas: los caciques. Ellos protestaron en contra de los grandes terratenientes que les confiscaron ilegalmente sus tierras y contra las condiciones laborales abusivas en las grandes haciendas. Entre otros acontecimientos políticos importantes que vale la pena mencionar están el primero y segundo «Congreso de Indígenas de Habla Quechua» realizados en Sucre en 1942 y 1943 (Gotkowitz, 2007; Rivera Cusicanqui, 1987). Particularmente el Primer Congreso Indígena, en el que participaron alrededor de mil delegados indígenas, fue descrito como un momento clave en el desarrollo de una nueva apertura dentro del Estado para que reconociera como legítimas las demandas indígenas. Los políticos de izquierda y los líderes sindicales apoyaron el movimiento liderado por dirigentes indígenas, a tal punto que algunos de estos se afiliaron a federaciones sindicales como «secretarios de asuntos indígenas». El presidente Villarroel, que organizó el Congreso Indígena, fue incluso llamado «tata» (padre) por los campesinos (Rivera Cusicanqui, 1987).
Sin embargo, los resultados concretos del Congreso fueron escasos: el principal beneficio fue la abolición del pongueaje (trabajo personal obligatorio, no remunerado, realizado por los campesinos a beneficio del hacendado). Pero se había dado un paso clave al demostrar la voluntad del Estado de reconocer a los líderes indígenas como interlocutores legítimos. Los años que transcurrieron entre este Congreso y la Revolución de 1952 fueron muy agitados. El presidente Villarroel fue ahorcado por un grupo de ciudadanos urbanos que se oponían a su actitud proindígena. Este acontecimiento dramático llevó a una sucesión de rebeliones bajo diferentes liderazgos en todo el país, que terminó en una guerra civil (Rivera Cusicanqui, 1987). Cuando en 1952 la correlación de fuerzas finalmente lo permitió, el MNR se hizo cargo del gobierno para llevar a cabo un programa radical. Forzado por las invasiones espontáneas de los campesinos en las grandes haciendas, el gobierno del MNR adoptó una reforma agraria que transformó a los campesinos de las haciendas en pequeños propietarios de tierras. Se adoptó el sufragio universal, se nacionalizó el sector minero y las reformas de la educación crearon escuelas rurales destinadas a integrar a la mayoría de ciudadanos indígenas en la cultura hispana nacional dominante (Hylton, Thomson & Gilly, 2007).
Silvia Rivera Cusicanqui argumenta que ya desde 1947 el MNR asumió la tarea de «campesinar al movimiento indio» a través de nuevas estructuras de organización bajo el control sindical. Estas, según Rivera, mataron temporalmente la iniciativa que los indígenas habían demostrado por décadas representándose a sí mismos y definiendo la batalla política en sus propios términos (1984, p. 109). Además, también significó la adopción del lenguaje de clase social bajo el rótulo de «campesinado» para describir y articular las luchas de los sectores indígenas. La identidad colectiva de los mineros, la mayoría indígenas, también se proyectó políticamente a través del vocabulario y las demandas de clase. Como se puede imaginar fácilmente, esto no favoreció la inclusión de la situación propia de las mujeres, ya que estas mayormente trabajaban en las chacras familiares o como amas de casa. Sin embargo, las mujeres de algunas zonas mineras se organizaron en «comités de amas de casa» para participar activamente en las huelgas mineras y en las protestas políticas. Este fue un proceso de acción colectiva muy importante que permitió que las mujeres se establecieran como actor político en la esfera pública (Lagos, 2006).
Hasta fines de la década de 1960, los campesinos y mineros fueron miembros activos de las organizaciones corporativistas creadas por el Estado para apoyar lo que resultó ser una política reformista más que revolucionaria, tal como se manifestó en las fluidas relaciones diplomáticas y económicas entre Bolivia y los Estados Unidos. Sin embargo, desde fines de la década de 1950, el régimen y sus bases sindicalizadas empezaron a fragmentarse, y bajo la influencia del gobierno estadounidense, una dictadura militar se hizo del poder en 1964. El general René Barrientos asumió la presidencia y estableció lo que se conoce como el «pacto militar campesino» para contener a los sindicatos mineros radicales y dividir a los sectores populares rurales y urbanos. Luego de su muerte y un breve gobierno de la Asamblea Popular, el general Hugo Banzer tomó el poder y estableció una dictadura militar entre 1971 y 1978. El pacto militar campesino se acabó en el contexto de la aplicación de las reformas económicas inspiradas por el Fondo Monetario Internacional que Banzer implantó. En la década de 1970, los comités de amas de casa seguían movilizándose, aún bajo las condiciones adversas impuestas por esta dictadura de derecha. Organizaron una huelga de hambre que fue clave en la construcción de la oposición contra el régimen de Banzer y fueron reconocidas por los sectores populares bolivianos como heroínas de esta lucha (Lavaud, 1999).
Antes del gobierno de Banzer ya habían surgido nuevos movimientos campesinos que poco a poco construyeron los cimientos de un movimiento autónomo. Empezaron en la región de La Paz entre los aymaras. Un movimiento de renacimiento cultural étnico también articuló las demandas materiales y políticas sobre la base de un análisis histórico de la exclusión y opresión que experimentó la mayoría indígena. El movimiento se formó a lo largo de dos tendencias que luego permanecerían dentro del movimiento indígena contemporáneo. La tendencia indigenista se centraba más radicalmente en la reconstitución de la sociedad y las instituciones indígenas precoloniales, y veía la exclusión de los criollos o blancos como una parte necesaria de esa reconstrucción. La tendencia katarista se enfocó en los temas de clase y asuntos étnicos y propuso una sociedad y un gobierno multiétnico (Van Cott, 2005, p. 53).
El líder katarista Genaro Flores lanzó el Manifiesto Tiwanaku en 1973, que se convirtió en una referencia ideológica y programática importante para las futuras generaciones de activistas indígenas y campesinos. En este manifiesto hacía un llamado especial para que se creara el «instrumento político» de los campesinos, que describía como necesario para acabar con el ciclo de cooptación o instrumentalización de los votos de los campesinos de parte de los partidos políticos. También afirmaba lo siguiente:
Somos extranjeros en nuestro propio país. No se han respetado nuestras virtudes ni nuestra visión propia del mundo y de la vida. La educación escolar, la política partidista, la promoción técnica no han logrado que en el campo haya ningún cambio significativo. No se ha logrado la participación campesina porque no se ha respetado su cultura ni se ha comprendido su mentalidad6.
A finales de las décadas de 1970 y 1980 la organización campesina experimentó una renovada autonomía. Algunas organizaciones unieron fuerzas por iniciativa de la Central Obrera Boliviana con la formación de la Confederación Sindical Única de Trabajadores del Campo de Bolivia (CSUTCB) en 1979. La CSUTCB fue la primera organización nacional campesina que reunió a todas las principales organizaciones campesinas bajo un proyecto político de autonomía desde la Revolución de 1952. Fusionó algunos sectores del movimiento campesino influenciados por el proyecto katarista de renacimiento cultural étnico. Asimismo, se impuso rápidamente en la escena política y durante los años ochenta participó en la transición a la democracia que fue bastante caótica. Los sindicatos organizaron cientos de protestas y se disparó la hiperinflación.
Las mujeres participaron en la CSUTCB, pero su acceso se limitó a carg...
Índice
- Agradecimientos
- Introducción. Los movimientos de mujeres indígenas: un enfoque interseccional para el estudio de los movimientos sociales
- Parte I. Bolivia
- Capítulo 1. Los movimientos indígenas se apoderan de la política partidaria y del Estado
- Capítulo 2. Transformando la política de representación de las mujeres
- Parte II. México
- Capítulo 3. Autodeterminación indígena: de los diálogos nacionales a las autonomías locales
- Capítulo 4. La lucha de las mujeres indígenas porla autonomía
- Parte III. Perú
- Capítulo 5. El «caso excepcional» que ya no es tan excepcional
- Capítulo 6. Las mujeres indígenas fortalecen al movimiento indígena
- Conclusiones
- Bibliografía