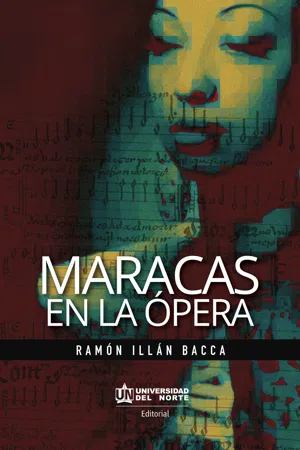
- 212 páginas
- Spanish
- ePUB (apto para móviles)
- Disponible en iOS y Android
eBook - ePub
Maracas en la ópera
Descripción del libro
Como un homenaje a la trayectoria de Ramón Illán Bacca, por sus 40 años dedicados a la literatura y a la docencia, y como un justo reconocimiento a su valiosa obra, que consta de cuentos, novelas, crónicas y columnas periodísticas, la Editorial Universidad del Norte reedita esta novela ganadora del Tercer Concurso Literario de la Cámara de Comercio de Medellín (1996). En clave de humor y orientado, como es su costumbre, por su sagaz mirada bizca, el autor relata la historia de Villa Bratislava, una casa de citas de principios del siglo XIX y la decadencia de la familia Antonelli-Colonna. Entre sonrisas y carcajadas, relatos de amores fogosos y personajes inolvidables, los lectores podrán apreciar, además, una particular interpretación de sucesos que han marcado la historia de Colombia.
Preguntas frecuentes
Sí, puedes cancelar tu suscripción en cualquier momento desde la pestaña Suscripción en los ajustes de tu cuenta en el sitio web de Perlego. La suscripción seguirá activa hasta que finalice el periodo de facturación actual. Descubre cómo cancelar tu suscripción.
Por el momento, todos los libros ePub adaptables a dispositivos móviles se pueden descargar a través de la aplicación. La mayor parte de nuestros PDF también se puede descargar y ya estamos trabajando para que el resto también sea descargable. Obtén más información aquí.
Perlego ofrece dos planes: Esencial y Avanzado
- Esencial es ideal para estudiantes y profesionales que disfrutan explorando una amplia variedad de materias. Accede a la Biblioteca Esencial con más de 800.000 títulos de confianza y best-sellers en negocios, crecimiento personal y humanidades. Incluye lectura ilimitada y voz estándar de lectura en voz alta.
- Avanzado: Perfecto para estudiantes avanzados e investigadores que necesitan acceso completo e ilimitado. Desbloquea más de 1,4 millones de libros en cientos de materias, incluidos títulos académicos y especializados. El plan Avanzado también incluye funciones avanzadas como Premium Read Aloud y Research Assistant.
Somos un servicio de suscripción de libros de texto en línea que te permite acceder a toda una biblioteca en línea por menos de lo que cuesta un libro al mes. Con más de un millón de libros sobre más de 1000 categorías, ¡tenemos todo lo que necesitas! Obtén más información aquí.
Busca el símbolo de lectura en voz alta en tu próximo libro para ver si puedes escucharlo. La herramienta de lectura en voz alta lee el texto en voz alta por ti, resaltando el texto a medida que se lee. Puedes pausarla, acelerarla y ralentizarla. Obtén más información aquí.
¡Sí! Puedes usar la app de Perlego tanto en dispositivos iOS como Android para leer en cualquier momento, en cualquier lugar, incluso sin conexión. Perfecto para desplazamientos o cuando estás en movimiento.
Ten en cuenta que no podemos dar soporte a dispositivos con iOS 13 o Android 7 o versiones anteriores. Aprende más sobre el uso de la app.
Ten en cuenta que no podemos dar soporte a dispositivos con iOS 13 o Android 7 o versiones anteriores. Aprende más sobre el uso de la app.
Sí, puedes acceder a Maracas en la ópera de Ramón Illán Bacca en formato PDF o ePUB, así como a otros libros populares de Literature y Literary Biographies. Tenemos más de un millón de libros disponibles en nuestro catálogo para que explores.
Información
CAPÍTULO XI
MEMENTO MORI, ¡QUÉ VAINA!
Bratislava tenía plena conciencia de que su «status» era la casa. Lugar que había agrandado, embellecido, decorado día a día. Sin proponérselo, se había convertido en un rendez-vous galante, de los pocos en esa ciudad remilgada y melindrosa donde el aspaviento de las señoras hacía la ley. Entendió desde el principio que toda ciudad necesita de esos sitios que los guardianes del orden moral llaman «equívocos» y que, en su caso, nunca estuvo mejor aplicado porque los primeros años fueron de una indecisión permanente.
A veces y por largas temporadas, Bratislava cerraba el sitio porque le daban crisis de respetabilidad. Quería ser aceptada en una ciudad que ya le había asignado su lugar; por eso, y cuando estaba pensando seriamente en vender la casa para dedicarse a la compra y venta de ganado, se presentó providencialmente don Roberto.
El inglés era un personaje conocidísimo en su país, miembro de la Cámara de los Comunes y defensor de ideas de un socialismo fabiano. Viajero, había recorrido toda Suramérica, sobre todo el Cono Sur. Por último, sus libros de historia le habían afianzado una reputación de personaje fuera de serie. Pero en la ciudad solo era un comerciante de ganado que había recorrido en los meses anteriores la región del Sinú.
El viejo era de una cortesía exquisita, así que Bratislava no dudó en arrendarle la pieza desocupada del fondo. Aunque dijo que venía a quedarse tan solo quince días, «el lord o la puñetera vaina que sea» se quedó más de seis meses. Tiempo en que Bratislava pasó, sin pensarlo, de discípula a amante apasionada.
Indudablemente, la admiración por el viejo se desataba después de que se le oyeran las primeras palabras. Era el mejor conversador que se había dado en la tierra, y desde sus correrías por las pampas argentinas o los llanos venezolanos hasta su estadía en la cárcel por defensor de la jornada de las ocho horas, todo era de un interés tan creciente que hacía que el círculo de oyentes siempre terminara agrandándose a su alrededor.
Los clientes que llegaban haciendo alarde de conocer a fondo la cría de ganado y de compartir el entusiasmo por montar un packing house en uno de los puertos del litoral, terminaban embobados oyendo las correrías de don Roberto con Buffalo Bill y sus largas historias de gauchos taciturnos y vengativos que no daban mucho valor a sus vidas y menos a las ajenas.
Los notables empezaron a volver al negocio nuevamente, para furia de las matronas emblemáticas y del párroco de San Nicolás. El anochecer los sorprendía viendo «los elusivos matices del crepúsculo reflejados en los glúteos voluptuosos de una Venus Calipígica», como escribió un poeta modernista en El Rigoletto.
Aunque Bratislava dudó muchas veces antes de acostarse con él, al final y después de un estudiado encuentro en el corredor con frases entrecortadas que revelaban el deseo, terminaron en la pieza de ella, en la que don Roberto demostró cómo había sometido entre sus piernas a las yeguas más bravas de la pampa.
Fue en una de esas noches de rodeo cuando Bratislava le confesó su intención de vender la casa, y fue entonces cuando el viejo, con toda la respetabilidad británica de manifiesto, le dijo que ella le recordaba «la enfermedad verde» de las señoras victorianas que se morían de estreñimiento por no soltar un pedo en público.
—Resuélvete de una vez en hacer de esto lo que todo el mundo quiere, un burdel elegante —concluyó.
Así fue como Villa Bratislava no fue vendida, sino que se convirtió en uno de los sitios de referencia de la ciudad. Fue para esa época que Bratislava decoró sus habitaciones con grandes óleos de temas chinos, con imágenes de consentidas cortesanas y fondo de campesinos descontentos. Mencionaba que para Hui Tsung las peores desgracias para una persona eran la pérdida de la juventud por una educación falsa, la profanación de las mejores pinturas al exponerlas a miradas vulgares y la perversión del té manipulado por unas manos inexpertas.
—Seremos putas, pero las más finas y las más caras —dijo de ahí en adelante a todo el que quisiera oírla.
En uno de esos días de asunción del oficio encontró a don Roberto conversando con el catalán Vinyes, dueño de una librería y que nunca había visitado antes el lugar. Por la mirada que le dirigió se dio cuenta de que no le interesaban las mujeres. El viejo inglés después le mostró lo que le había dado para que publicara en una revista literaria. Era un cuento sobre el cadáver de un extranjero desconocido, un escrito desolado y triste.
—Es lo mejor que te he leído —le dijo a un don Roberto que la miró sorprendido.
—No sabía que eras una experta en literatura —le dijo.
—Ignoras muchas cosas mías —fue su respuesta.
En cierta forma podía decirse que era feliz. Pero llegó la tragedia. El otro gemelo, Guido Protacio, que siempre había querido permanecer al lado de Calleja Grande, se apareció cualquier día en la Villa. Estaba huyendo de una india celosa que le había dado un brebaje cuyos efectos desconocía, pero que por lo pronto lo hacía sentirse muy enfermo.
A pesar de las atenciones del doctor De Vivo, la enfermedad se desarrolló. Primero, y en cuestión de horas, su voz atenorada —que había lucido en las sesiones solemnes del colegio de los capuchinos en Riohacha— se convirtió en la aflautada de un contratenor. El enfermo se alarmó tanto que se negaba a hablar.
Don Roberto, en una visita a su alcoba, quiso meterle humor al asunto:
—La cosa no es tan grave, después de todo la voz de contratenor es muy cotizada… piensa en los millones y la fama de los castrati —y paso seguido mencionó a Farinelli, Menicuccio, Porporino, Carestini, Marchesi, Manzuoli…
—Basta— le gritó una Bratislava frenética que había visto el brillo de intensa furia en los ojos de su hijo.
El viejo reconoció su imprudencia, y para enmendarla le aconsejó que si la enfermedad evolucionaba hacia una psicosis, no se le ocurriera mandarlo a esas mazmorras que en la ciudad llamaban manicomio.
Tenía voz de profeta, porque en los siguientes meses el joven empezó en una carrera sin retorno al total deterioro mental. Cuando cayó al fondo, ya don Roberto había regresado a Inglaterra, pero durante ese lapso el amor se apagó.
Bratislava no podía dar razones. De pronto sintió el cuerpo del hombre con ese olor rancio de las cosas viejas, o ya sus caricias no surtían el mismo efecto o los encuentros con el nuevo jardinero, muy rápidamente ascendido a recepcionista, le hicieron conocer otros caminos, o porque encontró que era mejor y más sano ser tan sólo una buena amiga; el hecho fue que el inglés no volvió a subir a su cama. Aunque confesaba que lo que más le chocó fue el descubrir que el viejo era amigo de esa vieja loca de la Intensity Gable, una espiritista detestable y turbia.
Una tarde estaban en un coloquio de mucho interés porque no le prestaron atención cuando ella se ocultó detrás de una columna para oír mejor. Hablaban sobre el aparato de radiodifusión que tenía una compañía alemana en Cartagena y la forma de destruirlo. Recordó que el país era neutral en esa guerra y que los aliados y los centrales tenían sus embajadas sin que el gobierno hubiera roto con ninguno de los contendientes a pesar de las presiones de los gobiernos de Inglaterra y Estados Unidos.
Ahora, oyendo a esa pareja del inglés y la gringa, todo se le hacía familiar, conocía bien ese lenguaje desde Amadeo. No, no más espías, con uno había bastado.
Desde esa noche el viejo fue lanzado del cuadrado plumoso de su tálamo. Y cuando se iba del todo, lo acompañó hasta Puerto Cupino a tomar el barco, agitó el pañuelo en la despedida pero no derramó ni una lágrima. Después, esa noche, las derramó todas en la almohada. Para esas fechas se oían por toda la casa los alaridos de Guido Protacio sumergido en la locura total. La clientela se fue acostumbrando a ellos y seguía imperturbable la fiesta. Un día se dejaron de escuchar los gritos y todos supieron que el joven había muerto.
La última vez que peligró «Villa Bratislava» fue cuando «la madama Cantillo», como se la llamaba en la ciudad, se hundió en una gran pasión por Severino de la Rosa. Antes, en el interregno entre don Roberto y el joven, hubo algunos amorcetes, nada significativos y también, cómo no, muchos acostones para permanecer en forma, como decía la propia Bratislava. Pero la llegada de ese joven en el veranillo de San Juan del 28, con sus veinticinco rutilantes años y un rostro que le recordó el de Ramón Navarro en Benhur —el éxito de la semana en el Cine Rex—, le hizo perder la cabeza a ella, ahora una atractiva cuarentona que alardeaba de atender más las cosas del bolsillo que las del corazón.
Esa tarde, sin embargo, cuando lo tuvo frente a ella, vestido de caqui, con un morral al hombro y un sombrero negro terciado que le daba un toque pendenciero, algo dentro de sí le advirtió el peligro, pero supo también, al mismo tiempo, que no podía ni quería evitarlo. Al saludarla, al bajar ella misma a atender la puerta tocada con vehemencia, él le preguntó por su amigo Guido Protacio. Se estremeció.
La muerte de su hijo, a un lustro de transcurrida, todavía la alteraba y ahora ese joven le revelaba aspectos desconocidos del difunto: sus correrías por las calles de Riohacha, las cacerías de pájaros por Mingueo y los paseos por esa playa desierta de vientos fuertes y silbantes. Una amistad estrecha a pesar de la prohibición de Calleja Grande, que no aprobaba las ideas de un Floro Della Rosa.
—En realidad —aclaró el joven— mi padre y yo sí somos y nos honramos en pertenecer al movimiento libertario. —Bratislava seguía silenciosa bebiendo sus palabras.
No tenía mucha claridad sobre los nuevos partidos obreros que oía se estaban formado, pero sí había sentido todo el ruido cuando el caso de Sacco y Vanzetti, que le había hecho mermar la clientela en esos días de manifestaciones de protesta, y también le había divertido malignamente la agarrada de nalgas a una infanta de España por un obrero anarquista.
Igualmente tenía plena conciencia de que la huelga que una agremiación de inquilinos estaba en esos días organizando contra el alza de arriendos la afectaba; ella, como dueña de dos pasajes de casas de vecindad, era una de las amenazadas. Ya le había dado órdenes a su abogado, Diógenes Pitón, para que obrara con mano dura y, hete aquí, que en ese instante tenía enfrente al enemigo con cara de ángel caído y ella se sentía incomprensiblemente turbada.
Todavía más, le recibió, con su expresión más dulce, el ejemplar de Vía Libre, periódico de los anarquistas locales, que le proporcionó el joven. No podía entender qué le pasaba cuando, a la mañana siguiente —y ya habiéndolo alojado en la casa en memoria de su amistad con su difunto hijo, cosa que sabía falsa—, estuvo en el belvedere discutiendo la redacción de algunas palabras que le parecía le quitaban fuerza al escrito.
Aunque no se la podía calificar como una intelectual, Bratislava había aprovechado la feliz circunstancia de tener toda la mañana libre y en silencio (las chicas se levantaban hacia el mediodía) para leer todas las novelas que llegaban a la librería del catalán Vinyes. Si se suma que por las noches conocía, a veces, a gente interesante y que se sabía de memoria los versos de la ortografía de Marroquín, ella era la persona indicada para ayudarle al joven a corregir su ingente producción literaria que, como él decía, estaba destinada a «llevar el arte verdadero a la masa popular».
Por las tardes, en el belvedere, y mientras el atardecer barranquillero imitaba algún cuadro de Turner, la madama Cantillo y el joven anarquista corregían proclamas incendiarias de apoyo a la huelga de los trabajadores de la Yunai. Al terminar, él aprovechaba la ocasión para adoctrinarla; a lo que ella, acostada lánguidamente en un diván forrado con motivos de Las mil y una noches, parecía muy dispuesta. Severino hablaba sobre los derechos de la nueva mujer porque —como afirmaba con un ademán tribunicio— la mujer debía ser el contrapeso a la agresividad masculina. Como sus discursos duraban horas, Bratislava se sumergía en una niebla dorada y arrulladora donde solo contaba la música y no el sentido de las palabras.
La paz terminó, sin embargo, una tarde en que él, furioso al encontrarle una novelita de Gwendolyn Moss, Por qué desaparecí, le lanzó una diatriba contra la mujer considerada como objeto; después de lo cual se remontó a una disquisición histórica en la que contraponía la libertad del aristócrata con sus adulterios, los profundos escotes en las marquesas y las casacas de colores en los condes, con una burguesía melindrosa que al llegar al poder creó los colores oscuros para la elegancia masculina y a la mujer la tapó por completo.
Una mujer que debía ser pálida y triste, que tan solo debía mordisquear los alimentos para tener buenos modales en la mesa y cuyo cuerpo debía estar negado al regocijo. Terminó con un:
—a las de tu profesión se les permite ese disfrute.
Ella se levantó indignada y lo dejó con la palabra en la boca. Se sentía muerta de la rabia. Tampoco le abrió la puerta de su habitación cuando él, apenado, la llamó para darle explicaciones.
—La tesis no es del todo mía —fue una de las excusas que dio y que tuvo el efecto de quitarle la ira.
Esa misma noche, y mientras se masturbaba furiosamente pensando en Severino, Bratislava decidió que las cosas no podían seguir así; estaba muerta del deseo y necesitaba poseerlo. Apeló a las antiguas e infalibles estrategias. Hizo subir al belvedere una vitrola Credenza. Un montón de discos, entre tangos y charlestón, invitaban al baile. Ella se presentó en deshabillé de encaje y bañada con N’aimez que Moi, un perfume carísimo. Él no entendió el mensaje, pues al parecer no tenía sentido del olfato ni de la vista. Esa tarde su perorata fue más larga que nunca, ante una madama ofendida que bramaba internamente.
Otras tardes, y ya sin preparar escenarios, comprobó que los roces ocasionales en los que era tan experta tampoco daban resultado. Severino continuaba en su perorata. Pensó que se iba a enloquecer. ¿Sería el muchacho un misógino? Las masturbaciones se volvieron más frecuentes, y ya no esperaba la noche sino que en todas las idas al baño y mientras miraba el sátiro pintado sobre una ventana se calmaba de nuevo. Ni siquiera las pastillas de sexocrin —en cuya envoltura se garantizaba que evitaba el enloquecimiento por amor— lograban calmarla. ¿O es que estaba muy vieja? Nunca antes se había mirado tanto en el espejo, ni tratado de esconder las patas de gallo con tanto método; incluso recurrió al Peau Nouvelle, un polvo para el cutis con una propaganda ridícula.
Una tarde en que Severino hablaba de cómo por medio de la histeria en el siglo pasado la mujer había recuperado su sexualidad, Bratislava por primera vez prestó atención y cayó en la cuenta de que por estar deseándolo nunca lo había escuchado y comprendió que con él la sensualidad no servía, se necesitaban armas cerebrales. Por eso adoptó una actitud modosa de atención plena a lo que decía: él era el rabino, el profeta, el enviado, y ella la discípula en busca de la verdad, del consuelo, y tal vez hasta de la redención. Para desesperación suya, tampoco esta vez dio resultado, y después de una semana, al hacer el balance, las conclusiones fueron negras.
Pero, ¡por Dios!, lo obvio: ¿no sería que tenía otra mujer? ¿Esas salidas con pretexto de ir a la tipografía no ocultarían un romance? Nunca se había sentido tan celosa por una mujer sin rostro. Contrató los servicios de Usnavy Pérez, la doméstica de Intensity Gable, que por sí sola constituía una red de información, y esperó los resultados. Ni el seguimiento de la propia Usnavy, ni el de Dámaso Alonso, su novio y policía de la esquina, lograron encontrar rastros de otra mujer; lo que había —y eso era peligroso— eran las reuniones con un comité de apoyo a los huelguistas de la zona bananera. Respiró, pero se hallaba en un punto muerto.
Un día decidieron salir, y aunque ella quería ir al salón Camelia a ver a la mejor bailadora de rumba cubana con su cuerpo de baile, él impuso su criterio y terminaron viendo una obra de teatro, Las cuitas de Aristóbulo, un bodrio de un anarquista local. Al regresar, ella estaba en un incendio interno y él seguía distraído en su inacabable verborrea. Por costumbre subieron al belvedere a tomarse una cup-night (expresión usada por don Roberto), y allí, fea, sudorosa y con grajo, ocurrió lo imprevisto.
Severino de repente la abrazó apasionadamente, y sin esperar a que se desnudara del todo, tan solo con las bragas deslizadas hasta el tobillo, le hizo el amor con furia y ardor. Aunque ella no entendía del todo qué ocurría, respondió con sus mejores argumentos, pero en el momento del clímax quedó en blanco cuando le oyó exclamar:
—¡Santa madre proletaria!
Un instante después del orgasmo, y sin siquiera lavarse, Severino se vistió de nuevo y sin decir palabra se fue a la calle. Ella, en el diván y acezante, se preguntaba una y otra vez cómo debía sentirse al ser confundida con una idea. En los días siguientes no se mencionó siquiera el asunto; a sus gestos cariñosos él contestaba con gruñidos distanciadores.
En esos días él le dio a leer su obra de teatro Pallida Mors, en la que ella, confundida, veía actuar a la ...
Índice
- Cubierta
- Portadilla
- Página legal
- Contenido
- Un mal paso de Oreste
- Dos mundos y un encuentro
- La casa nognata
- El conde usaba antifaz
- Negra soy, pero hermosa
- El conde Nado
- Las damas no lo eran tanto…
- El peso de una casa
- Una discutible condesa, una herencia segura
- Zaira, la serpiente
- Memento Mori, ¡qué vaina!
- Los nipones llegaron ya…
- Cubierta posterior