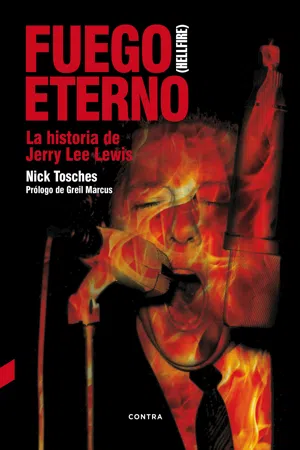UNO
AQUELLA PRIMAVERA DE 1936, dos mujeres de Misisipi, la Madre Sumrall y su hijita Leona, viajaron en dirección oeste y cruzaron el río hasta llegar a Ferriday. Encontraron un solar desierto en Texas Avenue, y allí colocaron sillas viejas y bancos.
La Madre Sumrall y su oronda y grave criatura eran cruzadas de las Asambleas de Dios, una secta pentecostal fundada en 1914 en Hot Springs, Arkansas. Al igual que las sectas pentecostales más antiguas, que databan de comienzos de siglo, las Asambleas de Dios creían en la religión de antaño y no querían saber nada del darwinismo y demás disparates que se habían ido deslizando subrepticiamente dentro del protestantismo. Al igual que las sectas pentecostales más antiguas, las Asambleas de Dios creían en el carácter pecaminoso del alcohol, el tabaco, el cine, los salones de baile, el juego, nadar en público y los seguros de vida. Las mujeres tenían prohibido cortarse el pelo, pintarse la cara y llevar pantalones, porque sus cuerpos eran templos del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo jamás consentiría habitar en el seno de una ramera.
El poder redentor del Espíritu Santo, rebosante de odio por las rameras, era el meollo de la religión pentecostal. Cuando los fieles lo acogían, sus mentes quedaban anonadadas y hablaban en lenguas desconocidas. Este era el único bautismo real, decían ellos, y así era cómo sabían que habían sido salvados de verdad y que eran almas gemelas de los Apóstoles, que en el primer gran día de Pentecostés «todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse». (La Biblia también decía que los redimidos «tomarán en las manos serpientes; y si beben algo venenoso, no les hará daño; además pondrán las manos sobre los enfermos, y estos sanarán». En los lugares más apartados del Sur, algunas sectas pentecostales se aficionaron a coger serpientes venenosas con las manos y a sorber cócteles de salvación elaborados con estricnina y agua; otras prohibieron toda forma de medicina salvo la imposición de manos, que consideraban capaz de curar cualquier enfermedad.) La doctrina pentecostal originaria sostenía que los dones del Espíritu Santo colmaban a los fieles de manera inescrutable y misteriosa, y que con independencia de su voluntad, un hombre podía acabar hablando otras lenguas o sumirse en trances epilépticos. Ahora bien, las Asambleas de Dios disentían de esta doctrina y sostenían que la santidad había de perseguirse de forma más activa y sincera.
Muchas de las congregaciones de las sectas pentecostales, como la Iglesia de Dios en Cristo, eran negras, pero las de las Asambleas de Dios eran predominantemente blancas. En el verano de 1936, esta secta pentecostal se convirtió en la más numerosa de todas; había unos ciento cincuenta mil de aquellos blancos de las Asambleas de Dios corriendo de aquí para allá en pos del Espíritu Santo. Muy pronto, iba a haber unos cuantos más en Ferriday.
Las Sumrall estaban agachadas y avanzando lentamente entre las sillas y los bancos, mientras iban arrancando malas hierbas del solar, cuando Lee Calhoun pasó por ahí una tarde en su camión. No era con su tierra con la que aquellas dos extrañas mujeres andaban haciendo el indio, pero aun así le picó la curiosidad, y preguntó a la Madre Sumrall quién era y qué hacía.
—Estamos apañándonoslas pa poner aquí una iglesia —dijo la Madre Sumrall a la vez que se enjugaba el sudor de la frente con el dorso de una mano mugrienta. Acto seguido le sonrió, como si quisiera darle a entender que quizá él también debiera de sonreír ante lo que acababa de decirle. Lee Calhoun simplemente pensó que la mujer le estaba mirando con los ojos entornados.
—Una iglesia —dijo Lee Calhoun.
—Sí señor —le confirmó ella—. Una iglesia.
—Tenemos cuatro —dijo Lee Calhoun. Ahora sí que sonreía un poco.
— Sí señor. Y pa mí que con esta serán cinco —remató ella.
—¿Y quién, si no es indiscreción, va a financiar el proyecto? —preguntó él, sospechando por un instante en aquella parte de su cerebro de la que no salía nada bueno que aquellas mujeres podían constituir alguna modalidad novedosa de parentela política.
—Dios —respondió la Madre Sumrall sin sonreír ni pizca—. Es Él el que nos ha enviado aquí, y estamos haciendo Su voluntad. Estamos construyendo una iglesia obedeciendo a la voluntad de Dios.
—Ya veo —dijo Lee Calhoun. A la Madre Sumrall le complació que viera, e inclinó la cabeza solemnemente.
—¿A qué iglesia pertenece usted? —preguntó la Madre Sumrall.
—Ah, yo voy a todas. Baptista, metodista, italiana, la que sea. Sí señora, tengo debilidad por las iglesias, vaya que sí.
—Vaya, pues entonces la mía no querrá perdérsela —se aventuró ella con tiento.
—¿Y de qué género es?
—Asamblea de Dios —dijo ella.
—No sé cantar —replicó Lee Calhoun.
—Pa salvarse no hay que saber cantar, caballero.
La Madre Sumrall se volvió hacia su hija, que había dejado de arrancar malas hierbas y estaba sentada en uno de los bancos jugando con una piedra o algo por el estilo. Lee Calhoun las observó a las dos durante unos instantes, vio que no hacían nada y se puso en movimiento.
—Ojo con los ácaros, señora —dijo antes de irse conduciendo carretera abajo, preguntándose de quién sería aquella tierra de todas formas.
Cuando llegó el verano, las Sumrall estaban celebrando oficios religiosos bajo una carpa. Al principio, la Madre Sumrall estaba ahí sola predicándole a su hija, sentada en un banco con cara de echar en falta una piedra con la que jugar. Según fueron pasando las semanas, la gente empezó a asomarse por los oficios de las Sumrall, y con el tiempo la Madre Sumrall reunió una suerte de congregación a la que exhortaba a arrepentirse y a la que encabezaba a la hora de cantar canciones sobre la sangre, la cruz y el tren con destino a la gloria.
Willie Leon Swaggart nunca había asistido antes a un oficio religioso, pero la música que salía de la carpa de las Sumrall en Texas Avenue le atrajo, y no tardó en tocar el violín allí todas las semanas. Andando el tiempo, su esposa, Minnie Bell, comenzó a acompañarle a la guitarra rítmica con el pequeño Jimmy Lee a sus pies o sentado en el regazo de Leona Sumrall. A Willie Leon y Minnie Bell les faltó tiempo para hablarle a toda su parentela acerca de la Madre Sumrall y el Espíritu Santo. Por lo visto, en el quincuagésimo cumpleaños de Lee Calhoun, se habló por igual del Espíritu Santo que del elegante glaseado blanco de la tarta. Al tío Lee le dio un ataque de dispepsia y refunfuñó algo acerca de que quienes no tenían nada siempre estaban predispuestos a creer en aquello que no veían.
Un sábado por la noche, poco tiempo después de haber enterrado a su padre, Elmo Lewis se sentó a afinar la vieja guitarra que había traído consigo de Snake Ridge. El domingo por la mañana se acercó a la carpa de Texas Avenue con la guitarra y con Mamie, Junior y el pequeño Jerry Lee. Unos cuantos domingos más tarde, pero no demasiados, Elmo dejó la congregación de los baptistas, la iglesia de sus antepasados, y los Lewis se convirtieron en una familia de la Asamblea de Dios.
El Espíritu Santo no impidió que Elmo siguiera destilando whisky, y tampoco impidió que volvieran a meterle de nuevo en la trena. Durante la primavera de 1938, él y varios de sus parientes políticos fueron detenidos en el transcurso de una redada contra la destilería de Turtle Lake y fueron enviados a la prisión federal de Nueva Orleans.
En la cárcel Elmo descubrió que las cosas seguían poco más o menos igual que tres años antes, salvo que la celda de aislamiento estaba en vías de ser clausurada y que la paga en la fábrica de esterillas de goma había aumentado hasta casi nueve dólares al mes. Esta vez le esperaba una temporada a la sombra más larga que en 1935, pero le dejaron llevarse la guitarra. Se sentaba a echar escupitajos e intercambiar canciones con algunos de los otros reclusos. No le pareció que aquellas canciones fueran tan buenas como las que ya conocía. Aquellos hombres, se dijo a sí mismo una noche a altas horas, eran los mismos mentecatos que se había encontrado allí dentro la última vez; lo único que había cambiado eran sus feas jetas. El hombre cuya celda estaba a la izquierda de la de Elmo le dijo que cuando saliera, al año siguiente, pensaba mudarse con su familia al otro lado de la frontera, al valle del Río Grande, en Texas, porque era más fácil cultivar pomelos que cultivar algodón, y porque allí la ley permitía a un hombre matar de un tiro a su mujer por yacer con otro hombre. Un hombre cajún le mostró a Elmo el dibujo que había hecho; era un dibujo en el que salían dos hombres.
En la calurosa y luminosa tarde del 6 de agosto, Elmo seguía en la cárcel y Mamie Lewis estaba sentada con su hermana Stella en la cocina de la nueva casa de los Calhoun en Louisiana Avenue. Las dos mujeres y sus hijos habían terminado de almorzar, y Elmo hijo y Maudine Calhoun salieron a jugar a la calle.
Elmo y Maudine caminaron junto a la cuneta de la Autopista Jonesville. Elmo aún no había cumplido los nueve años, pero ya era de dominio tanto de toda la familia como del pueblo entero que tenía unas dotes excepcionales para el canto y la composición. Mientras caminaba junto a su prima aquella tarde, iba cantando una canción que había compuesto para la sesión de la escuela dominical en la carpa de la Asamblea de Dios. Maudine estaba de un ánimo más juguetón, y cuando llegaron a la altura de una caravana aparcada a un lado de la carretera y vio que el conductor acababa de subirse a la cabina y estaba arrancando, se subió a la parte de atrás y se agarró a una cadena que colgaba de ella.
—Venga, Elmo —dijo—. Vamos a viajar de polizones.
—No, que estoy intentando aprenderme de memoria mi canción —objetó él.
Un coche con matrícula de Arkansas y un conductor borracho al volante dobló la esquina en ese preciso instante y se precipitó a toda velocidad sobre la caravana justo cuando esta estaba metiéndose en el carril. Para evitar estrellarse contra la caravana, el conductor borracho pisó los frenos a fondo, dio un volantazo a la derecha y se salió de la carretera. Maudine palideció y chilló al ver cómo el coche atropellaba a Elmo por detrás y se detenía con un zumbido polvoriento sobre su cuerpo destrozado en la cuneta por la que apenas un momento antes iban caminando, cantando y conversando.
La policía condujo al conductor homicida ante Mamie Lewis. Estaba tan borracho que se caía y no era consciente de lo que había hecho. La policía le preguntó a Mamie si quería presentar cargos contra él. Mamie miró al borracho y sacudió lentamente la cabeza, antes de haber empezado a llorar.
«No», dijo. «Nosotros no hacemos las cosas así. Dios se encargará de este hombre a su debido tiempo.»
Muchos años después el borracho le escribió a Mamie una carta en la que le contaba que en todos aquellos años no había podido dormir, que estaba en tratamiento psiquiátrico y que había dejado de beber. Le rogó que le perdonara, pues unas palabras suyas cualesquiera podrían aliviarle. Mamie tiró la carta a la basura y supo que tenía a un amigo en Jesús.
La noticia de que el hijo que llevaba su nombre había muerto llegó a oídos de Elmo. Los responsables de la prisión no le permitieron ir a casa a estar con su mujer. En la mañana del funeral de su hijo, dos guardias lo condujeron esposado al pequeño cementerio propiedad de Lee Calhoun que estaba a unas cuantas millas de Ferriday, cerca de Clayton. Los guardias se negaron a quitarle las esposas, y permanecieron con las escopetas en ristre y preparados para cualquier eventualidad, cuando con sus manos aherrojadas, Elmo arrojó una flor encima del pequeño ataúd. Mamie le pidió a los guardias que permitieran a su marido pasar la noche con ella y con Jerry Lee, que en aquel entonces tenía dos años. Sin mirarla a los ojos, le dijeron que no podían. Si no podía quedarse a pasar la noche, entonces déjenle pasar el día, imploró Mamie. Volvieron a decirle que no. Cuando pidió permiso para que Elmo pudiera sentarse con ella a tomar una sola taza de café y los guardias volvieron a decir que no, tanto Mamie como Elmo supieron que no era tanto cuestión de lo que podían hacer o no aquellos hombres, como de lo que eran o dejaban de ser. De una forma bastante amigable, Lee Calhoun preguntó a los guardias cómo se llamaban, y no olvidó aquellos nombres, y esperó mucho tiempo para volver a toparse con ellos en el distrito de Concordia.
Aquel otoño, poco tiempo después del tercer cumpleaños de Jerry Lee, Elmo salió de la cárcel. Se dio cuenta de que Mamie se estaba aferrando mucho al hijo que le quedaba, y le dijo que todo iba a salir bien.