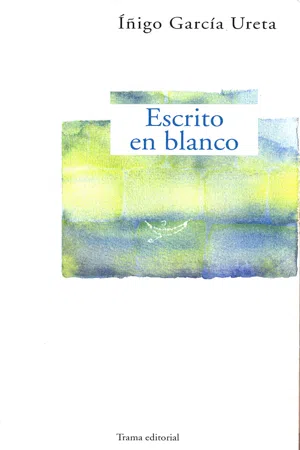![]()
Escrito en blanco
La última noticia que tengo sobre los estudios de la indolencia –lo que en inglés se denomina procrastination– apareció el catorce de enero del presente año en el Toronto Star y comenta el trabajo de un psicólogo de la Universidad de Calgary llamado Piers Steel, que afirma que el indolente no es sino alguien que desconfía de su propia aptitud para llevar a cabo una labor dada. En este sentido, puedo afirmar que este libro se acaba aquí por un caso flagrante de indolencia, pues, a pesar de contar con material suficiente para haber cubierto miles de páginas, llegó el momento en que no me sentí capaz de proseguir la tarea... el día en que descubrí el programa de radio de Garrison Keillor en BBC7, para ser exactos. Me pareció una señal lo bastante diáfana para no tenerla en cuenta.
Por indolencia decidí también poner a este libro el título que lleva, «Escrito en blanco», al que ya he aludido al hablar de Martínez-Lage, pues fue Miguel quien, en el verano de 2006 y en una librería de lance de Cambridge, compró el ejemplar de las memorias de Alvarez –Where Did It All Go Right?, 1999– que me acompañó durante meses y del que ahora sólo puedo hablar de memoria, habiéndoselo restituido hace tiempo a su legítimo propietario. Si la memoria no me falla, Al Alvarez titulaba así el último capítulo, que cuenta dos historias, la de su matrimonio con su segunda esposa y la de los últimos años de vida de su madre, ambas historias de encuentros y desencuentros con un poso de gratitud. Si la memoria no me falla, Alvarez usaba allí la cita de Montherlant para sugerir que la felicidad escribe en blanco sobre blanco para que nosotros podamos enfocar nuestras energías en la vida, o tal vez porque poco quiere uno anotar de la vida cuando ésta parece plena. Y, si no me falla la memoria, el londinense no pretendía otra cosa que excusarse por no haber escrito más. Ésta es también mi intención a la hora de redactar estas líneas.
Y asimismo hay algo que he aprendido de la experiencia, algo que deseo comentar y en lo que caí al interesarme por la historia de Rubin «Huracán» Carter.
Rubin Carter nació en Paterson, Nueva Jersey, la «ciudad de la seda» y cuna de los poetas Allen Ginsberg y Williams Carlos Williams, el seis de mayo de 1937. Su historia varía, cómo no, según quién la cuente, pero al parecer hay una serie de datos fiables, aunque desabridos: criado en una familia numerosa, Carter entra en el reformatorio con catorce años y se fuga con diecisiete. Acaba alistándose en el ejército y lo destinan a Alemania, donde empieza a interesarse por el boxeo. No es un buen soldado. Con diecinueve años le consideran inútil para el servicio activo. Regresa a Paterson, donde lo detienen por haberse escapado del reformatorio. Cumple diez meses, sale, comete pequeños hurtos y cumple otros cuatro años. En prisión retoma el boxeo y una vez puesto en libertad comienza su carrera como profesional.
Tras haber noqueado a una serie de contrincantes y ganarse una reputación de púgil resuelto y agresivo que le depara el sobrenombre de «Huracán», el catorce de diciembre de 1964 se enfrenta como aspirante al título de los pesos medios al campeón Lou Giardello en Filadelfia. Pierde tras una deliberación del jurado que muchos cuestionaron. Tiene veintisiete años.
En junio de 1966 se produce un asesinato múltiple en un bar de Paterson llamado Lafayette Bar and Grill, en el que dos personas mueren en el acto y otra un mes más tarde. Hay testigos, un ladrón de poca monta –que preparaba un robo allí cerca cuando acontece el tiroteo– y una vecina, que desde su ventana ve cómo escapa el coche de los asesinos. Por ellos se sabe que son dos y de raza negra. Media hora después la policía detiene a Rubin Carter y a su acompañante, un joven llamado John Artis, que según Carter sólo le lleva a casa (es jueves, Carter ha salido de farra y no está en condiciones de ponerse al volante). Al parecer, el coche de Carter es idéntico al que ha descrito la vecina.
En él, la policía encuentra –o coloca, no está claro– dos armas cuyos calibres coinciden con las de los disparos efectuados en el bar. La policía también interroga al ladrón de poca monta, y en el transcurso de dicho interrogatorio éste identifica –o es forzado a identificar, tampoco está claro– a Carter como autor del crimen. En el juicio, un jurado compuesto exclusivamente por ciudadanos de raza caucásica le condena a tres cadenas perpetuas.
En 1974, Huracán tiene treinta y siete años y ya ha pasado más de un tercio de su vida entre rejas. Publica su autobiografía, The Sixteenth Round: From Number 1 Contender to #45472 [El decimosexto asalto: de primer aspirante al título a recluso número 45472] y envía un ejemplar a Bob Dylan, entre otros. Dylan lo lee, visita a Carter, se topa luego en una esquina con una violinista llamada Scarlet Rivera, graba con ella Hurricane, el single más largo de la historia de la música –tanto es así que su cara B no fue sino la segunda mitad de la canción–, y embarca a sus múltiples amigos en una larga gira que culminará en un apoteósico concierto en el neoyorquino Madison Square Garden, durante el cual Muhammad Ali sale al escenario a pedir la libertad para Carter, cuya voz también resonará en los altavoces desde el teléfono de la prisión.
El siete de febrero de 1976 se celebra por fin un segundo juicio, al que el cantante no asiste. En esa ocasión hay negros entre los miembros del jurado, que se limita a ratificar la decisión previa: cadena perpetua para Carter y Artis. Huracán tiene treinta y nueve años y ya lleva una década en prisión por un crimen que afirma no haber cometido. Empieza a leer libros sobre espiritualidad y decide no depender, en lo posible, de nada que sus carceleros puedan proporcionarle. Vive de noche, cuando los demás duermen. Se prepara para cumplir su condena.
La defensa, sin embargo, sigue trabajando. En 1985 lleva el caso ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, y esta vez un juez llamado Haddon Lee Sarokin dictamina que la sentencia contra Carter y Artis no es firme, al haber estado motivada por prejuicios racistas y existir indicios de ocultación de pruebas. Han pasado veinte años desde que ambos ingresaran en prisión.
Pero Rubin Carter va camino de convertirse en un personaje mítico. A finales de la década de los noventa, Norman Jewison filma la película Huracán Carter que, si bien ficcionaliza, omite y simplifica ciertos aspectos de la vida del púgil, convierte su encarcelación y posterior puesta en libertad en una de las mayores apologías de la esperanza que hayan salido de ese experimento llamado Estados Unidos en los últimos años. Aquí entra en escena un adolescente neoyorquino llamado Lesra Martin.
Hijo de alcohólicos, criado en una familia sin medios, Lesra Martin era el tercero de su clase y soñaba con ir a la universidad... pero no sabía leer ni escribir. En Brooklyn conoció a un grupo de canadienses –tres en la película; siete, al parecer, en la vida real– que, al enterarse de su situación, visitaron a sus padres y les propusieron que permitiesen que Lesra fuera con ellos a Canadá: lo educarían para que pudiera aprobar el bachillerato y acceder a la universidad. Así sucedió, Lesra se mudó a Canadá y fueron educándolo, le enseñaron a leer y escribir. Un buen día, en un mercadillo, los canadienses le animaron a comprar su primer libro. Lesra se fijó en uno, por la cubierta, pero un señor se lo arrancó de las manos y empezó a hojearlo. Luego lo desechó. Entonces Lesra lo cogió y se lo llevó al mostrador. Pagó veinticinco centavos.
Sería su primer libro: las memorias de un boxeador preso por un crimen que no había cometido, la historia de un hombre que afirmaba superarse en una situación que muchos creeríamos desesperada. La confesión de alguien que asevera que seguirá adelante contra viento y marea. Lo leyó y, según afirma, sintió que si Huracán había sido capaz de enfrentarse a su situación, él también podría superar sus dificultades.
Más tarde se decidió a escribir a Carter, que disfrutaba de la hospitalidad del estado de Nueva Jersey en la cárcel de Trenton. Éste leyó la carta, elegida al azar entre los centenares que recibía, y la contestó. Pronto entablaron una correspondencia regular. En un viaje de regreso a Nueva York para visitar a su familia, Lesra decidió pasar a saludar a Huracán, a pesar del pavor que le provocaba hacerlo –tenía sólo quince años, viajaba solo y sabía que el recluso número 45472 no había querido ver a nadie en los últimos cincos años. Al entrar en la sala de visitas creyó que iba a desmayarse, presa del pánico. Entonces lo abrazó un tipo de cabeza rapada y perilla. Rubin «Huracán» Carter.
Pasó el tiempo, la correspondencia entre ambos continuó, e incluso las llamadas telefónicas a cobro revertido, y progresivamente Carter le fue informando de que empezaba a perder la esperanza de salir un día en libertad, la fortaleza espiritual que lo había mantenido con vida hasta ese instante. Lesra, con ayuda de los canadienses que le educaban, decidió tomar cartas en el asunto: se mudaron a Nueva Jersey y reunieron datos que al parecer finalmente ayudaron a la milagrosa liberación de Carter, quien también acabó mudándose a Canadá. Lesra se convirtió en abogado.
Quien ha visto la película de la amistad que unió a ambos hombres sabe que ésta no trata sobre el boxeo o la cárcel, sino que es, en esencia, una película sobre la palabra. Dejando a un lado las distorsiones propias del cine, quien ha visto la película reconoce que la escena del primer encuentro entre ambos, en la sala de visitas del penal de Trenton, Nueva Jersey, define y marca la historia de Huracán Carter y Lesra Martin con el sello de la palabra. En la película, Carter (Denzel Washington) no abraza a Martin (Vicellous Reon Shannon) sino que lo espera sentado a una de las mesas. Cruzan unas frases y entonces se da el siguiente diálogo, que resume el porqué de su amistad:
CARTER: Es muy importante superar las cosas que nos limitan, ¿sabes? Has aprendido a leer y a escribir. La escritura... la escritura es magia. ¿Nunca lo has sentido así?
LESRA: Sí, así es.
CARTER: Cuando empecé a escribir descubrí que estaba haciendo algo más que contar una historia. La escritura es un arma, y es más poderosa de lo que jamás podrá ser un puño. Siempre que me sentaba a escribir podía elevarme por encima de los muros de esta cárcel, podía ver, por encima de los muros, todo el estado de Nueva Jersey, y podía ver a Nelson Mandela en su celda escribiendo su libro, ver a Huey, y ver a Dostoievsky, a Victor Hugo y a Emile Zola... Y me preguntaban, «Eh, Rube, ¿qué haces ahí dentro?», y yo les decía, «Yo os conozco, chicos». Es magia, Lesra.
En efecto, el interés que me suscita la figura de Rubin Carter no proviene de su lucha por salir libre, sino de ser el exponente de cómo tus palabras pueden lograr la verdadera comunicación, entendida ésta como la forma de compartir más que hechos u opiniones, de compartir experiencias que nos trascienden, de colmar un papel antes vacío. Sin su lector Lesra Martin, Carter habría sido un héroe o una víctima del sistema: con él, es el ejemplo de una actitud, la de comunicar experiencias, que los transciende –pues llega a todos los que se interesan por su historia–, pero que nació cuando aquél leyó lo que éste había escrito.
Debo confesar que, como Lesra Martin, soy deudor de las palabras de otros. De hecho, creo que el interés que siento por las personas de las que aquí he escrito nació, invariablemente, tras haber leído o escuchado algunas palabras de o sobre ellos, y que estos perfiles no son sino pequeños intentos de explicarme por qué me interesaban dichas personas, por qué quería saber algo sobre un ferretero que se mudó a California, o sobre un tipo que hace pintadas en Londres, o sobre un cantante que es un genio sin que podamos probar por qué lo es. En los casos que ahora presento esto me ha sido posible de alguna forma. En otros, como es el caso de May Britt, por ejemplo, aún no sé qué decir, y por tanto prefiero callar.
Maybritt Wilkens nació en Suecia en 1933. Con dieciocho años, mientras trabajaba como asistente de un fotógrafo en Estocolmo, dos italianos que se dedicaban al cine (uno de ellos era el recientemente fallecido Carlo Ponti) entraron en el estudio para ver fotos de actrices: buscaban a una rubia y le acabaron ofreciendo el papel. Ella se mudó a Roma, apareció en unas cuantas producciones de Cinecittà y más tarde firmó un acuerdo con la 20th Century Fox y se fue a Hollywood. Por el camino había desechado su apellido y roto su nombre en dos. En Hollywood trabajó con Marlon Brando e incluso hizo un remake de El ángel azul. Luego conoció al Rey del Espectáculo, un playboy bajito, flaco y tuerto, con amigos influyentes, que bailaba, cantaba, tocaba la trompeta y la batería y también era actor, negro y judío. Se llamaba Sammy Davis Jr.
El anuncio de que iban a contraer matrimonio casi le cuesta las elecciones al presidente más popular de los Estados Unidos, aquél al que asesinaron poco tiempo después en Dallas, pues el esposo futuro hacía campaña a su favor y no era querido en los estados sureños. Tuvieron que posponer la boda, pero se casaron, y en la boda el rabino pronunció las siguientes palabras: «Sois gente sin prejuicios. Representáis los valores de la sociedad que muchos soñamos conseguir sin atrevernos a luchar por ello y, por tanto, sois individuos normales en una sociedad anormal que os tratará como a enfermos. Estar sano entre enfermos implica que los enfermos te traten como a un enfermo para creerse sanos». Contra viento y marea, May y Sammy siguieron adelante, a pesar de tener que convivir con miedo y guardaespaldas, y sufrir prolongados periodos de separación. Ella dejó de actuar por voluntad propia. Tuvieron una hija y adoptaron dos niños negros. Las cosas fueron calmándose poco a poco. Durante un tiempo Sammy intentó convertirse en el padre de familia ideal, aunque no tenía ni idea de cómo lograrlo: había estado de gira desde los tres años y la carretera era su hogar. Acabaron divorciándose. Ella se negó a casarse de nuevo, aunque jamás le faltaron los pretendientes. A pesar de aparecer en el primer episodio de la serie de televisión Misión: Imposible, no volvió a trabajar sino de forma muy puntual. Fue una mujer que, habiendo llegado a plantar un pie en Hollywood, eso a lo que tantos aspiran, lo dejó todo por convertirse en un ama de casa sobre la que, durante años, pesó una amenaza de muerte por haberse casado con un negro famoso. Por una mujer así siento la mayor admiración, pero aún no sé qué decir. Tal vez un día lo descubra. No obstante, tengo claro que mi interés por ella nació al leer las palabras que el rabino pronunció en su boda, y que encontré en Why Me?, la autobiografía de Sammy Davis Jr., que resulta apasionante, pero que no me provoca tanto interés como la historia de su esposa sueca.
Pienso ahora en muchos otros casos, como el del tipógrafo y escultor Eric Gill, que se convirtió al catolicismo y fue un pensador de renombre en su día. Existen tres biografías sobre él y sólo una, la de Fiona McCarthy, aborda sin tapujos el tema del incesto, pues se conoce que Gill mantuvo relaciones sexuales con sus hermanas e hijas. Esto, que no pasa de cotilleo, no iría más lejos si uno no supiera que el lema de Gill fue siempre «It all goes together», todo va en el mismo saco. De nuevo no sé qué decir, o no he encontrado la clave que me permita entender por qué me interesa el personaje.
En otras ocasiones, el motivo por el que he tirado la toalla también ha tenido que ver con las palabras de otros, pero de un modo muy distinto. Pondré un ejemplo: al escribir sobre Mordecai Richler aludí al hecho de que me dosifico sus novelas para que duren, cosa que es cierta. El texto quedó así durante un tiempo y no volví a darle vueltas, hasta que un buen día, husmeando en un par de cajas de libros con motivo de una mudanza, me topé con un texto muy anterior de Javier Marías sobre Thomas Bernhard –«Adicción», en Literatura y fantasma–, donde el madrileño afirma lo siguiente: «Y como buen adicto, y para no saberme definitivamente privado de Bernhard, aún tengo sin leer su última novela, Extinción, para cuando se me haga en verdad insoportable la necesidad de una generosa dosis». Si bien no llegué a desechar mi perfil de Richler, decidí en ese instante no escribir sobre más escritores, por respeto al autor de Vidas escritas, cuyas palabras acabé interiorizando de tal modo que he llegado a copiar sus actitudes de forma inconsciente. Lo mismo me sucedió con una opinión que incluyo en el texto sobre Igarashi, donde afirmo que el malo es siempre el que dispara, y que no es sino una distorsión –desconozco qué otro nombre poner a la noción que uno retiene de una lectura ya olvidada– de un artículo del novelista Arturo Pérez Reverte sobre su antiguo oficio de corresponsal de guerra, en el que creo recordar que decía que, incluso en mitad de la batalla más confusa, todo corresponsal sabe siempre quiénes son los malos, porque no son otros que quienes le disparan. El comentario me pareció benéfico y no dudé echarlo al saco de ideas recibidas que me ayudan a moverme por el mundo.
Que nadie entienda, no obstante, este último párrafo como una autoinculpación, pues a mi juicio la vida consiste por entero en apropiarse de palabras ajenas y hacerlas nuestras. Esto, que se observa con claridad en el uso cotidiano de citas y refranes, nos sucede a todos y en todo momento, tanto que a veces uno debería preguntarse si no es pretensión necia el intentar expresarse, ya por escrito, ya de viva voz, con originalidad, pues somos las palabras de otro, como afirmó Justo Navarro cuando se sorprendió sirviéndose de la expresión «después de adelantarse en el marcador» en un texto sobre un novelista estadounidense, para admitir acto seguido: «repito exactamente las palabras de otro, las palabras que los locutores pronuncian en la radio». Esto es algo de lo que todos tenemos experiencia y que en cierto modo hace de cada lengua un ser vivo, capaz de sacar a la audiencia del juzgado, que es donde estaba hasta hace apenas unas décadas, para hacerla pasar por el tubo catódico.
Y ese apropiarse de las palabras ajenas nos lleva, con la experiencia, a lograr una comprensión de...