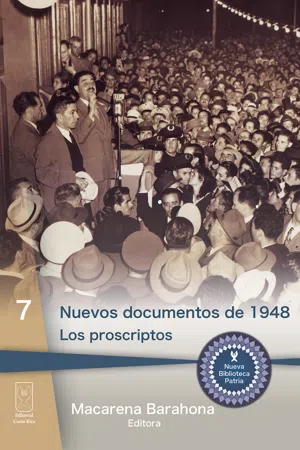![]()
Lic. José Albertazzi Avendaño
La tragedia de Costa Rica
Vayan estas páginas, como una bandera desplegada a los vientos de la esperanza y de la fe, a las tumbas donde duermen –despiertos a la gloria y a las gratitudes nacionales, los heroicos soldados del decoro que murieron descubriendo su pecho a la emboscada traidora y mercenaria; y constituyan, al mismo tiempo, un estímulo y una voz aleccionadora para los que quedan en pie –idóneamente representados en el Presidente Caballero, el doctor Calderón Guardia– forjando la restauración de la Costa Rica eterna sobre los escombros del reinado del odio y la impudicia.
En un refugio de la América de Juan Santamaría, en agosto de 1950.
El Autor
José Albertazzi Avendaño. En la escalinata del avión al regreso de su exilio en 1951.
Unas líneas explicativas
Pretendemos escribir la tragedia de Costa Rica, esto es, la historia del doloroso vía crucis –quizá en parte merecido como trataremos de demostrarlo en las páginas que siguen– a que fue sometida mi patria y que se inició en abril del año 48.
No nos mueve el interés de escribir un libro más, sino el interés superior, en lo local, de limitar indeclinables responsabilidades, acto necesario para el balance y reajuste que el país tendrá que realizar; y en cuanto a lo exterior –especialmente en referencia con los pueblos de América– porque esta caída nuestra puede ser un aviso o un alerta frente al peligro que amenaza a otros de este continente.
Pueden ser, realmente, ejemplares estas páginas. Hasta abril del año 48 –cuando las fuerzas de la perversidad y del crimen cayeron, como un ciclón, sobre nuestra idílica campiña, arrasando espigas y surcos– fuimos la auténtica democracia del istmo centroamericano y una de las más limpias de América, a despecho de nuestros vicios y defectos, consubstanciales de toda organización humana. No obstante, a la hora en que la envidia de unos, el interés de otros y la insolente prepotencia de los de más allá se coligaron para asestarnos el golpe mortal, de nada nos sirvieron nuestros legítimos blasones de país culto, libre, pacífico y respetuoso del derecho ajeno; pudiera pensarse que, al contrario, tales blasones –de oro macizo de la mejor ley– pesaron enormemente sobre nuestra cabeza y nos obligaron a descender más profundamente en el abismo.
Es doloroso confesar –y es vergonzoso aceptarlo en calidad de hijos de América– que lo que nos hizo caer fue nuestra condición de país inerme. Teníamos a noble orgullo contar silabarios y no rifles, y confiar en los maestros de escuela y no en los soldados; y ese fue nuestro pecado a la altura del siglo en que vivimos y en un continente del que se dice que es –y debería serlo– el de la libertad y de la democracia. Porque no es solo que –como reza la frase gastada– que tuviéremos más maestros que soldados, sino que teníamos diez maestros por cada soldado; lo que evidencia que nuestra cultura estaba bien cuidada; un 10% de analfabetismo; pero que carecíamos de cuarteles.
Se expresó, líneas atrás, que quizá los costarricenses merecíamos, en parte, el calvario que hemos padecido, y ello, no por culpas que podríamos llamar específicas, sino por una excesiva confianza en nuestra propia virtud y en nuestros propios méritos. Dentro del marco de oro de una paz fundada en la justicia; en el goce de las más irrestrictas libertades; en un ambiente de cultura en el cual era gratuita la enseñanza desde la escuela maternal hasta la universidad; en el disfrute de uno de los mejores niveles de vida en relación con los otros pueblos del continente; con la propiedad territorial dividida entre unos 100 000 pequeños propietarios en una población que apenas se acerca a los 900 000 habitantes; dueños de las conquistas sociales más avanzadas de América, etc., podríamos decir que nos echamos a dormir sobre nuestros laureles, más o menos a espaldas del mundo… olvidados de que en la hora actual las naciones ya no pueden vivir entre murallas de aislamiento, de abstención o de simple indiferencia, sino sujetas a una interdependencia que les fija un equilibrio o nivel como de vasos comunicantes en una ideal comunidad de estados. Y si ello es verdad en cuanto a todos los conglomerados humanos, es una categórica e inaplazable evidencia en cuanto a los pueblos de este hemisferio, viajeros de la misma barca por los insondables mares del futuro, más que por su mismo origen, por su común e inaplazable destino.
El aspecto más sombrío de nuestra tragedia es el de que la agresión de que se nos hizo víctimas fue gratuita, inexplicable, y peor aún, ineficaz para el fin que perseguían, o decían perseguir, los sádicos agresores. Nada podía cobrársenos porque nada debíamos: se nos escogió como a un miserable chivo expiatorio de perlas unida a nuestra condición inerme a ciertos países humillados por despotismos ancestrales; a pesar de que aun cuando la maniobra artera habría obrado el milagro de batir a Somoza, a Carías y a Trujillo, ello no podría justificar jamás la estocada que se nos infirió en pleno corazón. ¿A título o a santo de qué habría de edificarse, sobre los escombros de la nuestra, la luminosa construcción ideada –nada más que ideada– para aquellas democracias? Sería como (y que nos perdone el ejemplo el Uruguay), se tomare de trampolín a este país –nuestro verso pareado en el Nuevo Mundo– para saltar de él a la pampa barbarizada por Perón.
Véanse, en este espejo, sobre todo los pueblos débiles de América, porque la catástrofe que tan hondamente nos ha herido a nosotros, puede caer sobre ellos en cualquier momento, mientras no se plasme un leal sentimiento de solidaridad continental que cierre el camino a asaltos como el que estamos pintando o que, de producirse, pueda defender a los regímenes decentes –exponentes legítimos de la voluntad de la mayoría de sus pueblos–, y que funda a todos los de América en el espíritu de una más idónea comprensión de sus destinos frente a los avances de un imperialismo cínico y calculador –¡a él también le llegará su hora!– y para impedir que se repita el caso de la Venezuela del novelista Gallegos –que se decía de avanzada– pero, sobre todo, la Guatemala del profesor Arévalo –que nos estaba copiando nuestro Código de Trabajo, nuestros Seguros Sociales, nuestro Código Electoral, y algunos aspectos de nuestra enseñanza– se echarán desapoderadamente sobre Costa Rica para darle pábulo a un afán –que deseamos conceptuar nobilísimo– de limpiar el Caribe de entronizadas barbaries, pero cuyas desastrosas consecuencias no teníamos por qué pagar nosotros.
Tenemos fama de apasionados –fama, dicho aquí, que sentimos que nos honra porque somos de los que creen que las pasiones constituyen la espina dorsal de una personalidad–; no obstante, afirmamos que, inspirados en el viejo aforismo del romano de escribir la historia sin amor y sin odio, presentaremos los hechos desnudos con sus naturales derivaciones, para que ellos hablen por sí mismos y delineen con fidelidad el cuadro de la hora histórica que nos ha tocado enjuiciar.
Sección I
Ocho años atrás
El doctor Calderón Guardia y su popularidad sin precedentes
No hay memoria en Costa Rica, a todo lo largo de su historia, de una popularidad ni tan grande, ni tan efectiva, ni tan entrañable, como la que despertara y sigue despertando –aun en los momentos de la sañuda persecución de que ha sido víctima– el nombre del doctor don Rafael Ángel Calderón Guardia.
Esta realidad tiene una explicación muy simple: en cierta forma, el doctor Calderón Guardia es usufructuario del cariño y de la admiración que conquistara en su fecunda vida aquel insigne ciudadano, eminente y generoso médico que fue su padre, el doctor don Rafael Calderón Muñoz; pero lo que en forma definitiva le abrió el corazón de las multitudes –de todas las capas y sectores sociales– fue su bondad de corazón, su lealtad en los afectos, su ingénita caballerosidad y el desinterés generoso con que ejerció su profesión, la que puso –a imitación de su progenitor– al servicio gratuito y constante de los desvalidos a cuyas bohardillas se le veía llegar, portador del consuelo médico y, muy a menudo, del importe de la droga o del reconstituyente prescrito. Ese conocimiento íntimo de nuestras barriadas miserables con sus tugurios infectos sin pan y sin luz, habría de ser preciosa enseñanza para el planteamiento y realización de la profunda evolución social que tuvo la fortuna de cristalizar en su gobierno.
Desde el año 35 ya el país pensaba en él
En el año 35, en la iniciación de la lucha política para elegirle sucesor al licenciado don Ricardo Jiménez –lucha en que intervinieron como candidatos los licenciados don Octavio Beeche y don León Cortés– aparecieron en San José, y en algunas de las principales poblaciones de la república, vivas al doctor Calderón Guardia que anunciaban su candidatura. No era tiempo aún, para empeñarse en esa campaña: su edad, 35 años, y la falta de organización de un partido que la corporificare y la llevare a término, hacían difícil y peligrosa la aventura. Así lo comprendió el doctor Calderón Guardia, quien rogó a sus amigos suspender toda actividad al respecto. Al llegar al poder el licenciado Cortés –triunfador en los comicios del año 36– el doctor Calderón Guardia, fue elegido ‘designado’ a la presidencia de la república.
Su candidatura en el año 39
Llegó el año 39 y con él la batalla presidencial. Los que habíamos juzgado prematura la aparición del doctor Calderón Guardia en la campaña del 35, nos acercamos a él para ofrecerle la candidatura del Partido Republicano Nacional; que era el que había triunfado con Cortés. Pocos días después, una mañana se presentó en la dirección de la Biblioteca Nacional; que yo desempeñaba entonces, a informarme, que había resuelto aceptar la nominación, y que tenía el arreglo financiero para el movimiento; y a poco de iniciado este, el país –así, literalmente, el país entero– empezó a compactarse en sus filas. Las adhesiones, procedentes de los cuatro rumbos de la república, llegaban por millares; y fue tal la fuerza incontrastable que en pocas semanas cobró el partido, que ni el licenciado don Ricardo Jiménez, que siempre había transportado las montañas de la opinión ciudadana, y cuyo nombre fue traído a la palestra, logró, no digamos destruir, pero ni siquiera aminorar el empuje cívico del doctor Calderón Guardia.
El Presidente Cortés nunca fue simpatizante sincero de la candidatura del doctor Calderón Guardia
Una circunstancia que prestigia aquel movimiento, y que, asimismo, retrata la auténtica popularidad del doctor Calderón Guardia, es que el presidente de entonces, el licenciado don León Cortés, no solo no apoyó en forma alguna aquella candidatura, sino que jamás contó ella ni con su más lejana simpatía.
A pesar de haber sido yo uno de los más briosos y entusiastas partidarios en la lucha que le conquistó la victoria al licenciado Cortés, no iba a visitarlo sino muy de tarde en tarde, y ello, cuando tenía que abogar por algún amigo. Mi alejamiento de la Casa Presidencial obedecía, principalmente, a dos motivos: uno, mi temperamento huraño que solo gusta de hacerse presente en los momentos angustiosos de la batalla, dejando luego libre el sitio, a la hora de las prebendas o del festín, a los aprovechados e interesados; y otro, el desagrado horrible que me causaba alternar con aquel señor presidente cuya conversación se alimentaba, casi en forma exclusiva, de chismes y de comentarios vulgares a expensas, a veces, de sus propios ...