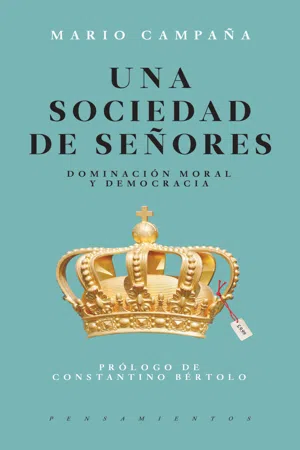![]()
VII
LOS IDEALES
Aunque algunos de los ideales que identifican a la ideología aristocrática tengan contenidos distintos en Grecia y Roma, en la Edad Media, el Renacimiento y la era republicana, no cabe duda de que existen elementos comunes que los unifican y los distinguen, adaptados a cada medio y época, un haz de nociones entretejidas que se alimentan recíprocamente y se organizan en órdenes a menudo binarios y siempre jerárquicos hasta conformar una moral con asombrosa capacidad de persuasión. Ese tejido inmaterial es la más poderosa herencia de la aristocracia en el mundo de hoy, su caballo de Troya. Lo ha sido siempre, en todas las épocas. Nacido con la clase de los aristoi griegos, ha llegado hasta nosotros atravesando el tiempo y adaptándose a todos los cambios económicos, políticos, ideológicos y sociales. Su fuerza y su sofisticada elaboración es tal que ha adquirido una probada apariencia de naturalidad, como si sus postulados formaran parte de la esencia humana.
Lo que acabamos de escribir debe ser entendido en el marco de la profunda transformación que experimentan las sociedades occidentales desde hace cuatro décadas, a causa de la emergencia de la llamada sociedad del espectáculo, la globalización y la revolución tecnológica. Esta transformación tiende a relegar a un segundo plano los antiguos valores de la aristocracia tal y como fueron heredados por la burguesía, para instaurar en la primera línea, como auténticos rectores de la existencia, los de la vida mercantil, el imperio del lucro como principio de acción y la reducción a criterios de costos y utilidad de los componentes de las relaciones intersubjetivas, como ha observado buena parte de la sociología del siglo xx y subrayado Zygmunt Bauman. Esta transformación, a veces, suscita lamentaciones por una supuesta «falta de valores». Generalmente se trata de nostalgia por el mundo señorial clásico e incapacidad de acceder a los beneficios que el imperio de los principios mercantiles ofrece a sus líderes.
En realidad, lejos de renunciar a los antiguos valores señoriales para adoptar exclusivamente un modelo de mercantilización general de la vida moral, la burguesía, como trataremos de demostrar en este capítulo, los conserva y los hace actuar a su favor en las democracias, aunque a veces solo como estrategias retóricas para legitimar formalmente los incontestables dictámenes del capital para el establecimiento de las nuevas jerarquías.
Describir e interpretar el laberinto axiológico que gobierna hoy nuestras sociedades, a causa del imperio de la globalización, el espectáculo y la nueva tecnología, hacer visible lo invisible, consciente lo inconsciente, es, tal vez, una forma de trabajar en esa «ontología del presente», ese saber que nos habla de lo que somos y de las posibilidades de ser que tenemos, que Michel Foucault identificó como característica de la crítica filosófica de la modernidad, sin duda una más de las tareas de la época.
Los elementos culturales que voy a reseñar no son solo manifestaciones externas o personificaciones directas o indirectas de las clases dirigentes, de una élite que exhibe su distinción, sino también valores arraigados en buena parte de la sociedad, especialmente de la clase media, encarnación de principios que rigen la vida de las personas, grupos y clases en las democracias occidentales, objeto de emulación por parte de los grupos de mayores pretensiones: mecanismos de dominación moral a través de los cuales buena parte de la humanidad ha sido maniatada durante siglos.
HUMANIDAD VERDADERA Y NO VERDADERA, O NOCIÓN CONDICIONAL Y DIFERENCIADA DE HUMANIDAD
De larguísima tradición en el pensamiento occidental, aunque ausente o al menos insignificante en la academia, la idea de una humanidad no verdadera o, lo que es lo mismo, la noción condicional y diferenciada de humanidad —aquella que no reconoce la humanidad a todos los miembros de la especie sino solo a quienes cumplen ciertas condiciones, de naturaleza étnica, social, política, religiosa, etcétera— no ha desaparecido y tal vez ni siquiera haya retrocedido en las democracias representativas. Incluso sin expresión doctrinaria, en numerosas circunstancias puede reconocerse la presencia de esa noción que ha relativizado la humanidad de una parte de las actuales sociedades del planeta. Aunque de modo velado, pero no menos firme, aún se condiciona el reconocimiento del atributo humano al cumplimiento de condiciones de orden racial, moral, económico, cultural, social o legal. En las sociedades democráticas occidentales no se percibe como miembros cabales de la comunidad humana al inmigrante que flota a la deriva en el Mediterráneo o en el Índico norte, al magrebí o al subsahariano que pugna por saltar las vallas de Ceuta y Melilla en España, o el indocumentado que se deja guiar por un coyote en la frontera sur de Estados Unidos. Ni lo son quienes han cometido infracciones de gran impacto moral, como un parricidio o violaciones en serie, o delitos que hoy se califican de lesa humanidad. Se relega a una humanidad no cabal, a una especie de subhumanidad, a los pueblos e individuos cuya praxis vital transcurre en los extrarradios de la llamada civilización, dentro o fuera de los centros metropolitanos. Y se niega la misma dignidad y humanidad, y por tanto los mismos derechos humanos, a las clases más pobres, lo que a menudo se refleja en las políticas públicas.
En las sociedades democráticas se mantiene a la humanidad no verdadera —a los semihumanos, semibárbaros, semisalvajes, chusma o indeseables, una parte no minoritaria de la humanidad que no ha accedido a la riqueza y los privilegios— en una zona moral no descrita ni confesada pero sin duda ajena a lo propiamente humano, en el sentido que se le asigna a este atributo cuando se aplica al ciudadano de los países ricos.
En las democracias lo humano no es un absoluto ni un universal que comprende a todos los miembros de la especie sino algo relativo, particular y aleatorio, según cuáles sean las condiciones raciales, económicas, morales, políticas o religiosas de un individuo o una comunidad dada. En otras palabras, según esta antigua doctrina hoy consciente o inconscientemente asumida, la humanidad no está integrada por todos los hombres vivos: hay una humanidad verdadera y otra que no lo es, una humanidad plena y otra que no lo es en grado suficiente; hay una subhumanidad; se puede ser más humano o menos humano, con infinitas gradaciones.
Esta idea de la especie humana ha tenido gran influencia en Occidente durante más de dos mil quinientos años.
Como ya hemos explicado en uno de los capítulos anteriores de este libro, para los atenienses del período clásico, solo el griego libre, y particularmente el aristoi o «mejor», era plenamente humano; en cambio, el extranjero, la mujer o el niño eran solo parcialmente humanos. Al no participar de la polis, solo en potencia podían formar parte de la humanidad cabal; el bárbaro, como el esclavo, no era humano aunque lo pareciera.
En Roma, solo eran miembros de la humanidad verdadera los ciudadanos, los que habían desarrollado la capacidad que diferencia a la especie y que consiste en saber distinguir racionalmente el bien del mal, lo justo de lo injusto, y, por tanto, poder someterse a las leyes y el gobierno vigentes en una sociedad.
Lo mismo ocurrió con el cristianismo. Según vimos en el capítulo III, la Iglesia concibió a la humanidad con una estrechez similar o incluso mayor que la grecorromana. También los cristianos se consideraron como «la verdadera humanidad». Para la Iglesia, verdaderamente humanos eran solo los cristianos —cualquiera que fuera su condición legal, social o económica—, hijos de un mismo Dios, capaces de reconocer y obedecer a ese Dios verdadero. Los bárbaros, musulmanes y judíos podían acceder a la condición humana solo a través de la conversión al cristianismo, por medio del bautismo. Ser humano era ser cristiano y ser cristiano era ser humano. En sentido contrario, no ser cristiano era no ser humano.
En todo caso, la insignificante subhumanidad estaba integrada por esclavos, mujeres, bárbaros, extranjeros libres, niños y, en la era latina, por no cristianos. Todos estaban unidos por su insuficiente racionalidad político-moral, su incapacidad para autodeterminarse, su falta de independencia legal, su imposibilidad estructural de identificar al verdadero Dios, creador del mundo y sus leyes, en la visión del cristianismo. A lo largo de la historia, en esa subhumanidad puede incluirse también a los siervos medievales, a los indígenas americanos y africanos, a las masas obreras que la Revolución industrial explotó en forma y cantidades estremecedoras, a los herejes que la Inquisición quemó. Hoy, sin duda, tiene que añadirse a los refugiados e inmigrantes que naufragan en el mar por manotear las costas de Europa.
Al rechazar la universalidad y por tanto la unidad del atributo humano, al negar el carácter absoluto de la naturaleza humana, se está afirmando que existen grados en ella. Y es que, efectivamente, según esta ideología, en la humanidad hay gradaciones, realizaciones distintas de la especie ni existe una sola humanidad ni todos los seres humanos son iguales. Existe una diferencia vertical, una jerarquía humana entre los miembros de la especie. Hay una humanidad superior y otra inferior. El criterio para diferenciar una de otra varía según las épocas.
La humanidad superior se ha distinguido en el tiempo y el espacio ya sea por el valor guerrero, el talento, la educación, la virtud, el mérito, la riqueza, las habilidades o la belleza… Así, esa primera humanidad ha comprendido a nobles y patricios, a los fieles del cristianismo, a los grandes propietarios de tierras, a burgueses, funcionarios, profesionales de alto estatus, artistas, intelectuales y personalidades afines. Siguiendo la metáfora cristiana del cuerpo diríamos que esa humanidad es la cabeza de las sociedades: su élite. El señor es su emblema.
La humanidad inferior ha sido siempre ordinaria, ha carecido de virtud y de idea de gobierno: campesinos libres, obreros, artesanos de baja cualificación, empleados pobres o desempleados, domésticos, vagabundos, los variopintos grupos subordinados. En el cuerpo, representa las extremidades, pies y manos, obedientes a la cabeza.
Este esquema ha sobrevivido en Occidente desde la Antigüedad clásica y cristiana hasta hoy.
En el Renacimiento, mentes tan sumamente sofisticadas y llenas de sabiduría como las de Petrarca, Marsilio Ficino y Della Mirandola no superaron este esquema. Ficino defendió la tesis de Aristóteles sobre la humanidad como un asunto de grados; su carta titulada De Humanitate, dirigida a Tommaso Minerbetti, habla de los «niños», «locos», «estúpidos» y «crueles» como ejemplo de seres que «no participan, plenamente, de la naturaleza del hombre». Nerón, dirá Ficino, no era un hombre...