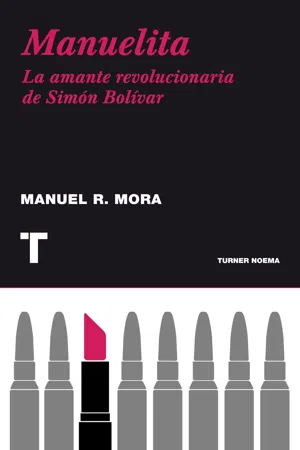
- 338 páginas
- Spanish
- ePUB (apto para móviles)
- Disponible en iOS y Android
eBook - ePub
Descripción del libro
Hija natural, revolucionaria, adultera recalcitrante, violentamente independiente y vengativa, la quiteña Manuela Sáenz entró en la historia de América por la puerta falsa del dormitorio de Simón Bolívar, de quien a lo largo de los últimos ocho años de la vida del Libertador fue su amante solícita unas veces, rebelde otras, a quien salvó la vida en un par de ocasiones y al que defendió con ardor varonil en sus horas amargas.
La Libertadora del Libertador, como la llamó el mismo Bolívar, viviría un largo y penoso exilio en la costa desértica del norte de Perú, hasta que una epidemia de difteria la llevó a una tumba anónima, de donde renacería una Manuela que la exuberancia de las leyendas tejidas en su entorno terminaría por ahogar la realidad de una mujer tan transgresora de su tiempo.
Preguntas frecuentes
Sí, puedes cancelar tu suscripción en cualquier momento desde la pestaña Suscripción en los ajustes de tu cuenta en el sitio web de Perlego. La suscripción seguirá activa hasta que finalice el periodo de facturación actual. Descubre cómo cancelar tu suscripción.
Por el momento, todos los libros ePub adaptables a dispositivos móviles se pueden descargar a través de la aplicación. La mayor parte de nuestros PDF también se puede descargar y ya estamos trabajando para que el resto también sea descargable. Obtén más información aquí.
Perlego ofrece dos planes: Esencial y Avanzado
- Esencial es ideal para estudiantes y profesionales que disfrutan explorando una amplia variedad de materias. Accede a la Biblioteca Esencial con más de 800.000 títulos de confianza y best-sellers en negocios, crecimiento personal y humanidades. Incluye lectura ilimitada y voz estándar de lectura en voz alta.
- Avanzado: Perfecto para estudiantes avanzados e investigadores que necesitan acceso completo e ilimitado. Desbloquea más de 1,4 millones de libros en cientos de materias, incluidos títulos académicos y especializados. El plan Avanzado también incluye funciones avanzadas como Premium Read Aloud y Research Assistant.
Somos un servicio de suscripción de libros de texto en línea que te permite acceder a toda una biblioteca en línea por menos de lo que cuesta un libro al mes. Con más de un millón de libros sobre más de 1000 categorías, ¡tenemos todo lo que necesitas! Obtén más información aquí.
Busca el símbolo de lectura en voz alta en tu próximo libro para ver si puedes escucharlo. La herramienta de lectura en voz alta lee el texto en voz alta por ti, resaltando el texto a medida que se lee. Puedes pausarla, acelerarla y ralentizarla. Obtén más información aquí.
¡Sí! Puedes usar la app de Perlego tanto en dispositivos iOS como Android para leer en cualquier momento, en cualquier lugar, incluso sin conexión. Perfecto para desplazamientos o cuando estás en movimiento.
Ten en cuenta que no podemos dar soporte a dispositivos con iOS 13 o Android 7 o versiones anteriores. Aprende más sobre el uso de la app.
Ten en cuenta que no podemos dar soporte a dispositivos con iOS 13 o Android 7 o versiones anteriores. Aprende más sobre el uso de la app.
Sí, puedes acceder a Manuelita de Manuel R. Mora en formato PDF o ePUB. Tenemos más de un millón de libros disponibles en nuestro catálogo para que explores.
Información
ISBN del libro electrónico
9788415427544PRIMERA PARTE
EN LOS ARENALES DE PAITA
I
–Mi señor Simón Bolívar lo tenía en mucho aprecio, siempre hablaba de él con cariño, yo creo que le recordaba su juventud, fue el primero que le hizo soñar la independencia de las Américas, y también, estoy segurísima, porque no lo traicionó. Tenía un alma grande y una cabeza en la que bailaban los imposibles con la fe de un enloquecido. Bolívar no olvidó nunca que delante de él, en el monte Sacro de Roma, juró por su honor y su patria que no daría descanso a su brazo ni reposo a su alma hasta no romper las cadenas de la opresión española. ¡Y qué bien cumplió su promesa! Qué lejos queda ahora todo: aquellos años de lucha para lograr la independencia, los sueños rotos de Bolívar, la tristeza con la que debió de morir al ver cómo desbarataban su obra los mismos que le habían acompañado en la larga guerra. ¿Y sabes, Juana Rosa?, a veces maldigo mi memoria, que tantas traiciones ha tenido que recordar, aunque sea lo único que hace que me sienta viva; y todavía me estremezco al recordar la carta de Bolívar en la que me decía que sus viejos años se reanimaban con mis bondades. ¡Yo aliviando su vejez! No podía vivir sin mí. Y ahora, el único testigo del juramento de Bolívar, uno de los pocos hombres que no lo traicionó, viene a morir aquí, como si el destino me enviara un indicio...
–Pero siempre te oí decir que ese hombre era un loco, mi ama.
–Sí, sí, estaba loquísimo, era un veleta, pero el aire ya ha dejado de soplar. Bolívar siempre lo supo; él le había enseñado las primeras letras. La última vez que nos vimos, va a hacer casi diez años, repetía que había querido hacer de la tierra un paraíso y se había convertido en un infierno para él, pero deseaba más la libertad que el bienestar, y me aseguró que había encontrado al fin un medio de recuperar su independencia económica y seguir alumbrando a América. ¡Quería fabricar velas con esperma de ballena! Yo me limité a sonreír, qué otra cosa podía hacer; vivía de sus sueños y me preguntaba cómo mi señor le prestaba tanta atención. No se le ocurrían más que locuras que solo le perjudicaban a él; a la gente la dejaba tranquila. Mira, Juana, él nunca me llamó ramera, ni adúltera, no como ese Francisco de Paula Santander y la facción de sus adictos, los que traicionaron a Bolívar, que me llamaban barragana y puta, y decían que yo mancillaba la República. ¿Te dijeron que hoy lo iban a enterrar?
–No, amita, el cura de Amotape lo enterró ayer y dicen que murió confesado. No tenía nada y los gastos del entierro los ha pagado el cónsul de Colombia, según he oído esta mañana en el puerto.
–¿Confesado? ¡Ya me extraña, era tan ateo como yo! Solo creía en la humanidad y en la naturaleza; la Iglesia era su enemiga, decía que estaba llena de oscurantismo y patrañas. Algunas de esas ideas se las contagió a Bolívar. Es verdad que el Libertador iba a misa los domingos y asistía por necesidad a los Te Deum que se celebraban en su honor, pero yo le oía repetir que los sacerdotes eran unos hipócritas y unos ignorantes. Bolívar los llamaba “charlatanes sagrados” y decía que los jerarcas del arzobispado de Bogotá, los monseñores Pey y Duquesne, le habían excomulgado, a él y a todo su ejército, con la acusación de que en la toma de Bogotá saqueaban iglesias, perseguían sacerdotes y violaban vírgenes. Diez días después de su entrada triunfal en la ciudad, aprobaron un decreto que no solo levantaba la excomunión, sino que lo declaraba buen católico. A mí me extrañaba que fuera a misa cuando todos sabían que Bolívar era masón. Un día me dijo que en París perteneció a una logia con el grado de maestre, pero pronto se dio cuenta de que junto a hombres honorables había muchos embusteros. Bueno, volviendo… Que muriera pobre no me extraña. Yo lo vi por primera vez en Lima el año 25, aunque le conocía desde que conocí a Bolívar. Siempre me hablaba de él. Quién me iba a decir a mí que un vagabundo como él, harto de viajar por Europa: Italia, Rusia, Francia, Inglaterra… Le gustaba recordar los veinte años pasados en aquellos países y los muchos oficios que había practicado; pero me llamaba la atención, yo creo que por lo raro, que hubiera sido maestro en un pueblecito de Rusia, ¡con lo lejos que está! Y mira, el azar le ha traído aquí, ha venido a morir casi a mi lado, en este desierto que parece de otro mundo y se traga nuestras vidas con absoluta indiferencia. Sí, a lo mejor tenía razón cuando vino a verme y me dejó bien triste con sus palabras de despedida, que se me hundieron en el corazón como cuchillos: dos soledades, dijo, no pueden hacerse compañía, ¡dos soledades!
–Mi niña Manuelita, no te pongas triste.
–No, no estoy triste. Pero hoy me acuerdo más que nunca de mi señor, tal vez porque con la muerte de este loco se aviva mi memoria, y parece que vuelvo a sentir las manos de Bolívar en mi piel. ¡Qué hermosas eran sus manos! Las sentía duras y frías como la plata, eran las manos de un guerrero que empuña con fuerza la espada, pero al acariciarme se volvían cálidas y suaves como el terciopelo, las manos del amante que no se cansa, y el olor de su piel con aquella colonia tan de hombre que usaba, que, por cierto, un día se armó un alboroto porque los peruanos se escandalizaron por los ocho mil pesos que mi señor se había gastado en frascos de colonia inglesa. ¡No iba a oler a cuadra de caballo! Además de sus hermosas manos, lo que más vivamente recuerdo de él era su mirada, que se te clavaba y te quemaba el alma. ¡Qué ojos más hechiceros tenía, grandes, negros, llenos de un extraño fuego! Todos hablaban de su mirada, a nadie le dejaban indiferente aquellos ojazos que miraban con una intensidad que te cortaba el aliento, y unas veces parecían de gato y otras de águila. Y cómo se estremecía todo mi cuerpo cuando decía que quería verme, reverme, tocarme y sentirme y unirse a mí… Sus ojos me conquistaron, aunque me rendí sin luchar. Yo había llegado a Quito unos días antes de aquel 16 de junio de 1822, sin saber qué iba a depararme el destino. Entonces yo vivía en Lima, con mi marido el inglés, y fui a Quito para solucionar algunos líos económicos con la familia de mi madre. ¿Cómo iba a saber yo que Bolívar haría en esos días su entrada triunfal en Quito? Bolívar entonces era para mí un sueño, un héroe hermoso y valiente como los de los cuentos, nunca creí que lo vería de cerca, ¡y aún menos que un día me acogería en sus brazos! De pronto aquella calurosa mañana, como una aparición milagrosa, allí estaba el héroe, montado en un elegante caballo blanco llamado Palomo, que hacía saltar chispas del empedrado en medio de los gritos de júbilo de los quiteños. Y aquella misma noche, en el baile celebrado en su honor en casa de don Juan Larrea, me vi seducida por el magnetismo de sus ojos. Ahora echo de menos las frías noches de Quito, arrebujada bajo las cobijas, aquellas noches en que entrábamos desnudos, tiritando, en la fría cama de aquel cuarto desangelado del palacio, donde un braserillo daba un tibio calor. Mi señor me mandaba por el día las notas con su mayordomo José Palacios: “Ven, ven junto a mí, ven”, decía, y yo me agitaba ansiando la noche, a la espera de que llegara Palacios, con el farol en la mano, y me llevara hasta el Libertador.
–Yo lo que más recuerdo son los dos perros que andaban con Palacios.
–Pues yo recuerdo la fidelidad que Palacios le tenía a Bolívar; no creo que hubiera hombre más leal al Libertador, y siempre estuvo a su lado, hasta en el lecho de muerte. Con sus ojos azules tan pequeñitos, y aquel pelo rubio encrespado que tan raro lucía entre tantos hombres morenos y negros, y siempre vestido de paisano, rodeado de uniformes, aunque él participó en muchos combates, pero nunca quiso vestir ropas militares, y sin probar una gota de alcohol, cuando a su alrededor tantísimo se bebía y… Pasados muchos años, me enteré de que había muerto en Cartagena por los excesos con la bebida. ¡Un hombre bien singular! Tenía las mejores bestias, aderezadas con riendas de plata; él calzaba espuelas de oro que le regalaba el Libertador, obsequio de los pueblos de Perú, y manejaba el dinero de Bolívar, sin saber leer ni escribir, con una cuidadosa exactitud y honradez. Y siempre se le veía escoltado por los dos perros, tan hermosos y obedientes. Uno se llamaba Trabuco, lo recuerdo bien, era de color barcino, como atigrado, y el otro, mira que es curioso que haya olvidado su nombre, era bayo, tirando a pajizo. Los perros habían pertenecido al general español Canterac, y fueron tomados como trofeos de guerra tras la batalla de Ayacucho; desde entonces se convirtieron en la sombra de Palacios, donde estaba Palacios estaban los perros. La noche de septiembre en que unos facinerosos, alentados por Santander, quisieron matar a mi señor, Palacios se hallaba enfermo y los perros encerrados en las caballerizas; no pudieron ayudar al Libertador, pero a partir de aquella noche, Trabuco, el más agresivo de los dos, se quedaba de guardia por la noche, delante de la puerta del palacio de Gobierno. ¡Ay, qué calor! Muéveme un poco hacia la puerta, a ver si siento la brisa y me refresca.
Juana Rosa se incorpora lentamente y empuja el tosco sillón de ruedas ocupado por el cuerpo voluminoso, casi inmóvil, de Manuela Sáenz. Las ruedas producen un quejido sordo, apagado en parte por la arena del pequeño porche. Al fondo de la larga calle, hacia el poniente, el océano Pacífico tiene un color ceniciento, como si se confundiera con el color perenne del pueblo, donde la arena es dueña y señora. Juana Rosa se sienta de nuevo en la estera tendida en el suelo, dejando un leve rastro de sudor ácido pronto engullido por el fuerte aroma a tabaco que sale de la casa, cuyas paredes de caña y barro permeabilizan todos los olores.
–¿Y no has oído si tenía algunas pertenencias? Cuando vino a verme me dijo que viajaba con un cajón lleno de cartas y papeles del Libertador.
–No, mi ama, no he oído nada de un cajón con papeles; a lo mejor el cura de Amotape lo sabe, habría que preguntarle a él.
–¡Yo sí que no! ¿Sabes, Juana?, he sentido a veces la muerte a mi lado como un escalofrío, no es nada solemne. Eso que cuentan…, no, solo sientes un breve escalofrío. No hay día de mi vida que no haya estado cerca de ella, es una vieja conocida. De niña vi ahorcados a los patriotas que se habían alzado en armas; después cortaron sus cabezas y las exhibieron en jaulas de hierro colgadas de los árboles a la salida de Quito, para advertencia, claro, aunque de poco sirvió esa advertencia, y allí expuestas las cabezas se secaron y se volvieron negras con los años, la piel pegada a los huesos, y luego esos relatos de las batallas que tanto me impresionaban; todavía algunas noches me despierto oyendo los gritos desgarradores de los soldados, y los relinchos de los caballos agonizando, desangrándose y coceando desesperados… ¡No tendría que extrañarme la muerte, he visto una buena cosecha de muertos! Pero la muerte de este viejo conocido me ha inquietado mucho; venir aquí a morir, a este horrible desierto del que huye la gente, cuando podía haber muerto en Francia, en Inglaterra, o en Caracas; no, ha venido a morir aquí, solo, pobre y miserable, como yo me encuentro, y eso me hace sentir que mi tiempo tal vez ya se ha cumplido.
–No digas eso, mi niña.
–Algo quiere decir esta muerte… Quizá haya llegado la hora de dejar de sufrir, de estar aquí inmovilizada. Me vienen a la memoria las grandes cabalgadas en los magníficos caballos de Bolívar; recuerdo aquel corcel tan hermoso que le regaló el general San Martín después de la entrevista en Guayaquil. En este arenal de Paita, cuando aún podía moverme, tenía que montar en un humilde asno, ¿qué te parece? El tiempo nos ha vencido a todos, bueno, a unos más que a otros; ahí quedan esos generales de Bolívar que, por ansias de poder, a la primera oportunidad se apresuraron a deshacer lo que él había ensamblado, ese Páez, ese Obando, y el peor de ellos, Santander, valiente hombre de la Ley. Todo esto es muy triste. Apenas había abandonado Bolívar Perú, requerido por los mismos peruanos para arreglar el caos en que vivían, y ya un clérigo limeño deslenguado y calumniador decía que cambiar España por la independencia conseguida tras la batalla de Ayacucho había sido para Perú cambiar mocos por babas, y que el poder de Fernando VII se había traspasado a Simón Bolívar. Y el día en que el Libertador dejó Bogotá, hostigado por la muerte, enfermo y humillado, una turba de mozos y mujeres, incitados por el gobierno, le perseguía por la calle tirándole piedras e insultándole a gritos con el mote de “Longaniza”. ¡Longaniza él, que los había salvado del yugo de los españoles! Y después de su muerte, el gobernador de Maracaibo declaró que al fin había desaparecido el genio del mal, la tea de la discordia, el opresor de la patria. ¡Con qué amargura debió de morir! También yo tendría que estar muerta, y no en este sillón de ruedas, sin poder moverme, viendo cómo pasan los días sin que ocurra nada en este desierto.
–Tienes que vivir, amita.
–¡Vivir con esta angustia! Cuántas veces no me habré arrepentido de no haberlo acompañado cuando salió de Bogotá. Mi corazón me decía que nunca lo volvería a ver, y verle partir así, tan enfermo y triste, abandonado por todos. Qué pronto habían olvidado su generosidad. Le debíamos la libertad y él se iba con el corazón destrozado, y también me lo destrozaba a mí. Mi corazón nunca lo abandonó. Cuando el general Sucre acudió a la casa para despedirse de Bolívar, él ya se había marchado; yo creo que no quería verlo, para evitarse el dolor del momento. ¡Cómo se querían esos grandes hombres! Y ya nunca volverían a verse: Sucre sería asesinado y Bolívar moriría poco después. Y allí mismo, Sucre le escribió una carta a Bolívar donde le decía que acaso había sido mejor no haberlo visto; así se había evitado el dolor de una penosa despedida y que viese las lágrimas que ahora derramaba por su partida. ¡Aquel 8 de mayo lo tengo clavado como una espina! Todo se derrumbaba a nuestro alrededor: el sueño de abandonar la política y retirarse a Londres, a llevar una vida tranquila los últimos años de su vida, y yo haciéndole compañía. Y meses después él estaba muerto, y yo desterrada por orden del maldito Santa...
Índice
- Portadilla
- Créditos
- Contenido
- Primera parte. En los arenales de Paita
- Segunda parte. El espejo de la tragedia
- Bibliografía