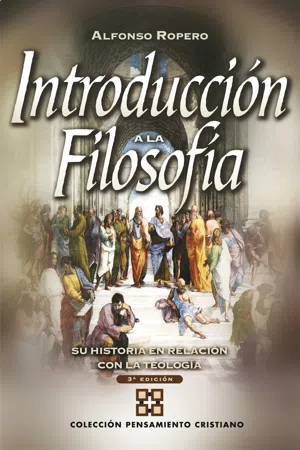
- 736 páginas
- Spanish
- ePUB (apto para móviles)
- Disponible en iOS y Android
eBook - ePub
Descripción del libro
Los gruesos volúmenes sobre la historia de la filosofía que se encuentran en las bibliotecas de universidades, suelen pasar de largo el pensamiento cristiano, considerándolo materia ajena, objeto de otro estudio. Por otra parte, las pocas obras que hay de "filosofía cristiana" abordan temas concretos y puntuales, asumiendo que el lector ya sabe lo que es filosofía. Y por tanto obvian todo el trasfondo histórico.
Hacía falta una obra formativa de carácter general que extendiera ante los ojos del estudiante cristiano todo el lienzo de la especulación: de Sócrates a Sartre, de los albores de la filosofía hasta el pensamiento postmoderno imperante en nuestra sociedad del Siglo XXI. Y que lo hiciera desde una perspectiva cristiana.
Alfonso Ropero ha llenado con creces este vacío de la literatura cristiana. Extrayendo lo más lúcido del sistema filosófico de cada momento histórico presenta el pensamiento perenne de cada autor destacado, con un claro enfoque pedagógico.
Aporta una herramienta excepcional a todos aquellos institutos, seminarios, estudiantes y pastores deseosos de traspasar el marco de incultura en el que parece encuadrarse la fe.
Preguntas frecuentes
Sí, puedes cancelar tu suscripción en cualquier momento desde la pestaña Suscripción en los ajustes de tu cuenta en el sitio web de Perlego. La suscripción seguirá activa hasta que finalice el periodo de facturación actual. Descubre cómo cancelar tu suscripción.
No, los libros no se pueden descargar como archivos externos, como los PDF, para usarlos fuera de Perlego. Sin embargo, puedes descargarlos en la aplicación de Perlego para leerlos sin conexión en el móvil o en una tableta. Obtén más información aquí.
Perlego ofrece dos planes: Essential y Complete
- El plan Essential es ideal para los estudiantes y los profesionales a los que les gusta explorar una amplia gama de temas. Accede a la biblioteca Essential, con más de 800 000 títulos de confianza y superventas sobre negocios, crecimiento personal y humanidades. Incluye un tiempo de lectura ilimitado y la voz estándar de «Lectura en voz alta».
- Complete: perfecto para los estudiantes avanzados y los investigadores que necesitan un acceso completo sin ningún tipo de restricciones. Accede a más de 1,4 millones de libros sobre cientos de temas, incluidos títulos académicos y especializados. El plan Complete también incluye funciones avanzadas como la lectura en voz alta prémium y el asistente de investigación.
Somos un servicio de suscripción de libros de texto en línea que te permite acceder a toda una biblioteca en línea por menos de lo que cuesta un libro al mes. Con más de un millón de libros sobre más de 1000 categorías, ¡tenemos todo lo que necesitas! Obtén más información aquí.
Busca el símbolo de lectura en voz alta en tu próximo libro para ver si puedes escucharlo. La herramienta de lectura en voz alta lee el texto en voz alta por ti, resaltando el texto a medida que se lee. Puedes pausarla, acelerarla y ralentizarla. Obtén más información aquí.
¡Sí! Puedes usar la aplicación de Perlego en dispositivos iOS o Android para leer cuando y donde quieras, incluso sin conexión. Es ideal para cuando vas de un lado a otro o quieres acceder al contenido sobre la marcha.
Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación.
Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación.
Sí, puedes acceder a Introducción a la filosofía de Alfonso Ropero Berdoza en formato PDF o ePUB, así como a otros libros populares de Theology & Religion y Philosophy of Religion. Tenemos más de un millón de libros disponibles en nuestro catálogo para que explores.
Información
Categoría
Theology & ReligionCategoría
Philosophy of ReligionX
PARTE
La situación contemporánea
1. Retos y desafíos
La pasada centuria ha sido una de sorprendente vitalidad en la que el pensamiento y la acción cristianas han demostrado estar a la altura de su vocación universal. Lejos de haber quedado superado por el curso de los acontecimientos, el cristianismo ha manifestado que no es un apéndice primitivo del que desprenderse sin menoscabo para la totalidad del cuerpo, sino una de las fuerzas más vivas y dinámicas de la cultura occidental. Para ello ha tenido que salvar temibles obstáculos, internos, provenientes del tradicionalismo, por un lado, y del progresismo contemporizador, por otro. Los retos, venidos del exterior, proceden principalmente de la nueva cosmovisión científica y el cambio de paradigma en el pensamiento nacido al calor de la ciencia. Uno de los primeros intentos por el lado teológico de correlacionar las doctrinas cristianas con los descubrimientos científicos fue el de James Orr a finales del siglo XIX: Concepción cristiana de Dios y el mundo (CLIE 1992, original 1897).
Nadie puede dudar que la ciencia aplicada a la técnica ha conseguido éxitos tan espectaculares que, aparte su ingenio, han repercutido en el bienestar de la humanidad, al que siempre han aspirado las ciencias del espíritu y de la naturaleza. Por su casi inmediata aplicación y uso generalizado, la ciencia ha ido extendiendo su influencia más y más en todos los sectores de la vida pública y privada. Nuestro mundo está dominado por el pensamiento científico, hace acto de presencia en nuestra valoración del comportamiento animal y el modo en que miramos el cielo estrellado. Está en las aulas universitarias y también sobre la mesa de cocina del ama de casa.
La omnipresencia de la ciencia y su poder casi absoluto para resolver las operaciones más difíciles y dar con nuevas e infinitas aplicaciones ha favorecido la creación de un mito creado en torno a ella. Filósofos, historiadores y sociólogos de la ciencia han contribuido a la creación del mito científico, dotándole de unos atributos ideales que, en muchas ocasiones, no tienen nada que ver con la vida real. Por el lado de su proceder objetivo, los empiristas lógicos del Círculo de Viena explicaban la ciencia como un proceso exclusivamente lógico y empírico, en el que los científicos proponen hipótesis sobre las bases de la lógica inductiva o refutan mediante su verificación experimental. Los historiadores han reforzado esta percepción con la idea iluminista del progreso científico como una línea ininterrumpida de éxitos, en la que grandes hombres se enfrentan a los prejuicios con la única arma de la razón. “Ciertamente el conocimiento científico constituye una impresionante construcción lógica, pero ésta se manifiesta retrospectivamente una vez que el conocimiento ha sido adquirido. La forma en que se produce este conocimiento es una historia completamente diferente. Lógica y objetividad son importantes ingredientes del proceso científico, pero la retórica y propaganda, la descalificación del neófito, el recurso a la autoridad y cualquier otra de las técnicas habituales de persuasión humana son también fundamentales para la aceptación de las teorías científicas, como denunciaron Thomas Khün y Paul Feyerabend. La ciencia no es un cuerpo de conocimiento abstracto, sino la comprensión humana de la naturaleza” (Angel Pestaña, “El fraude científico y la estructura de la ciencia”, Arbor nº 470, Madrid, febrero 1985).
Vivimos de un siglo de revisiones, luego de una borrachera de confianza en los ilimitados recursos del ser humano. Hoy estamos en condiciones de comprender un poco mejor, con algo más de humildad y circunspección, los múltiples elementos que intervienen en la realidad del mundo y la captación de su verdad y su misterio por nuestra parte. Somos más conscientes del aspecto humano de la ciencia y de la teología. Tanto cuando hablamos de Dios como cuando hablamos del universo lo hacemos en términos humanos. No podemos eludir el carácter histórico y antropológico de toda nuestra sabiduría que, por otra parte, lejos de arrojarnos al laberinto del subjetivismo y la relatividad, nos abre un mundo de nuevas posibilidades de entendimiento, menos intolerantes e intransigentes que los anteriores modelos
1.1. Cambio y permanencia
En la vida, tanto orgánica como intelectual, nada permanece quieto, todo fluye y todo cambia, todo es perpetuo movimiento. La amplitud de conocimientos actuales, desde las nuevas y viejas religiones hasta la ciencia y etnología modernas, exige del pensador un conocimiento multidisciplinar que integre de un modo creativo y complementario tan rico caudal de ideas y creencias. El problema que se presenta al cristiano es cómo integrar en una fe inmutable, firme y absoluta, dada en la revelación de una vez para siempre, las nuevas verdades que suceden unas a otras desplazándose y hasta contradiciéndose.
La historia de la teología nos muestra que hasta el conocimiento más decididamente fiel a la revelación ha conocido cambios y singulares transformaciones. No hay duda que el pensamiento cristiano también está sometido a las vicisitudes del conocimiento humano en general. Para poner un poco de orden en la confusión y no caer en el relativismo cultural, es preciso distinguir los elementos variables e invariables de la doctrina cristiana. ¿Qué es lo variable en la fe y qué es lo invariable? ¿En qué consiste lo firme y en qué lo mudable? ¿Hasta dónde puede cambiarse la formulación doctrinal sin perder la identidad con la verdad fundamental del origen evangélico? Preguntas cuya respuesta es compleja, difícil y, a pesar de todo, de suma actualidad.
La respuesta es compleja porque en la teología cristiana se mezclan cosas de origen distinto y naturaleza muy diversa. En la teología se dan cita elementos divinos y humanos, necesarios y contingentes. En ella ha puesto Dios su revelación, dándole carácter sobrenatural y absoluto, y en ella han puesto los hombres sus manos para leerla e interpretarla, que le dan su carácter contingente y relativo. Es preciso distinguir lo que viene de Dios y lo que procede del hombre, lo que es revelación divina o cosecha nuestra por vía de interpretación, aunque sea lo rebuscando en el campo sagrado de sólo la Escritura. La filosofía hermenéutica actual nos ayuda a comprender las leyes que rigen la interpretación de un texto y los pasos que hay que seguir para llevarla a buen término. Ahí tenemos la labor de Hans-George Gadamer y Paul Ricouer.
La respuesta es difícil, ya que con las preguntas apuntadas queda planteada la cuestión de la adaptabilidad, del perfeccionamiento y de las reformas de la teología. Nadie puede cambiar las verdades fundamentales de la fe, ni siquiera reformarlas desde una pretendida razón superior, ya que han sido enseñadas por Cristo, pero sí cabe formularlas de acuerdo a los modos de pensamiento actuales y a la cultura a la que se dirige. La verdad cristiana está destinada a todos los hombres de todos los tiempos y todas las culturas. El error no cabe en ella, pero toda verdad y todo bien son compatibles con la verdad revelada y con la gracia de Dios. “Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad” (Fil. 4:8).
La respuesta es actual, como ha sido siempre. El cristianismo tiene conciencia de su inmutabilidad y de su firmeza, sabe que se asienta sobre base segura y sobre roca firme, tan firme y tan segura como la Palabra de Dios. También tiene conciencia de que por los imperativos divinos posee una enorme flexibilidad y una gran capacidad de adaptación. En la fe cabe todo cuanto no es pecado o error. Caben psicologías, caracteres, culturas, métodos, ciencias... A ello responden las distintas escuelas de filosofía y de teología existentes, cada cual enfocando la misma verdad desde distintos ángulos, cuando se hacen con conciencia de fidelidad histórica y espíritu cristiano.
La doctrina de salvación de las Escrituras es divina y, por tanto, inmutable. Las verdades reveladas constituyen los primeros principios, los presupuestos que no varían ni pueden variar. Esto no quiere decir que la doctrina revelada sea totalmente estacionaria. La revelación quedó clausurada con la muerte del último apóstol y nada nuevo se le añade desde entonces. Tampoco se rectifica nada. Pero se explica mucho, como decía Emilio Sauras, crece por movimiento de dentro a fuera. Crece y aumenta en sentido y significado. En la labor de explicar y desentrañar su virtualidad intervienen factores muy diversos: las verdades naturales, filosóficas o científicas, las estructuras sistemáticas, los métodos, el lenguaje, de todo ello se sirve el hombre para explicarse y explicar lo que Dios le reveló.
1.2. Ciencia y religión
Para muchos teóricos de la investigación científica de principios de siglo XX, ésta tenía que desprenderse de cualquier tipo especulación filosófica y atenerse únicamente a los datos de su especialidad respectiva. Filosofía y ciencia son dos disciplinas distintas, que no guardan relación entre sí. Para Norman Campbell el gran desarrollo de la ciencia en el último siglo se debía a la separación rigurosa de la filosofía, y no digamos de la teología (What is Science? Dover, Nueva York 1952).
Como ya tuvimos oportunidad de ver, Alfred North Whitehead reaccionó frente a esta hostilidad, no de la ciencia, sino de los científicos, a la especulación propiamente metafísica, y sostuvo consecuentemente la necesidad de relacionarlas para beneficio muto. “El efecto de este antagonismo ha sido igualmente perjudicial tanto a la filosofía como a la ciencia” (Science and the Modern World, p. 128. Macmillan, Nueva York 1925).
En 1905 se efectuó un descubrimiento de esos que marcan época: la teoría de la relatividad por parte de Albert Einstein. Demostró que la física no es totalmente independiente de la filosofía. La mecánica cuántica está también llena de problemas filosóficos. A partir de entonces un buen número de científicos comenzaron a adquirir un espíritu crítico que sus predecesores nunca tuvieron, y les hizo caer en la cuenta del valor de las limitaciones de la ciencia misma. Es decir, empezaron a evaluar, más o menos filosóficamente, el método científico y el alcance de las diferentes ramas del saber.
Werner Heisenberg resume magistralmente este cambio de actitud en los siguientes cuatro puntos:
1. La ciencia moderna en su iniciación estuvo caracterizada por una reconocida modestia; se limitaba a investigar relaciones dentro del marco que le correspondía.
2. Esta modestia desapareció en el siglo XIX. Se consideraba que era lícito extender los límites de la ciencia a toda la naturaleza. La física usurpó el puesto de la filosofía y como consecuencia se creía que toda filosofía auténtica tenía que ser filosofía científica.
3. La física de hoy ha experimentado un cambio radical; el rasgo más característico de este nueva actitud es el retorno a la limitación inicial.
4. El contenido filosófico de la ciencia es posible conservarlo solamente si la ciencia se da cuenta de sus propios límites (The Physicits’s Conception of Nature, p. 180. Harcourt, Nueva York 1958).
Hoy se ha tomado amplia conciencia del carácter dialéctico de la ciencia. Ésta avanza hipotéticamente, cada nueva hipótesis es reemplaza tarde o temprano por otras nuevas, que explican con más exactitud y fidelidad los datos observados en el mundo físico. La física nunca es completa, se acerca a la verdad paso a paso cambiando continuamente.
La investigación científica se hermana con el sentimiento religioso cuando recordamos que tienen un origen común en la admiración ante los fenómenos del universo y persiguen la mista meta: “El problema de entender el mundo en el que nosotros mismos estamos incluidos” (Karl Popper, The Logic of Scientific Discovery, pag. 12. Basic, Nueva York 1962). Ambos se encuentran animados por una misma esperanza: “Sin la esperanza de que es posible aprehender la realidad con nuestras concepciones teóricas, sin la creencia en la profunda y misteriosa armonía del universo, la ciencia no podría existir” (Albert Einstein, The Evolution of Physics. Schuster, Nueva York 1939).
Lo que ocurre es que muchos convirtieron la ciencia en ideología, el saber científico en “cientismo”, por el que podríamos entender, según el profesor Miguel Angel Quintanilla, una mala versión de la filosofía de la ciencia; entre otras cosas, porque confunde algo tan elemental como el hecho de que la ciencia sea la mejor forma de saber con la idea absurda de que la ciencia pueda proporcionar un saber definitivo y completo, o que la ciencia y la técnica sean con probabilidad los mejores instrumentos que podemos utilizar para intentar resolver un problema con la idea falsa de que exista garantía total respecto a su eficacia en un caso concreto, haciendo abstracción del factor humano que tantos horrores ha provocado en el siglo XX.
1.3. Objetividad y subjetividad
Una de las grandes preocupaciones de los positivistas de siglos pasados fue pretender eliminar toda subjetividad del conocer para arribar así a un saber seguro, no arbitrario, objetivo, de validez universal. Estaban cansados de las interminables guerras teológicas y filosóficas. ¿Qué valía un pensamiento que no se ponía de acuerdo entre sí? Había que fundar un conocimiento realmente objetivo basado en hechos incontrovertibles y abiertos a la investigación igualmente objetiva de todos. Así es como se llegó a lo que Kaplan denomina el “dogma de la Inmaculada Percepción”. Significa que las opiniones “objetivas” se fundan filosóficamente en un punto de vista objetivista que no comprende el papel de la presencia personal, o la propiedad (por su necesidad) de ésta, y se ve impelido, por tanto, a negar la realidad y las consecuencias de esta presencia o compromiso personal. Así, el objetivismo no puede comprender la presencia personal como algo oculto y preñado de consecuencias en todos los esfuerzos por conocer el mundos que nos rodea.
El objetivista piensa que la verdad «objetiva» es algo que existe en el mundo, aparte de los hombres que lo constituyen, y por consiguiente que existe aparte de sus valores, intereses o «actitudes». Supone que la verdad es el conocimiento limpio de las impurezas que presumiblemente introduce la presencia de los hombres: sus valores, sentimientos, actitudes o intereses.
Frente al ideal de objetividad que pretende actuar como si no hubiera una subjetividad que decide últimamente el carácter de lo objetivo, Karl R. Popper escribió la siguiente tesis:
“Es totalmente erróneo suponer que la objetividad de una ciencia depende de la objetividad del científico. Y es totalmente erróneo creer que la actitud del científico natural es más objetiva que la del científico social. El científico natural es tan partidista como cualquier otra persona y a menos que pertenezca al reducido grupo de personas que están creando constantemente ideas nuevas, a menudo es en extremo unilateral y favorece sus propias ideas de forma sesgada y partidista. Varios de los físicos actuales más destacados han fundado incluso escuelas que oponen una fuerte resistencia a toda idea nueva.
Lo que puede denominarse objetividad científica se basa exclusivamente en aquella tradición crítica que a pesar de todas las resistencias, a menudo hace posible criticar un dogma dominante. En otras palabras, la objetividad de la ciencia no es cosa del científico individual sino más bien resultado de la crítica recíproca, de la amistosa —enemistosa— división del trabajo entre los científicos, de su cooperación y también de su enfrentamiento (En busca de un mundo mejor, pp. 100-101. Ed. Paidós, Barcelona 1994).
Hasta cuando de nuestra parte ponemos el mayor cuidado y reverencia al leer las Escrituras, no leemos inmediatamente el sentido de sus enseñanzas, sino que “creamos” nuevos sentidos conforme a nuestras preferencias, educación e intereses. El pensador, cristiano o no, por mucho que se esfuerce no puede trascender su propia psicología ni su su época histórica. No puede prescindir de sí mismo. Al ler un texto se pone a sí en él. Lo que al final cuenta es su capacidad de crítica y examen tanto de sus ideas como de las ajenas.
1.4. Presupuestos y hermenéutica
No hay ciencia estrictamente empírica despojada de presuposiciones metafísicas. El ideal empírico, objetivo, es problemático y exige justificación. El pensamiento positivista es contradictorio. Recela de todos menos de sus propios supuestos. Influencias invisibles determinan la selección de problemas, las preferencias por ciertas hipótesis o esquemas conceptuales y el rechazo de otros. No hay ni puede haber filosofía libre de presupuestos. Esto es inevitable. No existe filosofía, ni teología, ni cualquier otro producto de la reflexión humana, libre de presupuestos, de puntos de partida y de motivos aceptados acríticamente. A la hora de construir nuestro propio pensamiento, hacernos una idea de la realidad, sea desde el punto de vista sagrado o secular, se impone examinar los supuestos de los que se parte y los motivos que lo animan. A ello obedece la labor emprendida en este siglo por la filosofía reformada de Herman Dooyew...
Índice
- Cubierta
- Página del título
- Derechos de autor
- Índice
- Prólogo
- PARTE I: ALBORES DE LA FILOSOFÍA CRISTIANA
- PARTE II: ALEJANDRÍA, LA PRIMERA ESCUELA DE FILOSOFÍA CRISTIANA
- PARTE III: EL DESPEGUE DE LA FILOSOFÍA CRISTIANA
- PARTE IV: LA FILOSOFÍA EN LA EDAD MEDIA
- PARTE V: TIEMPO DE REFORMAS
- PARTE VI: FILOSOFÍA DE LA REFORMA
- PARTE VII: ILUSTRADOS, CRÍTICOS E IDEALISTAS
- PARTE VIII: TIEMPOS MODERNOS
- PARTE IX: MATERIA, MENTE Y ESPÍRITU
- PARTE X: LA SITUACION CONTEMPORÁNEA
- Vocabulario
- Bibliografia
- Obras afines