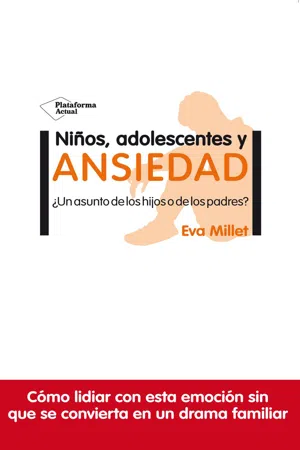1. Una emoción misteriosa
Imagino que incluso los lectores más jóvenes sabrán quién fue Greta Garbo; en su día, la actriz más bella y famosa del planeta. Sin embargo, es probable que desconozcan la mística que se creó a su alrededor cuando, en 1940, a los treinta y cinco años y en la cumbre de su fama, decidió retirarse. Harta del escrutinio público, pasó los cincuenta años restantes de su vida recluida en su elegante apartamento neoyorquino, rodeada de obras de arte. Sus salidas eran escasísimas y evitaba cualquier contacto con el mundo que la encumbró. No iba a fiestas ni a actos públicos. Incluso rechazó un Óscar de honor. Cuando, en 1951, adquirió la nacionalidad estadounidense, acudió a firmar los papeles que le otorgaban la ciudadanía ocultando el rostro con un velo oscuro.
Garbo se convirtió en una obsesión de los paparazzi, que montaron guardia durante años frente a su casa con el fin de retratarla. Pero Garbo los esquivaba, saliendo por «puertas traseras o ascensores secretos», luciendo enormes gafas de sol y sombreros que ocultaban su hermoso rostro. Con el tiempo, su figura se convirtió en sinónimo de misterio. Entre otros, se la ha definido como la «divinidad misteriosa», la «leyenda enigmática», «la mujer más bella y más misteriosa» o, simplemente, «el enigma Garbo».
Cuando empecé a documentarme sobre la ansiedad, no pude dejar de pensar en Greta Garbo y en su aureola esquiva e inasible. Porque la ansiedad, pese a su omnipresencia es nuestra sociedad y a su incidencia cada vez más precoz e intensa en nuestros niños y adolescentes, es una emoción misteriosa, muy difícil de definir. Tanto puede ser ese «nudo en la garganta que no me deja tragar» –como la describe T., de diecisiete años– como «ese dolor de barriga» que sufre G. desde que era niña cada que vez que algo la agobia o ese «temblor» que para H. implica el preludio de un ataque de pánico que la dejará noqueada. A diferencia del miedo, la ansiedad te asalta sin una razón concreta. Puede ser, como describe la psicóloga Mireia Trias Folch, «flotante». Aparece, como si fuera un fantasma al acecho, y se apodera de uno a través de un torrente de síntomas físicos y psíquicos. A veces, con sobradas razones. Otras, no. Pero de esto hablaremos más adelante.
Primero, tratemos de definirla sin olvidar un aspecto básico: es una emoción. Una emoción sobre la cual no se empezó a debatir en el contexto médico hasta finales del siglo XIX. Pero, cuando la ansiedad se puso sobre la mesa, su ascenso a la fama fue meteórico. No en vano, los primeros trabajos sobre ella vinieron de la mano nada más y nada menos que de Sigmund Freud. El padre del psicoanálisis publicó, en 1895, un artículo, calificado de revolucionario, en el que argumentaba que la ansiedad debería distinguirse de otros tipos de enfermedades nerviosas (neurastenias). Para Freud, tenía un lugar propio en el nomenclátor de la medicina.
Hasta entonces, sus síntomas (como el pánico, los temblores, las palpitaciones y la respiración acelerada) se consideraban producto de desarreglos físicos o, como cuentan Daniel y Jason Freeman en su impecable libro sobre la ansiedad, podían asimismo ser explicados «como la consecuencia de fallos morales y religiosos».
El texto de Freud se iniciaba con una descripción de los síntomas vinculados a la que llamó «neurosis de ansiedad». Entre ellos: la irritabilidad, un pesimismo muy arraigado (la creencia de que el DESASTRE, con mayúsculas, aguarda a la vuelta de la esquina); los ataques de pánico (con los síntomas que implican, que van de la dificultad para respirar a los dolores en el pecho, sudores, vértigo y temblores), las pesadillas nocturnas, las fobias a animales, la sensación de náusea o de hambre incontrolada, diarreas, hormigueos o insensibilidad en la piel. Freud también distinguió la neurosis de ansiedad (que es crónica y no realista) del ataque de ansiedad.
El artículo dio un nuevo estatus a esta emoción, que empezó a debatirse en profundidad en diferentes congresos de neuropsiquiatría a principios del siglo pasado. Como sostienen Daniel y Jason Freeman: «La posición central que el término ansiedad tiene en el pensamiento psicológico y psiquiátrico actual es debida, en gran parte, al legado de Freud en este tema». Sin embargo, explican, el genio vienés no fue el único en ahondar en las complejidades de esta emoción. La ansiedad también había sido abordada con anterioridad por el filósofo Søren Kierkegaard, quien, en su obra El concepto de la angustia, ya la trató como «un miedo no definido». Décadas después, el existencialismo filosófico, con autores tan relevantes como Jean Paul Sartre y Martin Heidegger, también se ocupó de ella.
«Al lidiar con la ansiedad vemos todo en un estadio de fluidez y cambio», aseguró Freud en 1932 en una conferencia titulada Ansiedad y vida instintiva. Ya llevaba décadas trabajando sobre ella y había cambiado su punto de vista inicial sobre sus causas. Si al principio el genio vienés consideraba que surgía debido a la incapacidad de satisfacer la excitación sexual (es decir, por factores físicos), en 1932 ya creía que los factores psicológicos eran su origen fundamental. Ya en ese entonces Freud consideraba la ansiedad como una respuesta interna para alertarnos ante un peligro.
También distinguía la ansiedad realista (la que aparece debido a amenazas de nuestro entorno) de la ansiedad neurótica. Esta última, aseguraba, surge de nuestro propio interior, pero desconocemos su causa real. «La ansiedad realista nos ayuda, mientras que la ansiedad neurótica nos hace la vida imposible», escriben los Freeman. También explican una idea genuinamente freudiana alrededor de esta emoción: Freud teorizó con que nuestros episodios de ansiedad son un recuerdo del trauma de nuestro nacimiento, que, para él, implica nuestro primer encuentro con el peligro. Cada miedo ansioso que experimentamos, dijo, es un eco de ese evento fundamental.
Lo cierto es que, desde que Freud empezó a estudiarla, la ansiedad fue cobrando más importancia, hasta el punto de que gran parte de la psicología, la psicopatología y la psiquiatría actuales se basan en ella. Pero, pese a su importancia, todavía sigue siendo un concepto difícil de especificar, tanto por su subjetividad como por su carácter huidizo. Sin embargo, he aquí algunas definiciones que pueden ayudarnos a entender esta emoción misteriosa.
Definir lo intangible
«La ansiedad es una vivencia de temor ante algo difuso, vago, inconcreto, indefinido, que, a diferencia del miedo, no tiene una referencia explícita.» Así define la ansiedad el psiquiatra Enrique Rojas en su conocido libro del mismo título, uno de los primeros escritos en español que trata esta cuestión de un modo divulgativo.
«La ansiedad es ese miedo subterráneo, no definido, que nos hace estar inconscientemente expectantes antes cosas que van a suceder y que refieren a la inseguridad que sientes en los ambientes en los que te mueves», añade Francisco Mora Teruel, doctor en Medicina y Neurociencias y docente en la Universidad Complutense de Madrid y en la Universidad de Iowa.
Mora Teruel, pionero del estudio de la neurociencia en España, es también autor de numerosos libros. Uno de ellos está dedicado a la ansiedad y el miedo, unas cuestiones que, me explica, le interesaron tras preguntarse si nuestro cerebro estaba diseñado para la felicidad. De esta cuestión surgió un libro del mismo título con una respuesta clara: «Llegué a la conclusión de que la contestación es “no”. Y partir de ahí me interesé por el miedo, que es algo que preside casi todo lo que es nuestra cultura».
Otro experto, el psiquiatra Jorge L. Tizón, describe la ansiedad «como esa especie de intranquilidad, zozobra, sensación de temor o aprensión difusa que va ligada a una serie definida de cambios corporales». Una emoción, añadía en una entrevista que me concedió en 2011, considerada durante décadas como el sustrato psicofisiológico de todas las emociones. Es decir, la ansiedad sería el mecanismo que traemos de fábrica y que se desencadena ante cualquier tipo de emoción, incluso con la alegría. «Se considera que el aumento excesivo de la ansiedad es lo que produce los trastornos mentales. Cuando tenemos una emoción fuerte, sea la que sea –miedo, asco, ira, pero también amor o placer–, nos ponemos ansiosos», resumía Tizón.
En su tesis doctoral, el psicólogo Francisco Javier Espada Largo, también observa «que a lo largo de la historia el término ansiedad ha estado envuelto por una gran ambigüedad». Esta ambigüedad ha estado motivada «no solo por las diferentes aproximaciones al fenómeno de las distintas corrientes teóricas», sino también por los distintos términos que se han utilizado para referirnos a ella. Y es que tanto desde el punto de vista etiológico (la ciencia que estudia el origen de las enfermedades) como desde el punto de vista etimológico (el que explica la procedencia de las palabras), la ansiedad se describe con varios vocablos. Miedo, angustia, temor, tensión, desazón o estrés son palabras que en ocasiones se utilizan como sinónimos y que pueden crear confusión.
Enrique Rojas ya señala que en gran parte de la literatura médica angustia y ansiedad son sinónimos y que, de hecho, en algunos idiomas, como en el alemán, solo existe un vocablo que agrupa indistintamente a las dos. No es así en francés (angoisse y anxiété) ni en inglés (anguish y anxiety), tampoco en italiano (angoscia y ansia), catalán (angoixa y ansietat) o español (angustia y ansiedad). De todos modos, el propio Rojas destaca que, en psiquiatría, ambos términos a menudo se utilizan de forma indistinta.
Miedo y ansiedad
La frontera entre el miedo y la ansiedad es más clara. En ¿Es posible una cultura sin miedo?, Francisco Mora Teruel señala las diferencias entre ambas emociones. En gran parte, recalca, por la mencionada intangibilidad de la segunda: «El miedo, frente a la ansiedad, tiene una mayor especificidad en cuanto a que implica que se reacciona frente a algo concreto, frente a una amenaza a corto o largo plazo de la que conoce el origen». En la ansiedad, en cambio, esto no sucede: «Es más sutil. Es algo que te hace estar en una situación expectativa, pero que no te permite la relajación. Ese es el estado ansioso».
Enrique Rojas también las distingue: «Podríamos decir, simplificando en exceso los conceptos, que el miedo es un temor con objeto, mientras que la ansiedad es un temor impreciso, carente de objeto exterior», escribe el psiquiatra.
Para la psicóloga Agnès Brossa, «ansiedad» sería el término que engloba otros conceptos relacionados con esta, como el miedo, la angustia y el estrés. De hecho, señala: «Dentro del DSM, el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, se les llama “Trastornos de ansiedad”. Dentro de estos trastornos están, entre otros: los trastornos de ansiedad por separación y de ansiedad generalizada, la fobia específica, la fobia social, el trastorno de angustia o pánico y el TOC o trastorno obsesivo-compulsivo, que describo en el apéndice de este libro, con toda su variedad de síntomas.
Pero, incluso para aquellos que la han sufrido con frecuencia –y virulencia–, la ansiedad es algo difícil de describir. «Yo entiendo emociones como la tristeza, el dolor y la rabia, y las sé explicar y metabolizar, más o menos. Pero con la ansiedad me siento inerme, me siento sin recursos» –me asegura la periodista y escritora Sabina Pons–. «Es como no hallar la paz, es como tener una marejada dentro de tu cuerpo. La sangre, en vez de circular, va como oleadas. No hay sosiego. Yo la veo incompatible con la felicidad.»
Conclusiones
- La ansiedad es una emoción cuyo impacto en nuestro bienestar mental empezó a estudiarse a finales del siglo XIX gracias a Sigmund Freud. Desde entonces, fue cobrando más importancia, hasta el punto de que gran parte de la psicología, la psicopatología y la psiquiatría actuales se basan en ella.
- Pese a su importancia, es un estado difícil de especificar, no solo por sus numerosas acepciones, sino también por su subjetividad a la hora de desencadenarse.
- Cuando se presenta, la ansiedad puede hacerlo de diferentes maneras y con diferentes niveles. Puede ser «flotante», como describe la psicóloga Mireia Trias Folch, o presentarse con la contundencia de un ataque de pánico, que sería su máxima expresión.
- A menudo, ansiedad y angustia se utilizan de forma indistinta, pero no sucede lo mismo con el término miedo. Mientras que este último se asocia a reacciones de defensa o a conductas de huida concretas, la ansiedad no es una respuesta a algo claro, sino que se asocia a comportamientos de anticipación, cautela y evitación. Sería, en cierta manera, el miedo al miedo.
- La ansiedad tampoco equivale a estrés, algo que tiene clarísimo la periodista Sabina Pons. «No son iguales, para nada. El estrés tiene una explicación (“Pon la lavadora, lleva al niño al médico, ves al trabajo”) y puedes desarrollar un discurso ace...