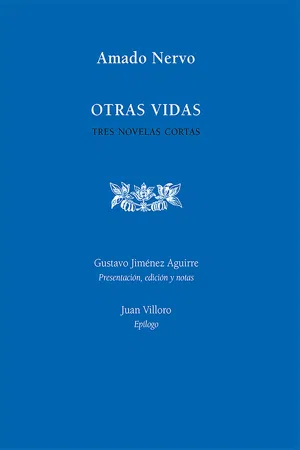DIARIO DEL DOCTOR
El doctor abrió su diario, recorrió las páginas escritas, con mirada negligente: llegó a la última, sobre la cual su atención se posó un poco más, como queriendo coger el postrer eslabón a que debe soldarse uno nuevo, y en seguida tomó la pluma.
En el gabinete “se oía el silencio”, un silencio dominical, un silencio de ciudad luterana en día de fiesta.
México se desbandaba hacia la Reforma, hacia los teatros, hacia los pueblecillos del valle, y en Medinas todo era paz: una paz de calle aristocrática, turbada con raros intervalos por el monofónico rodar de un coche o por la bocanada de aire que arrojaba indistinto y melancólico a los hogares, un eco de banda lejana, un motivo de Carmen o de Aída.
El doctor —decíamos— tomó la pluma y escribió lo siguiente, a continuación de la última nota de su diario:
DOMINGO 14 DE JULIO DE 1886. Estoy triste y un poco soñador. Tengo la melancolía del atardecer dominical. La misma total ausencia de afectos… ¡Ni un afecto! ¡“Mi reino” por un afecto!… ¡Mi gato, ese amigo taciturno de los célibes, me hastía. Mi cocinera ya no inventa y encalvece sobre sus guisos; los libros me fatigan; siempre la misma canción! ¡Un horizonte más o menos estrecho de casos! Sintomatologías adivinables, diagnósticos vagos, profilaxis. ¡Nada! “Sólo sé que no sé nada”. Sabiamente afirma Newton que los conocimientos del hombre con relación a lo ignorado son como un grano de arena con relación al océano…
Y yo sé mucho menos que Newton supo. Sé sobre todo que no soy feliz… Vamos a ver: ¿qué deseo?, porque esto es lo esencial en la vida; saber lo que deseamos; determinarlo con precisión… ¿Deseo acaso “tener un deseo” como el viejo de los Goncourt? ¡No!, ese viejo, según ellos, “era la vejez” y yo soy un viejo de treinta años. ¿Deseo por ventura dinero? El dinero es una perenne novia; pero yo lo tengo y puedo aumentarlo y nadie desea aquello que tiene o puede tener con facilidad relativa. Deseo tal vez renombre… Eso es, renombre, un renombre que traspase las lindes de mi país… et quid inde?, como dicen los ergotistas o à quoi bon?, como dicen los franceses. Recuerdo que a los 16 años deseé tener cien pesos para comprarme un caballo. Los tuve y compré un caballo, y vi que un caballo era muy poca cosa para volar; a los 20 deseé que una mujer guapa me quisiera, y advertí poco después que todas las mujeres guapas lo eran más que ella. A los 25 deseé viajar, world is wide!, repetía con el proverbio sajón. Y viajé y me convencí de que el planeta es muy pequeño y de que si México es un pobre accidente geográfico en el mundo, el mundo es un pobre accidente cósmico en el espacio…
¿Qué deseo, pues, hoy?
Deseo tener un afecto diverso del de mi gato. Un alma diversa de la de mi cocinera, un alma que me quiera, un alma en la cual pueda imprimir mi sello, con la cual pueda dividir la enorme pesadumbre de mi Yo inquieto… Un alma… ¡“Mi reino” por un alma!
El doctor encendió un segundo cigarro —la sutil penetración del lector habrá adivinado sin duda que ya había encendido el primero— y empezó a fumar con desesperación, como para aprisionar en las volutas de humo azul a esa alma que sin duda aleteaba silenciosamente por los ámbitos de la pieza.
La tarde caía en medio de ignívoma conflagración de colores y una nube purpúrea proyectaba su rojo ardiente sobre la alfombra, a través de las vidrieras.
Chispeaban tristemente los instrumentos de cirugía alineados sobre una gran mesa como los aparatos de un inquisidor. Los libros dormían en sus gavetas de cartón con epitafios de oro. Una mosca ilusa revoloteaba cerca de los vidrios e iba a chocar obstinadamente contra ellos, loca de desesperación ante aquella resistente e incomprensible diafanidad.
De pronto, ¡tlin!, ¡tlin!, el timbre del vestíbulo sonaba.
Doña Corpus, el ama de llaves del doctor —50 años y 25 llaves— entró al estudio.
—Buscan al señor…
—¿Quién? (Bostezo de malhumorado). ¿Quién es?
—El señor Esteves.
(Expresión de alegría).
—¡Que pase!
Y el señor Esteves pasó.
LA DONACIÓN
—Doctor —dijo el señor Esteves, alto él, rubio él, pálido él, con 25 años a cuestas y a guisa de adorno dos hermosos ojos pardos, dos ojos de niebla de Londres estriados a las veces de sol tropical—, vengo a darte una gran sorpresa.
—Muy bien pensado —replicó el doctor—; empezaba a fastidiarme.
—Ante todo, ¿crees que yo te quiero?
—¡Absolutamente!
—¿Que te quiero con un cariño excepcional, exclusivo?
—Más que si lo viese… pero siéntate.
El señor Esteves se sentó.
—¿Crees que a nadie en el mundo quiero como a ti? ¿Crees en eso?
—Como en la existencia de los microbios… pero ¿vienes a administrarme algún sacramento?, o ¿qué te propones haciéndome recitar tan repetidos actos de fe?
—Pretendo sencillamente dar valor a mi sorpresa.
—Muy bien, continúa.
—Todo lo que soy, y no soy poco, te lo debo a ti.
—Se lo debes a tu talento.
—Sin ti, mi talento hubiera sido como esas flores aisladas que saturan de perfumes los vientos solitarios.
—Poesía tenemos.
—Todo hombre neces...